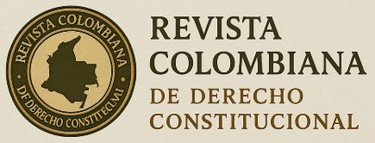MOMENTO CONSTITUCIONAL
AÑO 1, NÚMERO 11
23 DE JUNIO DE 2025
Con el respaldo de la Revista Colombiana de Derecho Constitucional
(I.S.S.N. 0123-353X)
LA INVASIÓN RUSA DE UCRANIA
La invasión de Ucrania por la Rusia liderada por el autócrata Vladimir Putin, se corresponde con el Nuevo Orden Mundial que ha tenido lugar tras el final de la Guerra Fría, de modo que el mundo ha transitado hacia un nuevo orden de condición multipolar, en el cual China se ha consolidado como una nueva potencia política, militar y económica, mientras Rusia ha reemergido como potencia militar y nuclear, al paso que India también se ha consolidado como una nueva potencia, por fortuna, democrática, aunque ciertamente imperfecta y deficiente. Por otro lado, mientras Asia, liderada por China, y ciertamente, también por Rusia e India asume un papel protagónico acelerado, Occidente, es decir, la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, se muestran desunidos y ocupados, varios de tales Estados, de sus propios problemas internos, o amenazados por el populismo o el extremismo político.
Tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tanto la Unión Europea como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, integraron en su seno a algunos Estados de la Europa oriental, geográficamente cercanos o limítrofes con Rusia. A partir de 1999, la OTÁN incorporó a 14 Estados: Hungría, Polonia, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, los Estados Bálticos, Rumania, Croacia, Albania, Montenegro y Macedonia del Norte. En cuanto a la Unión Europea, ésta cuenta actualmente con 27 Estados europeos. La Unión Europea integró en su seno, en 1995, a los Estados de Suecia, Finlandia y Austria; mientras en 2004 incorporó a Chipre, a Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Lituania, Letonia, Hungría, Malta, Polonia y República Checa; y en 2007 incorporó a Bulgaria y a Rumania; y en 2013 incorporó a Croacia. Lo anterior da cuenta de cómo tanto la OTÁN como la Unión Europea han conseguido extenderse hacia la frontera occidental de Rusia. En el año 2008, ante la eventual integración de Georgia y de Ucrania con la Unión Europea, la Rusia de Putin intervino militarmente en Georgia, tras lo cual procedió a reconocer la soberanía de las regiones separatistas de Abjasia y de Osetia del Sur, junto con sus aliados de Cuba, Nicaragua y Venezuela, consiguiendo crear inestabilidad entre los Estados fronterizos. Otro hecho que favorece la acción bélica y las pretensiones imperialistas de Vladimir Putin, lo mismo que su estrategia desestabilizadora contra Europa, lo constituye el separatismo de la región de la Transnistria, en la República de Moldavia, que es mayoritariamente rusófona y prorrusa.
Por otro lado, Rusia, Bielorrusia y Ucrania comparten un origen y una buena parte de su historia. En el siglo IX D. C., surgió el primer Estado eslavo, llamado la Rus de Kiev, como una federación de tribus eslavas orientales, a su vez de origen varena, descendientes ellos, de vikingos provenientes de Suecia. La Rus de Kiev fue conquistada en el siglo XIII por los mongoles, tras cuyo declive, el Gran Principado de Moscú, y el Gran Ducado de Lituania, posteriormente unido a Polonia, se dividieron las tierras del Rus. El territorio de Kiev, en razón de haber quedado bajo el dominio de la Mancomunidad de Polonia-Lituania, recibió las influencias del Renacimiento y de la Contrarreforma.
Tras la guerra entre la Mancomunidad Polonia-Lituania y el Zarato Ruso, las tierras al este del río Dnieper quedaron bajo el dominio imperial ruso. En el mismo siglo, regiones centrales y noroccidentales de la actual ucrania conformaron un Estado ucraniano cosaco, pero en 1764 la emperatriz rusa Catalina la Grande, puso fin a tal Estado, y procedió a adquirir territorios ucranianos de Polonia. En los años que siguieron, se dio lugar a una política de rusificación, por la cual se prohibió el uso del idioma ucraniano, y se forzó a los ucranianos a abandonar la fe católica, en favor de la fe ortodoxa rusa. Sin embargo, el patriotismo comenzó a echar raíces en las tierras más occidentales ucranianas, que pasaron del dominio polaco al Imperio austriaco, cuyos habitantes empezaron a autodenominarse ucranianos para diferenciarse de los rusos.
Tras el triunfo de la Revolución Bolchevique en 1917, Ucrania fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Las nuevas políticas económicas impuestas por el régimen comunista bolchevique liderado por Vladimir Lenin, establecieron la colectivización de la tierra y la expropiación de los campesinos más ricos, confiscando además las cosechas de los ucranianos, lo que llevó, en 1921, a una tremenda hambruna generalizada. Las gentes ucranianas comían hojas, hierba, perros, ratas, y hasta personas humanas, como suele suceder en las peores hambrunas. En razón de la hambruna, miles de campesinos se fueron hacia las ciudades. El comunista Lenin agravó la situación de la hambruna, al ordenar que entre 15 y 20 personas de cada aldea, fueran tomados como rehenes, y si acaso no cumplían con las cuotas de las cosechas, fueran fusilados en el paredón. Por otro lado, aunque la hambruna fue reconocida, y se pidió ayuda internacional, cuando ésta llegó, no se distribuyó de manera equitativa o uniforme. Vladimir Lenin sacó provecho de la hambruna para consolidar sus políticas de expropiación, en particular de la Iglesia, lo mismo que para eliminar a sus detractores y opositores. La hambruna ucraniana fue superada hacia finales de 1923, y la situación mejoró en razón de la adopción de la denominada Nueva Política Económica, que permitió cierto margen de acción a la iniciativa privada, mientras, además, se puso fin a la política de confiscación de cosechas.
Pero la hambruna ucraniana no fue superada por siempre, pues entre 1933 y 1934 tuvo lugar una hambruna de tal magnitud, que ha sido considerada como todo un genocidio, el denominado Holodomor, que en idioma ucraniano significa muerte por hambre. A diferencia de la anterior hambruna ucraniana que tuvo lugar entre 1921 y 1923, no se reconoció la emergencia, ni se pidió ayuda internacional. Por el contrario, Stalin agudizó el problema, utilizándolo políticamente, danto lugar al mencionado genocidio de manera deliberada. Fueron varios los hechos que dieron lugar a la que llegó a ser una de las más grandes hambrunas que tuvieron lugar en el siglo XX. Uno de los factores fue el hecho de que el autócrata soviético, Iosif Stalin, abandonó, en 1928, la Nueva Política Económica instaurada por Vladimir Lenin. Stalin dio lugar a una economía planificada mediante lo que fueron los planes quinquenales. El primer plan quinquenal dio lugar a una total expropiación de las tierras ucranianas, especialmente las de los campesinos más pudientes, denominados kulaks, pero bajo el pretexto de los kulaks, se expropió a cualquier opositor, al paso que se establecieron granjas colectivas. La colectivización, que expropiaba tanto las tierras como los animales y aperos, no cayó bien para unos ucranianos que ya profesaban ideas nacionalistas, por lo cual Stalin ordenó la deportación de más de dos millones de campesinos a Siberia, al norte de Rusia o al Asia central. Por si lo anterior fuera poco, en agosto de 1932 se expidió la llamada Ley de las Espigas, que castigaba el robo de un puñado de cereal con 10 años de trabajos forzados, por lo cual fueron detenidos más de 100.000 ucranianos, de los cuales, varios miles fueron ejecutados. A la irracional economía planificada, se sumaron las condiciones climatológicas que en 1931, disminuyeron ostensiblemente las cosechas comparadas con las del año anterior, dando al traste con la expectativa trazada por Moscú. Por otro lado, el régimen totalitario soviético encontró en los ucranianos un perfecto chivo expiatorio, acusando a los integrantes del Partido Comunista ucraniano de contrarrevolucionarios, o de pertenecer al Ejército Blanco, mientras en los años que siguieron se procedió a perseguir la cultura ucraniana, mediante el cierre de instituciones, purgas en la administración, y persiguiendo la enseñanza, la industria editorial, y la religión ucranianas.
Hoy día existe consenso en cuanto a que la hambruna ucraniana produjo la muerte de unos 3’900.000 ucranianos, de los cuales unos 400.000 murieron en las ciudades. El número total de muertes equivalió al 13% de la población ucraniana, pero hay quienes sostienen que murieron al menos 10 millones de ucranianos.
En 1954, por obra del entonces Primer Secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Jruschov, laregión de Crimea fue entregada a Ucrancia. En 1986 la desgracia volvió a visitar a Ucrania, cuando el 26 de abril explotó el reactor 4 de la Central Nuclear de Chernóbil, el peor accidente en la historia, que pudo haber provocado la muerte de unas 4.000 personas por el cáncer producido por la radiación. En el contexto de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el 24 de agosto de 1991, Ucrania proclamó su independencia.
En el territorio occidental de Ucrania las gentes se sienten más próximas a Europa, y muchos ucranianos profesan la fe católica. En el territorio oriental de Ucrania, en cambio, las gentes se sienten más próximas a Rusia, pues son de origen ruso y rusófonas, y predomina entre ellas el cristianismo ortodoxo.
El día 20 de noviembre de 2013, el gobierno liderado por Victor Yanucóvich suspendió el Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, proponiendo en su lugar un acuerdo comercial entre Ucrania, la Unión Europea y Rusia, ante lo cual, al siguiente día, se dio inicio a unas protestas de gran magnitud, dando lugar a lo que se conoce como Euromaidan, dentro del cual, los manifestantes exigieron la renuncia del gobierno y de Víctor Yanucóvich. Uno de los hechos más simbólicos de las manifestaciones, consistió en el derribo de la estatua de Lenin, lo que da cuenta del sentimiento antirruso y anticomunista profesado por buena parte del pueblo ucraniano.
El 23 de febrero de 2014, el parlamento ucraniano, tras un juicio político al presidente Yanucóvich, le destituyó del cargo. Pero los ucranianos prorrusos se manifestaron en contra del nuevo gobierno ucraniano, proclamando su intención de vincularse, e incluso integrarse con Rusia, dando lugar a revueltas militares, que condujeron a que en Crimea y la ciudad de Sebastopol, los líderes prorrusos convocaran a la celebración de un referendo independentista el 16 de marzo, que consiguió ser aprobado por la mayoría, de suerte que al siguiente día, el parlamento de Crimea proclamó la República de Crimea, como un Estado soberano e independiente, aunque incorporado a Rusia. Pero el separatismo prorruso no se detiene en Crimea, sino que en abril de 2014 se extiende a la región oriental de Ucrania en el Donbas, donde tiene lugar un levantamiento separatista prorruso armado, de suerte que las fronterizas regiones con Rusia de Donesk y Luganks, tras el triunfo de un referendo separatista celebrado el 12 de mayo de 2014, se declaran como repúblicas independientes.
El 21 de abril de 2017, el actor cómico, Volodimir Zelensky consigue el 70% de los votos en una segunda vuelta, obteniendo también el triunfo legislativo. Entre enero y abril de 2021, Rusia desplegó 20.000 soldados a tan sólo 100 kilómetros de la frontera ucraniana, elevando la tensión en la región del Dombás. El 5 de diciembre de 2021, la inteligencia de Estados Unidos informó que Rusia planeaba aumentar sus tropas a la cifra de 175.000, con el fin de invadir el país a principios de 2022. En efecto el 22 de febrero de 2022 tuvo lugar el inicio de la invasión rusa de Ucrania, que constituye la peor de las guerras en suelo europeo desde las guerras yugoslavas, y que ha dado lugar a la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. El pretexto esgrimido por Vladimir Putin para dar lugar a la invasión y a la guerra contra Ucrania, a la que denomina como operación militar especial, fue la supuesta acción de neonazis en Ucrania.
La acción bélica de Rusia contra Ucrania ha provocado múltiples sanciones económicas y financieras por parte de Estados como los europeos, de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Canadá, las cuales vienen siendo impuestas a Vladimir Putin, a su Ministro de Exteriores, a los oligarcas rusos, entre otros mientras la OTÁN ha desplegado tropas hacia varios Estados europeos fronterizos con Rusia. Por otro lado, Rusia se encuentra un tanto aislado del mundo a raíz de su Invasión a Ucrania, contando, sin embargo, con el valioso apoyo geopolítico por parte de su vecina Bielorrusia, donde también rige un sistema autocrático desde 1994, bajo el liderazgo de Alexandr Lukashenko. Tampoco China parece apoyar suficientemente la acción militar de Putin en Ucrania, pues ello no le favorece respecto de su valioso y necesario mercado europeo, ni respecto de sus pretensiones anexionistas respecto de Taiwán. Obviamente, Rusia cuenta con la solidaridad de los regímenes autocráticos de Latinoamérica, ya sea explícitamente o implícitamente, concretamente Cuba, Nicaragua o Venezuela, por no hablar del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha convertido en el padrino de populistas en el continente americano y en el mundo entero.
El pasado 30 de septiembre de 2022, Rusia volvió a hacer uso del expediente de los referendos separatistas, consiguiendo anexarse las regiones ucranianas de Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón, aunque sin contar con la aprobación de la ONU ni de la casi totalidad de la comunidad internacional.
El pasado 23 de noviembre de 2022, el Parlamento Europeo, una de las mayores entidades de la Unión Europea, declaró a Rusia, en razón de su accionar bélico contra Ucrania, como promotora del terrorismo. Hasta ahora, la intervención militar de Rusia contra Ucrania, no ha resultado mayormente rechazada por la población rusa, en razón, fundamentalmente, de la censura contra los medios de comunicación occidentales. Pero la llegada a Rusia de los cuerpos de soldados, ha conseguido algún rechazo por parte de las familias de los caídos, mientras muchos jóvenes vienen abandonando el país, a fin de evitar su reclutamiento.
La acción bélica de Rusia contra Ucrania, ha provocado el temor entre varios Estados de la Europa oriental, de Escandinavia o entre los Estados bálticos, por lo cual Suecia y Finlandia decidieron integrarse a la OTÁN, lo cual, ciertamente, constituye un revés para las pretensiones de Vladimir Putin, ante lo cual respondió cortándole a Finlandia el suministro de gas, lo que también hizo con Polonia y Bulgaria. Justamente ése ha sido el principal elemento que le ha permitido a Putin su accionar bélico desaforado contra Ucrania, por no formar ella parte de la coalición militar de la OTÁN, la cual sólo puede intervenir ante un ataque contra alguno de sus Estados miembros. La OTÁN es muy superior militarmente a Rusia, la cual, a lo largo de su invasión contra Ucrania ha demostrado su atraso en armamento, de manera que su principal amenaza e instrumento disuasorio lo constituye su peligroso armamento nuclear. Por lo demás, parece que Rusia ha intentado compensar su inferioridad bélica y militar dando lugar a una acción extrema, por la cual ha tenido como objetivos, aquellos de condición civil, tales como edificios o la infraestructura eléctrica. A lo largo de la invasión a Ucrania, el régimen de Vladimir Putin ha cometido innumerables crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo cual, el pasado 30 de noviembre de 2022, la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, presentó la propuesta de crear un tribunal especial para juzgar a Rusia por los crímenes de guerra cometidos desde que comenzó la invasión a Ucrania, el 24 de febrero.
Finalmente, es de suma importancia considerar el perfil político de Vladimir Putin como autócrata, sobre cómo llegó al poder, y sobre cómo lo ha ejercido durante los últimos 22 años. Putin se afilió al Partido Comunista de la Unión Soviética en 1975, año en el que también ingresó en el KGB, el organismo de inteligencia y de policía secreta soviético. Su llegada a la presidencia en el año 2000, la consiguió al ser respaldado y promovido por Boris Yeltsin, quien dada su tremenda corrupción, necesitaba asegurar su impunidad. Pero existe otro hecho sumamente macabro, que consiste en cómo el binomio Yeltsin-Putin, perpetraron los atentados terroristas que tuvieron lugar en septiembre de 1999, con el fin de apuntalarse en el poder, consiguiendo la legitimación, y desviar el foco de atención de la opinión pública, con el propósito, además, de evitar la sucesión en el poder de políticos como Yuri Luzhkov, quien no favorecería ni a Yeltsin ni su familia, con la inmunidad necesaria para gozar de la impunidad de sus actos de corrupción. Tras los atentados se dio lugar a la segunda guerra contra los separatistas chechenos, que fue sumamente cruenta.
Por otro lado, como todo autócrata, Vladimir Putin ha cooptado todas las instituciones políticas rusas, y ha suprimido, de hecho, los derechos civiles y políticos, consiguiendo, además, reformar la Constitución, con el fin de permitir su perpetuación en el poder. Lamentablemente, Putin cuenta con el respaldo de Cirilo, patriarca ortodoxo de Moscú, máxima autoridad religiosa de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y por si fuera poco, además de ser un autócrata, Vladimir Putin lidera un régimen político mafioso, pues cuando los oligarcas rusos empezaron a tener problemas con funcionarios que quisieron investigar y controlar sus negocios, tras reunirse con Putin, éste les aseguró que no tendrían problemas con tal de que la mitad de los dineros fueran para él.
Por si fuera poco lo anterior, Vladimir Putin creó en el año 2013, una fuerza paramilitar integrada por mercenarios, llamado Grupo Wagner, mediante el cual interviene de manera violenta y mediante torturas, en conflictos o Estados como Libia, Siria, República Centroafricana o Sudán. El accionar bélico de este grupo fue estrenado, justamente, en la intervención militar de Rusia contra Ucrania del año 2014. Por último, Vladimir Putin ha procedido al asesinato de sus principales rivales políticos y de una periodista.
El presidente de Estados Unidos Donald Trump, tras iniciar su segundo mandato el pasado 30 de enero de 2025, ha presionado fuertemente a Vladimir Putrin y a Volodimir Zelensky para firmar un acuerdo de paz. Trump, además, ha sacado partido de la multimillonaria financiación que ha entregado Estados Unidos a Ucrania con fines bélicos, consiguiendo acordar el pasado 30 de abril de 2025, con el gobierno ucraniano, condiciones de acceso preferencial, no sólo a petróleo y gas, sino a los muy valiosos recursos minerales de tierras raras, a cambio de inversiones para la reconstrucción de Ucrania.
En el mes de junio de 2025, Rusia ha lanzado cruentos ataques contra la ciudad de Kiev, la capital ucraniana.
Domingo Alexánder Mesa Mora
Director
Revista Colombiana de Derecho Constitucional
MOMENTO CONSTITUCIONAL
AÑO 1, NUMERO 2
6 DE JUNIO DE 2025
Con el respaldo de la Revista Colombiana de Derecho Constitucional
(I.S.S.N. 0123-353X)
DECÁLOGO DEL POPULISTA
El populismo:
1. Exalta y rinde culto al líder carismático.
2. Se apodera de la palabra, y restringe o suprime las libertades de expresión
y de prensa, y reprime o suprime los medios de comunicación que resultan
adversos al régimen.
3. Fabrica la verdad.
4. Utiliza de modo discrecional los fondos públicos.
5. Reparte directamente la riqueza.
6. Anima el odio entre las clases sociales, en particular entre ricos y pobres, tal
cual lo concibe el marxismo con la llamada lucha de clases. de igual manera,
puede dividir a la nación entre pueblo y no pueblo, o enfrentar al pueblo contra
las élites, o a los revolucionarios contra los contrarrevolucionarios. así mismo,
los regímenes populistas pueden descalificar a sus críticos, contradictores y
disidentes, como enemigos del pueblo o de la revolución.
7. Moviliza permanentemente los grupos sociales y comunitarios de diversa
índole, incluidos los empleados y servidores públicos, lo mismo que los
sindicatos que le son favorables, a fin de que aclamen y legitimen
masivamente al régimen, al líder o al partido político en el poder.
8. Busca siempre conseguir un enemigo interno o externo, ya sea real o
ficticio, a fin de asegurar su legitimación nacional o internacional. el enemigo
interno pueden ser los partidos y movimientos políticos anteriores al régimen o
que le son adversos, lo mismo que los disidentes, o alguna clase social o una
élite económica. el enemigo externo lo puede encontrar en el imperialismo
yanqui, en otro gobierno o estado (incluso vecino), en alguna entidad,
institución, organismo u organización internacional, o en algún líder o partido
político de otro país.
9. Desprecia y socava las instituciones políticas, democráticas,
constitucionales, jurídicas y judiciales.
10. Domestica y destruye la democracia liberal, socavando y aboliendo las
libertades y los derechos civiles y políticos, la legalidad, la separación de los
poderes públicos, los controles políticos y judiciales, y abandonando el principio
de la alternancia en el ejercicio del poder, en favor de la reelección presidencial
indefinida.
Dominik de María
Por: Dominik de María, pseudónimo, nombre artístico y religioso de Domingo Alexánder Mesa Mora, Director de la Revista Colombiana de Derecho Constitucional, abogado egresado de la Universidad de Antioquia (2000), Especialista en Derecho Financiero y de los Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana (2004), exsecretario de la Asociación de Abogados de la Universidad de Antioquia, exdocente de Teoría Constitucional en la Universidad de Antioquia, integrante de la Orden Franciscana Seglar (OFS), y activista Pro-Vida.
MOMENTO CONSTITUCIONALAÑO 1, NUMERO 1
5 DE JUNIO DE 2025
Con el respaldo de la Revista Colombiana de Derecho Constitucional
(I.S.S.N. 0123-353X)
LA TONTERÍA DE LA CONSULTA POPULAR
Y EL GOLPE DE ESTADO
La tonta y atrevida idea del supuesto presidente de la república, Gustavo Francisco Petro Urrego (a quien desde que mostró sus credenciales populistas, alineado con los peores tiranos, he desconocido como legítimo), de convocar una Consulta Popular mediante Decreto, constituye un auténtico Golpe de Estado, pues infringe de manera manifiesta las reglas constitucionales, que le imponen a la convocatoria de la Consulta Popular su aprobación por parte del Senado de la República, según lo ordenado por el artículo 104 de la Constitución, de manera que Petro Urrego no sólo está pasando por encima de las cláusulas constitucionales, sino por encima de un órgano del Estado, y con ello, por encima del sacrosanto principio de la separación de poderes, consagrado en el artículo 113 de nuestra Carta Magna, esencial en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho. Al contravenir los mandatos constitucionales y la separación de poderes, pasando por encima del Senado de la República, Petro Urrego pierde la legitimidad de ejercicio, fungiendo ahora como usurpador.
Los mecanismos de participación ciudadana son de carácter extraordinario, y no tienen la naturaleza de los eventos electorales ordinarios por los cuales se eligen el presidente y vicepresidente de la república, los congresistas, los gobernadores, los diputados, los alcaldes, los conejales y los ediles. En tales elecciones, los ciudadanos se reparten entre los candidatos de su preferencia, a veces de manera ciertamente beligerante, tal cual lo permite el juego democrático. Los mecanismo de participación ciudadana, en cambio, deben contar con el consenso, pues si tienen lugar entre la polarización y la crispación, pierden toda legitimidad.
Cosa distinta fue el momento constitucional, auténtico y legítimo, que sin duda constituyó varias experiencias de un valioso ejercicio de uso alternativo del derecho y de una legítima jurisprudencia alternativa. Por un lado, el movimiento estudiantil de Todavía podemos salvar a Colombia, que promovió la Séptima Papeleta con la intención de superar el cierre institucional al que había dado lugar la Corte Suprema de Justicia como guardiana de la Constitución Política, ya más que centenaria, declarando la inexequibilidad de las reformas constitucionales de 1977, que convocaba una Asamblea Nacional Constituyente, y de 1979, que establecía varios cambios institucionales, algunos de ellos de condición judicial. Los estudiantes, mediante lo que Hernando Valencia Villa denominó en su libro Cartas de Batalla. Una crítica del constitucionalismo colombiano, una astucia abogadil, al formular un derecho de petición ante las autoridades electorales sobre la validez o posibilidad de que en las elecciones que tendrían lugar el 11 de marzo de 1990, los sufragantes depositaran en las urnas una séptima papeleta sobre la eventual convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Aunque el número total de papeletas no fue oficialmente contabilizado (el movimiento estudiantil calcula el número de papeletas favorables en unos 2’000.000), produjo un golpe de opinión de efectos políticos, lo que permitió al gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas, expedir el Decreto 927 del 3 de mayo de 1990.con base en el Estado de Sitio que regía en el país desde 1984, ordenando a las autoridades electorales, contabilizar las papeletas que sobre la convocatoria de una Asamblea Constitucional sean depositados por el electorado en las elecciones presidenciales que tendrían lugar el día 27 de mayo de 1990, lo que constituyó un ejercicio claro y legítimo de un uso alternativo del derecho, dentro del momento constitucional vivido por el país desde 1989, y cuyo culmen fue, hasta antes de los resultados de la jornada electoral del 27 de mayo de 1990, sin duda alguna, ese otro uso alternativo del derecho ejercido por los estudiantes del movimiento que promovió la séptima papeleta.
También la propia Corte Suprema de Justicia ejerció un cierto uso alternativo del derecho y una jurisprudencia alternativa, en tanto reconoció la legitimidad y constitucionalidad de la convocatoria del pueblo como soberano y titular del poder constituyente originario o primario, corrigiendo así el precedente judicial de la errática doctrina constitucional sentada por ella misma, cuando declaró la inconstitucionalidad de la convocatoria de una Asamblea Constituyente en 1977, con fundamento en el artículo 13 del Plebiscito celebrado en 1957, que estableció que en adelante las reformas constitucionales sólo podrían ser aprobadas por el Congreso de la República. Y corrigió a tal punto su errática doctrina constitucional, que estableció la competencia ilimitada del cuerpo constituyente que elaborase la nueva Constitución Política.
Y es que hasta el propio Plebiscito que tuvo lugar el 1° de diciembre de 1957 (que más precisamente, consistió en un referendo constitucional), y que dio lugar al Frente Nacional, resulta mucho más legítimo que la propuesta de Consulta Popular promovida por Petro Urrego, pues el Plebiscito de 1057 se dio tras un acuerdo bipartidista, y constituyó una valiosa y legítima estrategia orientada a impedir la captura del poder político por parte del comunismo, cuyos dos (2) principales referentes en el momento, eran el comunismo soviético estalinista, y el comunismo chino maoísta, ambos totalitarios y genocidas.
Los referendos constitucionales o legislativos, los plebiscitos, las consultas populares, las reformas constitucionales o las convocatorias de asambleas nacionales constituyentes, no pueden nunca ser obra de una única fuerza política, sino que deben ser fruto de consensos, de acuerdos políticos y sociales. Por eso fracasó el referendo constitucional que tuvo lugar en octubre de 20023, el día anterior a las elecciones regionales y locales, pues en razón de que sólo una fuerza política, la coalición del gobierno nacional la promovió, animó y defendió, las demás fuerzas políticas no sólo promovieron su rechazo en las urnas, sino que algunas optaron por promover la abstención, con el fin de que la votación no alcanzase el umbral necesario para su aprobación, consiguiendo tal resultado, y derrotando al gobierno.
En Chile, se ha demostrado en dos (2) oportunidades, que un proyecto de Constitución, si resulta radical y no fruto de acuerdos y consensos entre fuerzas políticas y sociales, no resulta apoyada por los ciudadanos. La primera tuvo lugar el 4 de septiembre del año 2022, cuando el pueblo rechazó el proyecto de nueva Constitución por resultar demasiado orientada a la izquierda, tras haber pasado por los tremendos hechos del estallido social que se había presentado en el año 2019. La segunda ocasión se dio el 17 de diciembre del año 2023, cuando un proyecto de Constitución fuertemente conservadora, y elaborada únicamente por fuerzas políticas de derecha, fue rechazada popularmente.
Finalmente, si se pretende mejorar las relaciones laborales y el empleo, lo que se requiere es reducir los impuestos a los empresarios, incentivar la inversión, reducir el gasto público, reducir el tamaño del Estado y de la burocracia, garantizar la seguridad jurídica y acabar con la tramitomanía. En suma, fortalecer el Estado de Derecho, algo que desconoce el populismo.
Dominik de María
Email: dominikdemaria@gmail.com
MOMENTO CONSTITUCIONAL
AÑO 1, NUMERO 3
12 DE JUNIO DE 2025
Con el respaldo de la Revista Colombiana de Derecho Constitucional
(I.S.S.N. 0123-353X)
UN TRIBUTO A LA FIGURA DE GUSTAVO PETRO URREGO
con sentimiento
Todos los colombianos debemos celebrar la llegada de Gustavo Francisco Petro Urrego al poder. Hoy, más que nunca, necesitamos que Colombia se convierta en una segunda Venezuela, y en una tercera Cuba. Es urgente e imperativo venezolanizar y cubanizar a Colombia, tal cual se ha conseguido en mayor o menor medida en Nicaragua, Ecuador y Bolivia. Colombia es la Joya de la Corona que la narcodictadura militar y populista venezolana requiere apropiarse y anexarse con suma urgencia, a fin de apoderarse de la casi totalidad de la región k0atinoamericana. Colombia, su territorio y su lugar en el concierto internacional resulta invaluable para el Régimen Venezolano, en razón de su situación geopolítica y de su tradición institucional, constitucional y democrática, muy a pesar de los numerosos baches y defectos de diversa índole, en particular por el conflicto armado animado por varias guerrillas comunistas, que dieron lugar a una guerra sucia e inenarrable, exacerbada por la cultura mafiosa, irresponsablemente estimulada por la respuesta militarista que Estados Unidos le impuso al Estado colombiano para enfrentar al narcotráfico, el cual respondió con un crudo y desaforado narcoterrorismo. Necesitamos que la labor de Gustavo Francisco Petro Urrego sea continada por líderes como Daniel Quintero Calle, pero no es necesario que llegue a la presidencia mediante un evento electoral, pues es suficiente y legítimo designarlo mediante la simple aclamación, de conformidad con su condición populista, caudillista, redentorista, mesiánica, autocrática y personalista. ¡Viva Petro! ¡Arriba Petro! ¡Viva Bogotá Humana! ¡Viva Colombia Humana! ¡Viva la Dictadura Venezolana! ¡Viva la Narcodictadura Venezolana! ¡Viva el populismo! ¡Viva la demagogia! ¡Viva la oclocracia! ¡Viva el gobierno de la plebe! ¡Viva el gobierno de la muchedumbre! ¡Vivan las masas! ¡Vivan las carangas resucitadas! ¡Vivan los emergentes! ¡Vivan los marginales! ¡Viva el lumpen! ¡Vivan los enchufados! ¡Viva la escoria! ¡Vivan los aparecidos! ¡Vivan los oportunistas! ¡Vivan los mercenarios! ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Viva la ideología! ¡Viva la escasez de alimentos! ¡Viva la escasez de medicinas! ¡Vivan los venezolanos hambrientos, buscando comida en la basura! ¡Vivan los hospitales vacíos! ¡Viva la crisis humanitaria en Venezuela! ¡Vivan el adelgazamiento y la desnutrición de los venezolanos! ¡Viva la muerte prematura de ancianos, adultos, jóvenes, mujeres, niños y neonatos por la precaria atención médica en Venezuela! ¡Viva la muerte de animales en los zoológicos de Venezuela! Viva la destrucción ecológica del Arco Minero en Venezuela! ¡Viva el peronismo!¡Viva la hiperinflación! ¡Vivan las Cárceles Venezolanas! ¡Viva el homicidio y el secuestro en Venezuela! ¡Abajo las guarimbas! ¡Viva el Éxodo de Venezolanos hacia Colombia y los demás Países vecinos, del continente y del mundo! ¡Viva la violencia! ¡Viva la muerte! ¡Vivan todas las hambrunas producidas por el Comunismo! ¡Vivan los 100 Millones de muertos que en menos de un siglo ha producido el Comunismo en el mundo entero! ¡Viva el Cartel de los Soles! ¡Viva el militarismo! ¡Viva el armamento de los civiles! ¡Viva la Unión Cívico-Militar! ¡Viva la militarización de la sociedad y de los civiles! ¡Viva la participación de los militares en cargos públicos, políticos y de gobierno! ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Viva la Revolución del Siglo XXI! ¡Viva la captura, la destrucción, la perversión, la adulteración, la simplificación y la perturbación de las instituciones políticas, constitucionales, democráticas, judiciales, jurídicas, económicas, sociales, comunitarias, gremiales, profesionales, cívicas, culturales, artísticas y deportivas! ¡Viva la reelección presidencial indefinida! ¡Viva la propaganda oficialista! ¡Viva La Hojilla! ¡Viva Mario Silva! ¡Viva Telesur! ¡Viva Dossier! ¡Viva Walter Martínez! ¡Viva la Mafia! ¡Viva la Guerra! ¡Viva la hostilidad del régimen venezolano ante sus críticos internos y externos! ¡Viva la Carrera Armamentística y Nuclear! ¡Viva el Muro de Berlín!¡Abajo la OTÁN! ¡Viva la Nueva Guerra Fría! ¡Viva el expansionismo ruso! ¡Viva Camilo Torres Restrepo! ¡Viva el Crua Pérez! Miva Tirofijo! ¡Viva el Mono Jojoy! ¡Viva la anexión de Crimea por Rusia! ¡Viva la desestabilización de Ucrania! ¡Viva la intervención Rusa en los Procesos electorales del continente americano! ¡Viva la Revolución Islámica en Irán! ¡Viva el Ayatola Ruhollah Musaví Jomeini! ¡Viva la República Islámica de Irán! ¡Viva la Censura! ¡Viva la Persecución de la Oposición! ¡Viva la División de la Oposición! ¡Vivan los Colectivos! ¡Vivan los Círculos Bolivarianos! ¡Vivan las Misiones! ¡Viva el secuestro! ¡Viva la Boligarquía! ¡Viva la Boliburguesía! ¡Viva el Petro! ¡Viva Jorge Eliécer Gaitán, bl Caudillo del Pueblo! ¡Viva Gloria Gaitán! Viva el Bogotazo! ¡Viva el Caracazo! ¡Viva el 4 de febrero de 1992, Día de la Dignidad Nacional en Venezuela! ¡Viva el Golpe de Estado de Hugo Rafael Chávez Frías! ¡Abajo la Actual Asamblea Nacional! ¡Abajo Leopoldo López! ¡Abajo María Corina Machado! ¡Abajo Antonio Ledesma! ¡Viva el fraude electoral! ¡Viva la captura y destrucción de todas las instituciones políticas y constitucionales! ¡Abajo Franco de Vita! ¡Abajo Ricardo Montaner! ¡Abajo Óscar de León! ¡Abajo José Luis Rodríguez “El Puma”! ¡Abajo Willie Colón! ¡Abajo Rubén Blades! ¡Abajo Pedro Pablo Kuczynski Godard! ¡Abajo Mariano Rajoy! ¡Abajo José María Aznar! ¡Abajo la Unión Europea! ¡Abajo la unidad territorial del Reino de España! ¡Abajo el Estado de Israel! ¡Viva la Intifada! ¡Viva Hezbolá! ¡Viva Hamas! ¡Viva un Estado palestino! ¡Abajo la Monarquía Española! ¡Abajo el Rey Felipe VI! ¡Viva la República de Cataluña! ¡Vivan Pablo Iglesias y Podemos! ¡Abajo la OEA! ¡Abajo Human Rights Wath! ¡Abajo José Miguel Vivanco! ¡Abajo Amnistía Internacional! ¡Abajo Reporteros sin Fronteras! ¡Abajo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos! ¡Abajo la Corte Interamericana de Derechos Humanos! ¡Abajo Herbin Hoyos! ¡Viva Puerto Rico Libre y Soberano! ¡Viva el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías! ¡Viva Diosdado Cabello! ¡Viva Iris Varela! ¡Viva Nicolás Maduro Moros! ¡Viva el Socialismo del Siglo XXI! ¡Viva la Destrucción de PDVSA! ¡Viva el Comunismo! ¡Viva Carlos Marx! ¡Viva él éxodo venezolano! ¿Viva el Foro de Sao Paulo! ¡Viva el Grupo de Puebla! ¡Viva Vladimir Lenin! ¡Viva Iósif Stalin! ¡Viva Mao! ¡Viva Kim Il-sung! ¡Viva Kim Jong-il! ¡Viva Kim Jong-un! ¡Viva el poder militar y nuclear de Corea del Norte! ¡Viva la hambruna norcoreana! ¡Abajo Corea del Sur! ¡Viva Fidel Castro Ruz! ¡Viva Raúl Castro Ruz!, ¡Viva el Comandante Daniel Ortega! ¡Viva la Revolución Sandinista! ¡Viva Rafael Correa! ¡Viva Evo Morales Ayma! ¡Viva Luiz Inácio Lula da Silva! ¡Viva Dilma Vana da Silva Rousseff! ¡Viva Cristina Elisabet Fernández de Kirchner! ¡Viva Néstor Carlos Kirchner! ¡Viva Salvador Allende! ¡Viva Ernesto "El Che" Guevara! ¡Viva el Comandante Camilo Torres Restrepo! ¡Viva José “Pepe” Mujica! ¡Viva Fernando Armindo Lugo Méndez, expresidente de Paraguay! ¡Viva Manuel Zelaya, expresidente de Honduras! ¡Abajo Vicente Fox y Felipe Calderón, expresidentes de México! ¡Abajo Laura Chinchilla, Expresidenta de Costa Rica! ¡Abajo Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá! ¡Abajo César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrana Arango, expresidentes de Colombia! ¡Abajo Idea, Iniciativa Democrática de España y las Américas! ¡Abajo Alejandro Toledo y Alan García, expresidentes de Perú! ¡Abajo Jaime Baily! ¡Abajo CNN y CNN en Español! ¡Abajo NTN 24! ¡Abajo RCN! ¡Viva Eduardo Galeano junto a Todos los Pseudointelectuales! ¡Vivan Las Venas Abiertas de América Latina! ¡Abajo el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano! ¡Abajo Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner y Plinio Apuleyo Mendoza! ¡Viva Antonio Pérez Esquivel! ¡Viva Rigoberta Menchú! ¡Viva Morgan Freeman! ¡Vivan William Ospina y sus homólogos pseudointelectuales! ¡Viva el castrochavismo! ¡Vivan los apagones en Cuba! ¡Abajo Ucrania! ¡Abajo el Imperialismo Yanky! ¡Viva el Marxismo-Leninismo-Maoísmo! ¡Viva el Estalinismo! ¡Viva el desarrollo endógeno! ¡Viva Piedad Esneda Córdoba Ruiz! ¡Viva Michael Francis Moore! ¡Abajo la memoria de Oswaldo Payá, Opositor Cubano! ¡Abajo el Exilio Cubano! ¡Abajo la opositora Cubana, Yoani María Sánchez Cordero! ¡Abajo el Proyecto Varela! ¡Viva la irrevocabilidad del Socialismo y del sistema político y social revolucionario en Cuba! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Abajo las Damas de Blanco! ¡Abajo la Transición democrática española! ¡Viva el Archipiélago Gulag! ¡Vivan las Purgas de Iósif Stalin! ¡Viva el odio de clase! ¡Viva la Revolución Cultural de Mao! ¡Viva la Represión contra el Falun Gong por la Dictadura China! ¡Viva la ocupación del Tíbet! ¡Abajo el Dalai Lama! ¡Abajo la Provincia Rebelde de Taiwán! ¡Arriba la lucha de clases! ¡Arriba la dictadura del proletariado! ¡Vivan todas las formas de lucha! ¡No Pasarán! ¡Viva el ALBA! ¡Que Viva la autocracia de Vladimir Putin en Rusia! ¡Que viva la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas! ¡Viva la revolución permanente! ¡Abajo los reaccionarios! ¡Viva la violencia, partera de la historia! ¡Abajo Mijail Gorvachov! ¡Abajo la Perestroika! ¡Abajo la Glásnost! ¡Viva el Pacto de Varsovia! ¡Abajo el Sindicato Solidaridad de Polonia, fundado por Lech Wałęsa! ¡Abajo la democracia liberal y nurguesa! ¡Abajo la Socialdemocracia! ¡Abajo el Eurocomunismo! ¡Abajo el Capitalismo! ¡Abajo la propiedad privada! ¡Viva la expropiación! ¡Viva Cuba, dignidad de América! ¡Viva la Dictadura Comunista China! ¡Viva la invasión y anexión del Tíbet por la Dictadura Comunista China! ¡Viva la Revolución Cultural de Mao! ¡Viva la masacre de Tiananmen de 1989! ¡Viva la Larga Marcha de Mao! ¡Abajo Liu Xiaobo, el Chino Premio Nóbel de la Paz 21010! ¡Vivan los regímenes de extrema izquierda, cerrados y de partido único! ¡Abajo las sociedades abiertas, libres, pluralistas y democráticas! ¡Abajo George Soros! ¡Abajo el Open Society Institute (Instituto de la Sociedad Abierta! ¡Abajo Enrique Krauze! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Abajo la Primavera Árabe! ¡Viva Venezuela roja rojita! ¡Viva Corea del Norte! ¡Viva la Yugoslavia Comunista del Mariscal Tito! ¡Viva la Cortina de Hierro! ¡Viva el Muro de Berlín! ¡Viva la República Socialista de Rumania! ¡Viva Nicolae Ceaușescu! ¡Abajo la Primavera de Praga! ¡Viva la invasión Soviética de Checoslovaquia! ¡Viva la Primavera Negra de Cuba! ¡Viva la Ideología Juche! ¡Viva Vietnam! ¡Viva la Camboya de Pol Pot y sus Jemeres Rojos! ¡Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina! ¡Viva la perpetuación de la Dictadura Comunista China! ¡Viva la perpetuación de la Dictadura Comunista Cubana! ¡Viva la Perpetuación de la Dictadura Venezolana! ¡No queremos, y no nos da la gana, ser una colonia norteamericana! ¡Viva Venezuela Libre y Soberana! ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. ¿Hasta dónde? ¡Hasta la victoria, y si es preciso, hasta la Muerte! ¡Patria, Socialismo o Muerte! ¡Venceremos!
Dominik de María
Pseudónimo, nombre artístico y religioso de Domingo Alexánder Mesa Mora, Director de la Revista Colombiana de Derecho Constitucional, abogado egresado de la Universidad de Antioquia (2000), Especialista en Derecho Financiero y de los Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana (2004), exsecretario de la Asociación de Abogados de la Universidad de Antioquia, exdocente de Teoría Constitucional en la Universidad de Antioquia, integrante de la Orden Franciscana Seglar (OFS), y activista Pro-Vida. E-mail: revistacolombianadederechoconstitucional@gmail.com
MOMENTO CONSTITUCIONAL
AÑO 1, NUMERO 4
11 DE JUNIO DE 2025
Con el respaldo de la Revista Colombiana de Derecho Constitucional
(I.S.S.N. 0123-353X)
LA INDIGNIDAD CONSTITUCIONAL DE
GUISTAVO FRANCISCO PETRO URREGO
Creo que ninguno de los presidentes en toda la historia de Colombia, acumula tantos y tan gravísimos errores y desafueros como Gustavo Francisco Petro Urrego, en menos de tres (3) años de ejercicio en el cargo, y ello, tanto en el ámbito interno, como en el ámbito internacional, ni siquiera presidentes que como Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón, gobernaron durante dos (2) períodos consecutivos, al punto de defraudar la dignidad de su cargo como símbolo de la unidad nacional, según el principio constitucional consagrado por el artículo 188 de nuestra Carta Magna, y en cambio, Petro Urrego presenta todas las credenciales propias de los populistas, dividiendo, enfrentando, crispando, sectarizando y polarizando a la nación, a los colombianos y a la ciudadanía, animando la lucha y el odio de clase, mientras presenta un profundo cuadro patológico de ideologitis, izquierdismo y comunismo, que en lugar de aportar para un proyecto de futuro, mira con nostalgia hacia un pasado que nunca fue.
En el ámbito interno, desde el inicio de su periodo presidencial, ha convocado marchas, concentraciones y manifestaciones, no ha cesado de descalificar con todo tipo de insultos e improperios, incuso soeces, a opositores y detractores. Les ha descalificado como nazis, fascistas, enemigos del pueblo o de los trabajadores; les ha lanzado insultos como el de HPs esclavistas, y ha manifestado que los poderes públicos están al servicio de la oligarquía, mientras vincula a los gobiernos precedentes con genocidios y masacres, mientras a Iván Duque Márquez, su inmediato predecesor, lo ha tildado de dictador. A Tirofijo, en cambio, le ha exaltado en su memoria, como si no estuviera clara para la inmensa mayoría de los colombianos, víctimas suyas incluidas. Pero Petro Urrego, dejando de lado su dignidad constitucional como símbolo de la unidad de la nación, ha exhibido la bandera de Simón Bolívar de guerra a muerte, su espada, y la propia bandera del movimiento guerrillero M-10 del cual procede.
En el ámbito internacional, uno de sus primeros y grandes desaciertos consistió en desconocer el Golpe de Estado que intentó asestar el presidente peruano José Pedro Castillo Terrones, negándose a reconocer a Dina Ercilia Boluarte Zegarra, quien de manera perfectamente legítima, asumió el cargo presidencial. Y en Alemania, en junio de 2023, lamentó la Caída del Muro de Berlín, todo un insulto contra la historia, contra la reunificación alemana, y contra la consolidación de la Unión Europea, que gracias a ello, y a la caída de la comunista Unión Soviética y de la Cortina de Hierro, reúne a la casi totalidad de los Estados europeos, bajo valores y principios democráticos, dejando atrás sus conflictos bélicos. Del mismo modo, se negó a reconocer el inmenso fraude electoral perpetrado por la dictadura madurista en Venezuela, que tuvo lugar el 29 de julio de 2024, por lo que con acierto, el expresidente Andrés Pastrana Arango ha expresado, con ironía, que “Petro es el Canciller de Maduro”. Posteriormente, Petro Urrego ha ido aún más lejos en sus desafueros contra los valores y principios propios de sociedades abiertas, libres, democráticas y pluralistas, cuando en el propio seno de la Asamblea anual de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), en el mes de septiembre de 2024, se atrevió a exaltar a Cuba y Venezuela como países rebeldes. Y Petro ha descalificado a Israel, el único Estado libre y democrático de Oriente Medio, mientras se niega a condena a Hamas, grupo islamofascista que pretende destruir a Israel.
Finalmente, creo que el principal responsable político en el atentado contra el Senador de la República y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, es Gustavo Francisco Petro Urrego, por lo cual, de manera inmediata, debería renunciar a la presidencia, y abandonar la vida pública.
Dominik de María
Pseudónimo, nombre artístico y religioso de Domingo Alexánder Mesa Mora, Director de la Revista Colombiana de Derecho Constitucional, abogado egresado de la Universidad de Antioquia (2000), Especialista en Derecho Financiero y de los Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana (2004), exsecretario de la Asociación de Abogados de la Universidad de Antioquia, exdocente de Teoría Constitucional en la Universidad de Antioquia, integrante de la Orden Franciscana Seglar (OFS), y activista Pro-Vida. E-mail: revistacolombianadederechoconstitucional@gmail.com
MOMENTO CONSTITUCIONAL
AÑO 1, NUMERO 5
16 DE JUNIO DE 2025
Con el respaldo de la Revista Colombiana de Derecho Constitucional
(I.S.S.N. 0123-353X)
DECÁLOGO DEL POPULISMO
El populismo:
1. Exalta y rinde culto al líder carismático.
2. Se apodera de la palabra, y restringe o suprime las libertades de expresión y de prensa, y reprime o suprime los medios de comunicación que resultan adversos al régimen.
3. Fabrica la verdad.
4. Utiliza de modo discrecional los fondos públicos.
5. Reparte directamente la riqueza.
6. Anima el odio entre las clases sociales, en particular entre ricos y pobres, tal cual lo concibe el marxismo con la llamada lucha de clases. de igual manera, puede dividir a la nación entre pueblo y no pueblo, o enfrentar al pueblo contra las élites, o a los revolucionarios contra los contrarrevolucionarios. así mismo, los regímenes populistas pueden descalificar a sus críticos, contradictores y disidentes, como enemigos del pueblo o de la revolución.
7. Moviliza permanentemente los grupos sociales y comunitarios de diversa índole, incluidos los empleados y servidores públicos, lo mismo que los sindicatos que le son favorables, a fin de que aclamen y legitimen masivamente al régimen, al líder o al partido político en el poder.
8. Busca siempre conseguir un enemigo interno o externo, ya sea real o ficticio, a fin de asegurar su legitimación nacional o internacional. el enemigo interno pueden ser los partidos y movimientos políticos anteriores al régimen o que le son adversos, lo mismo que los disidentes, o alguna clase social o una élite económica. el enemigo externo lo puede encontrar en el imperialismo yanqui, en otro gobierno o estado (incluso vecino), en alguna entidad, institución, organismo u organización internacional, o en algún líder o partido político de otro país.
9. Desprecia y socava las instituciones políticas, democráticas,
constitucionales, jurídicas y judiciales.
10. Domestica y destruye la democracia liberal, socavando y aboliendo las libertades y los derechos civiles y políticos, la legalidad, la separación de los poderes públicos, los controles políticos y judiciales, y abandonando el principio de la alternancia en el ejercicio del poder, en favor de la reelección presidencial indefinida.
Domingo Alexánder Mesa Mora
Director
Revista Colombiana de Derecho Constitucional
MOMENTO CONSTITUCIONAL
AÑO 1, NUMERO 6
18 DE JUNIO DE 2025
Con el respaldo de la Revista Colombiana de Derecho Constitucional
I.S.S.N. 0123-353X)
EL RÉGIMEN TEOCRÁTICO DE LOS AYATOLAS EN IRÁN
El régimen irání es teocrático, lo es desde que trinunfó la Revolución Islámica que tuvo lugar entre 7 de enero de 1978 - 11 de febrero de 1979, deponiendo la monarquía absoluta encabezada por el sah Mohammad Reza Pahleví, y dando lugar a la llam,ada República Islámica, llevando al poder al chiismo, que representa, después del sunismo, la segunda corriente del islam, con fuerte presencia en Iraq y en algunos otros Estados de Oriente Medio. El régimen iraní no sólo resulta confesional o teocrático, sino además fundamentalista, y, ciertamente, islamofascista.La condición hostil del régimen de los ayatolas, ha llevado a la guerra que tuvo lugar entre Irán e Iraq que comenzó por Irak el 22 de septiembre de 1980 y duró hasta el 20 de agosto de 1988, finalizando sin un claro vencedor.
Los grandes enemigos del régimen iraní, son Arabia Saudita, monarquía de condición sunita, e Israel, al que se ha propuesto destruir y eliminar. En respuesta a la invasión israelí que tuvo lugar en el sur del Líbano en 1982, un grupo de clérigos musulmanes chiíes crearon el grupo Hezbolá (Partido de Dios) , como un grupo insurgente, cuyos militantes han sido entrenados y organizados por la Guardia Revolucionaria iraní, recibiendo además capacitación, financiamiento y armamento por parte del régimen de Irán. El apoyo de Irán al gobierno de Bashar al-Assad en la Guerra Civil Siria, iniciada tras la frustrada Primavera Árabe en 2011, se concretó con el envió de milicianos del Hezbolá. Al día siguiente de los atentados terroristas y de los masivos secuestros, perpetrados contra Israel por parte del grupo terrorista Hamas, que gobierna tiránicamente contra los palestinos en la Franja de Gaza, y que también recibe apoyo de Irán, Hezbolá lanzó cruentos ataque contra Israel desde la frontera libanesa. Y Hezbolá, también participó en la Guerra de Bosnia en los años noventas (90s). Irán también ha apoyado a los rebeldes hutíes en Yemen, que a su vez han atacado a Israel.
El régimen iraní reprime cruelmente a disidentes, opositores, minorías étnicas como el pueblo kurdo, minorías religiosas como los musulmanes suníes, homosexuales, y crímenes relacionados con las drogas, dando lugar a detenciones masivas, a torturas, y acumulando decenas de miles de ejecuciones capitales.
Ante la información de que Irán estaba en condiciones de concretar el desarrollo de armamentos nucleares en el corto plazo, desde el pasado día 13 de junio de 2025, Israel viene bombardeando instalaciones militares y nucleares iraníes, la sede de la televisión pública, y dando de baja a los altos jefes del Ejército y de la Guardia Revolucionaria, lo mismo que a varios de los científicos nucleares.
Cuba, Nicaragua y Venezuela están alineados con Irán, y hasta el dictador nicaragüense José Daniel Ortega Saavedra, ha expresado que todo país debería tener su bombita atómica.
Los graves y exitosos ataques de diversa índole contra la infraestructura militar iraní, abren la posibilidad para la eventual caída del régimen.
Domingo Alexánder Mesa Mora
Director
Revista Colombiana de Derecho Constitucional
MOMENTO CONSTITUCIONAL
AÑO 1, NUMERO 7
19 DE JUNIO DE 2025
Con el respaldo de la Revista Colombiana de Derecho Constitucional
(I.S.S.N. 0123-353X)
EL NUEVO ORDEN MUNDIAL
Desde hace ya varias semanas, me vengo sintiendo ciertamente abrumado por la gran cantidad de hechos políticos y sociales en el mundo entero, por lo cual apenas si consigo escribir en este sitio, pues no sé por dónde empezar.
El nuevo orden mundial tras la Guerra Fría que culminó a partir de 1989 tras el colapso de la Unión Soviética y la Caída del Muro de Berlín, me resulta más problemático y caótico.
La amenaza a los valores liberales y democráticos y a la cultura política occidental está representada ahora por la China Comunista como potencia emergente, y que pretende ser la primer potencia global hacia 2049, cuando se cumple un siglo de la Revolución Comunista liderada por el genocida Mao Tse-Tung. Y China no sólo constituye un régimen totalitario, sino que promueve el autoritarismo en el mundo entero.
Y ahora nos encontramos ante la cruenta invasión rusa de Ucrania. Y también en Estados Unidos nos encontramos ante un lamentable retroceso de la democracia por cuenta del populismo de Donald Trump, quien durante su periodo presidencial animó la polarización, el enfrentamiento y la división entre el pueblo estadounidense, al punto de desconocer su derrota por el actual presidente Joe Biden, denunciando un supuesto e infundado fraude electoral, llegando al extremo de animar a que sus partidarios más radicales se tomaran el edificio del Capitolio, sede del Congreso. Además, Donald Trump erosionó sus relaciones con la Unión Europea y la propia OTÁN, animando incluso al Reino Unido, a abandonar el seno de la Unión Europea, lo cual decidió el pueblo británico en 2016, mediante referéndum, lo que se conoce como el Bréxit. Donald Trump intentó durante su presidencia, construir un muro en la frontera con México. Finalmente, entre los aspectos negativos de su mandato presidencial, se encuentra su retroceso respecto de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, como fue impedir que las personas transgénero ingresaran al Ejército. Finalmente, durante su mandato presidencial (2017-2021), Donald Trump negó el cambio climático, y abandonó el Acuerdo de París.
Por otro lado, aunque Estados Unidos es una auténtica democracia, que cuenta con unas sólidas instituciones políticas y constitucionales donde rigen prácticamente todos los elementos del Estado de Derecho, padece varios vicios y limitaciones considerables, como el extremo racismo, una libertad de expresión casi sin límites, el acceso ilimitado a las armas de fuego, una gran cantidad de prisiones, muchísimas de ellas privadas, la reclusión de millones de ciudadanos, y la criminalización del consumo y tráfico de estupefacientes.
Y cómo no tener siempre presente la más que sexagenaria Dictadura Comunista de Cuba, o a sus ahijadas, las Dictaduras del dúo Ortega-Murillo en Nicaragua, y de Maduro-Chávez en Venezuela. Y aunque en Bolivia se pudo frustrar la perpetuación en el poder por parte del populista Evo Morales, su correligionario sucesor no parece gobernar con sujeción a los valores y principios propios del Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
Chile también se encuentra prácticamente bajo un severo cuadro clínico, en razón de la acción irresponsable de los izquierdistas extremistas y radicales, que han tirado por la borda lo que fue un exitoso proceso de transición democrática, aunque por fortuna, su joven presidente, Gabriel Boric, aun siendo de izquierda, parece ser un demócrata auténtico y convencido, que no ha dudado en alzar su voz en contra de las dictaduras de Nicaragua y Venezuela.
Y ni qué decir de Argentina, donde todavía padecen el populismo cultivado por Juan Domingo Perón a mediados del siglo pasado. Y tal es la situación en Argentina, que la corrupta y populista Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a seis (6) años de prisión, e inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos.
Y en Brasil, tras los gobiernos ciertamente corruptos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, llegó al poder el grosero e inopinado Jair Bolsonaro, quien como presidente, no hizo otra cosa que conseguir la división, el enfrentamiento y la polarización entre los brasileños, y favorecer la destrucción de la selva amazónica. Ojalá Lula da Silva gobierne de manera democrática, y sobre todo, que tome distancia ante las dictaduras y regímenes populistas de la región. Pero la situación política de Brasil es crítica, tal cual se evidenció el pasado 8 de enero de 2023, cuando turbas bolsonaristas intentaron tomarse las sedes de los poderes públicos en Brasilia, capital del país. Brasil, que debiera ser la mayor democracia de Iberoamérica, y la segunda democracia de nuestro continente, se encuentra hoy capturada por la polarización, la división y el enfrentamiento, por cuenta, por un lado, de Jair Bolsonaro, y por otro lado, por cuenta de la corrupción de los gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, y del Partido de los Trabajadores. La acción de los bolsonaristas radicales es perfectamente comparable a la de los trumpistas radicales el 6 de enero de 2021.
En cuanto a Ecuador, aunque pudo superar la autocracia y el populismo de Rafael Correa, se encuentra ahora en una profunda crisis de violencia generalizada por cuenta de mafias del narcotráfico, y donde las prisiones se han convertido en territorios de comando y disputa. Ecuador sigue la suerte de Colombia y de México por cuenta de la absurda guerra contra las drogas, a tal punto, que por su pequeño territorio, bien podía convertirse en un perfecto Estado fallido.
Creo que uno de los países en mejor situación democrática en toda Suramérica, es Uruguay, donde parece regir el Estado de Derecho y el pluralismo político, muy a pesar de haber padecido a Pepe Mujica, quien no puso en cintura al desaforado Hugo Rafael Chávez Frías.
En cuanto a mi país, Colombia, aunque padece una violencia endémica y desaforada, fruto del comunismo, y animada por el narcotráfico y las mafias, cuenta con una invaluable institucionalidad democrática y constitucional, tal cual lo evidencia el hecho de que en 2022 llegará al poder un candidato izquierdista.
El país más problemático y caótico de todo el continente americano es sin duda Venezuela, capturado por el comunismo y por una coalición de grupos mafiosos, militares incluidos. Venezuela constituye todo un Estado fallido, gracias a la condición mafiosa de su régimen, y a la incompetencia de sus dirigentes, pues son muchas las dictaduras que no obstante la represión sobre los pueblos, dan lugar al desarrollo económico y a la modernización de sus instituciones. La condición de Estado fallido que presenta Venezuela se evidencia en la violencia generalizada en los barrios marginales de las ciudades, en el más grande éxodo del presente siglo, en la existencia de innumerables carteles del narcotráfico, en la destrucción de la selva amazónica por cuenta de la minería desaforada, en la presencia de las guerrillas colombianas en su territorio, lo mismo que en la presencia de fuerzas bélicas como el Hezbolá de condición iraní, o como el Grupo Wagner, creado por Vladimir Putin.
En cuanto a Centroamérica, los únicos países que gozan de estabilidad y de un régimen democrático, son Costa Rica y Panamá, pues el resto padecen la miseria y el atraso económico, mientras Nicaragua padece una grosera dictadura tiránica, y El Salvador se encuentra en manos de un autócrata populista, quien ya consiguió autohabilitarse para hacerse reelegir. Tal es la compleja situación padecida por la casi totalidad de los países centroamericanos, que sus habitantes huyen de la miseria y de la violencia hacia Estados Unidos.
Después de Cuba, Venezuela, Nicaragua, y Haití, el país más preocupante del continente americano es México, pues hace ya más de dos (2) decenios padece una inmensa violencia, fruto de la fracasa guerra contra el narcotráfico, de modo que en buena parte del territorio mexicano son cuotidianos los homicidios, las masacres, las torturas, las desapariciones, como consecuencia del enfrentamiento entre carteles. Y por si fuera poco, México se encuentra ahora en manos de un líder populista, quien pretende modificar el organismo electoral, quién sabe con qué retorcido propósito. Pero lo que más molesta de AMLO, consiste en su papel de padrino y animador de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, mientras se entromete en los asuntos de los Estados democráticos del continente, tal cual procedió respecto de Perú, en favor del funesto presidente Pedro Castillo, a quien sigue reconociendo como el presidente legítimo del Perú.
En cuanto a Haití, éste es el país más miserable de Latinoamérica, y todo un Estado fallido por cuenta de los golpes de Estado, del enfrentamiento entre la burguesía negra y la mulata, y por la violencia.
En Centroamérica, Nicaragua se destaca por la ya total supresión de sus instituciones políticas, democráticas y constitucionales por cuenta del régimen liderado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Se trata de una tiranía que ha procedido a inhabilitar a los candidatos presidenciales de oposición, a llevarlos a prisión, o forzándolos al exilio. Y por si poco, también los religiosos y laicos católicos vienen siendo perseguidos, y los templos y lugares de culto profanados, en razón de la voz crítica de la Iglesia Católica. La represión y persecución contra la Iglesia Católica alcanzó el clímax, cuando el régimen el pasado 19 de agosto de 2022, capturó al obispo Rolando Álvarez, luego de cinco días de cerco policial a la curia donde se encontraba detenido junto con ocho sacerdotes y colaboradores. El pasado 14 de diciembre de 2022, el obispo Álvarez fue acusado de cometer los crímenes de conspiración en contra de la integridad nacional, del Estado y de la sociedad nicaragüense. Por otro lado, el régimen de Ortega Murillo constituye un foco de inestabilidad para Centroamérica, y en particular para países fronterizos como Costa Rica, e incluso Colombia.
Y ahora es Perú el país que sufre y padece la más grave crisis política desde la era del autócrata Alberto Fujimori (quien gobernó entre los años de 1990 y 2000), por cuenta del populismo, del socialismo del siglo XXI y del comunismo. El destituido presidente Pedro Castillo no sólo resultó ser todo un corrupto y un golpista, sino un perfecto inepto en administración pública. Como buen populista de izquierda, Pedro Castillo, tanto como candidato, lo mismo que como presidente, y ahora como presidente destituido, ha conseguido dividir, enfrentar y polarizar a los peruanos entre ricos y pobres, o entre indios y no indios, o entre provincianos y limeños. Pero lo que más resulta intolerable, es el hecho de que los presidentes de México, Colombia, Bolivia y Argentina, respalden a Pedro Castillo, y que incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exprese que sigue reconociendo a Castillo como presidente. Tras un mes de la destitución de Pedro Castillo, se registraron unos cincuenta (50) fallecidos por cuenta de las protestas, casi todas violentas y desaforadas, especialmente en los departamentos andinos del sur del país, por su enorme población campesina e indígena, que además simpatiza con el régimen boliviano, que les ha estado respaldando de varias maneras, tal cual lo viene haciendo el propio Evo Morales, razón por la cual el gobierno peruano le prohibió ingresar al país. Por otro lado, en Bolivia opera un grupo indigenista extremista y radical denominado Ponchos Rojos, que bien puede extenderse al sur del Perú, si no es que tiene presencia ya. La crisis política y social del Perú es de tal magnitud, que bien puede llegarse a una guerra civil, en razón de la enorme población campesina e indígena, especialmente quechua y aimara. Y otro riesgo posible, es que varios departamentos andinos del sur peruano, como Ayacucho, Cuzco y Puno, pretendan separarse del Perú.
Ya en el ámbito global, la principal amenaza contra los valores de Occidente, contra su cultura política, democrática y liberal, está constituida por el acelerado ascenso de la Comunista y Totalitaria China, cuyo régimen reprime crudamente cualquier oposición o cuestionamiento, reprimiendo también a las minorías étnicas y religiosas, tales como los uigures, quienes profesan el islam, lo mismo que a los católicos y a otras minorías cristianas, a los practicantes del Falun Gong, y a los budistas tibetanos. Gracias a la informática, a la robótica y a la inteligencia artificial, la omnipresencia del régimen y su respuesta, hacen ver la distopía orwelliana de 1984 como una inocente e infantil guardería. Pero el totalitarismo chino no se limita a su territorio, sino que el régimen lo importa a cualquier país del globo que caiga bajo su influencia, gracias, además, a las prácticas corruptas con que lo consigue. Recientemente China extendió su régimen totalitario a Hong Kong, violando los acuerdos suscritos con el Reino Unido para recuperar tal territorio. La China comunista representa una poderosa amenaza para Taiwán, a la cual considera como su provincia, y cuya anexión militar parece inminente. Y China representa también una seria amenaza para todos los Estados del Sudeste asiático.
Entre los pocos países donde pervive el comunismo, se encuentran Vietnam y Laos. Y una más de las permanentes amenazas la constituye el régimen comunista y totalitario de Corea del Norte, motivo de preocupación para Corea del Sur y Japón.
Uno más de los Estados del Sudeste asiático que han padecido dictaduras, golpes de Estado e inestabilidad, es Tailandia. Y cómo olvidarse de Afganistán, otro Estado fallido en manos del islamofascista régimen Talibán, que es uno de los muchos legados del comunismo soviético, pues tras la invasión que tuvo lugar en 1979, se oficializó el ateísmo, justo en un país de fuerte fe religiosa, lo que provocó la consolidación del islamismo radical.
En cuanto a la India, aunque constituye la más grande democracia del mundo, recientemente ha tomado un nacionalismo de condición hinduista, mientras las minorías religiosas sufren la discriminación. Además, aunque supuestamente el sistema de castas indio fue suprimido, en la práctica continúa vigente. Otro país sumamente crítico, es Birmania, la actual Myanmar, donde tras su independencia, apenas si ha conocido la democracia, estando actualmente bajo una dictadura militar.
Pero la principal y actual amenaza para la estabilidad mundial, lo mismo que para la Europa oriental y la propia Unión Europea, es la Rusia de Vladimir Putin con su cruenta invasión de Ucrania. Putin ha conseguido perpetuarse en el poder desde el año 2000, imponiendo un régimen autoritario y autocrático basado en el nacionalismo, y que lamentablemente cuenta con el respaldo del actual Patriarca ortodoxo ruso de Moscú. Tras la invasión rusa de Ucrania, los Estados europeos de Suecia y de Finlandia solicitaron su ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo cual constituye un importante revés para el expansionismo de Putin. Por otro lado, uno de los más importantes aliados de Vladimir Putin es Alexander Lukashenko, quien gobierna de manera autocrática en Bielorrusia desde 1994. Por otro lado9, Vladimir Putin ha reprimido brutalmente a los separatistas chechenos, quienes profesan el islam. Finalmente cabe anotar que Putin también ha intervenido militarmente en contra de los Estados de Moldavia y Georgia, favoreciendo el separatismo de varias de sus regiones.
En cuanto al Sudeste asiático, en países como Malasia e Indonesia, rigen regímenes teocráticos de condición musulmana. Filipinas, por su parte, padeció el régimen autoritario presidido por Rodrigo Duterte y Roa, quien gobernó entre 2016 y 2022.
Otros países como Paquistán, padecen también las teocracias de condición musulmana, junto a Irán o Arabia Saudita. El Estado de Israel, por su parte, se encuentra permanentemente amenazado por Irán y por grupos palestinos como Hamas, que le son absolutamente hostiles. Por fortuna Israel viene consiguiendo tener buenas relaciones con varios Estados árabes de la región, como Bahrein y Emiratos Árabes Unidos.
Otra de las regiones con mayores niveles de inestabilidad es Oriente Medio. Irak, por ejemplo, es otro Estado fallido, gracias, en buena medida, a la salida prematura de Estados Unidos y sus aliados, tal cual procedieron con Afganistán. El vacío dejado en Irak por parte de los aliados, fue ocupado por el islamofascista Estado Islámico. Otro Estado fallido más, es Siria, donde tras la llegada de la Primavera Árabe de 2011, el régimen autocrático respondió con total violencia y represión, dando lugar a un conflicto armado que ha provocado el éxodo de millones de sirios hacia los países vecinos como Irak, Líbano, Turquía y la propia Europa. En cuanto a Irán, el país se encuentra sometido, desde la revolución islámica de 1979, bajo un régimen teocrático, liderado por las ayatolas, jefes religiosos del islam chiíta. El pasado 16 de septiembre de 2022, la Policía de la Moral detuvo a Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, por no llevar correctamente puesto el velo, falleciendo tres (3) días después bajo custodia policial, lo que provocó la ira de incontables iraníes, incluso hombres. Muchas mujeres desafiaron al régimen quemando los velos o cortándose sus cabellos. Aunque el régimen iraní suprimió supuestamente la Policía de la Moral, ha respondido a las manifestaciones con una fuerte represión, condenando a muerte a varios iraníes vinculados con las protestas.
En Libia, donde la llegada de la Primavera Árabe consiguió derribar el régimen militar y autocrático de Muamar el Gadafi, a quien se le dio muerte, fue sucedida por el enfrentamiento de diferentes facciones, incluido grupos islamofascistas como Estado Islámico, que parecen haber convertido a Libia en otro Estado fallido. Siguiendo con la situación política, institucional y social del continente africano, muchos de los países se encuentran inmersos en múltiples conflictos armados como consecuencia de rutas del narcotráfico, como es el caso de las regiones de África occidental y central; o por la disputa por el control de las minas de oro, diamantes o coltán, como sucede en el Congo; lo mismo que por cuenta del colonialismo; y a todo lo anterior cabe sumar la acción de grupos terroristas islamofascistas como Al-Qaeda, Estado Islámico y Boko Haram.
Finalmente, varios de los Estados que conforman la Unión Europea vienen padeciendo el ascenso de fuerzas políticas neonazis, neofascistas y populistas, que buscan el respaldo mediante la defensa del nacionalismo, de la xenofobia, o de elementos propios del comunismo. En España, la actual coalición del gobierno cuenta con la participación del partido político Unidos-Podemos, de condición radical y antiliberal, que además respalda un buen números de regímenes autoritarios del mundo entero, en particular los latinoamericanos como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por otro lado, una más de las amenazas que afronta desde hace varios años la Unión Europea, viene por cuenta de fuerzas políticas euroescépticas, mientras actualmente, Estados como Hungría, España o Polonia se han distanciado de los principios y valores apuntalados por la Unión.
Finalmente, el ascenso de Donald Trump para un segundo mandato a partir del pasado 20 de enero de 2025, ha marcado una ruptura con el libre mercado apuntalado en el contexto de la globalización económica, regresando al proteccionismo, mientras ha supuesto un reordenamiento de la OTÁN, conminando a los Estados europeos a aumentar sus portes financieros a la alianza militar.
Domingo Alexánder Mesa Mora
Director
Revista Colombiana de Derecho Constitucional
Francisco Javier Zapata Vanegas
Codirector
Revista Colombiana de Derecho Constitucional
MOMENTO CONSTITUCIONAL
AÑO 1, NUMERO 8
20 DE JUNIO DE 2025
Con el respaldo de la Revista Colombiana de Derecho Constitucional
(I.S.S.N. 0123-353X)
NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ
ES EL ÚNICO SALVADOREÑO QUE DEBERÍA ESTAR CONFINADO EN ALGUNA PRISIÓN
La tragedia sufrida durante decenios por el pueblo centroamericano de El Salvador fue directamente provocada por Estados Unidos, donde en razón de la criminalización desaforada del tráfico de estupefacientes, llevó a prisión a miles de salvadoreños, en conjunción con motivaciones racistas de condición étnica, cultural, social y hasta religiosa. Se trató de jóvenes salvadoreños y de otros países centroamericanos, que dejando sus familias y amigos, emprendieron un doloroso éxodo hacia la supuesta tierra del sueño americano, huyendo del subdesarrollo y del atraso económico endémico de sus países. Y como las prisiones nunca han conseguido resocializar a los delincuentes, y porque las prisiones constituyen escuelas para el crimen, se dio lugar a que salvadoreños y otros centroamericanos crearan lazos de vínculo y lealtad.
El 31 de agosto de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador, aprobó una serie de proyectos de ley, entre los que está el que obliga la jubilación de los jueces mayores de sesenta (60) años o con más de treinta (30) años de carrera judicial, lo que afecta cerca de un tercio del Órgano Judicial. El 3 de septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador decidió que el presidente de la República puede cumplir dos mandatos consecutivos, anulando el precedente judicial de una sentencia anterior de 2014 que establecía que los presidentes deben esperar diez (10) años para poder postularse a la reelección.
De manera que Nayib Armando Bukele Ortez viene cometiendo varios delitos constitucionales. En primer lugar, ha conseguido capturar las instituciones constitucionales en El Salvador. En segundo lugar, ha conseguido que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, aprobara su candidatura para una reelección inmediata, retorciendo groseramente la Constitución.
Estados Unidos es el principal responsable del fenómeno criminal de las maras en El Salvador y de otros Estados centroamericanos, por cuenta de su tremenda represión policial, punitiva y penitenciaria, al encarcelar masivamente a millares de jóvenes centroamericanos, consiguiendo que nacieran entre ellos lazos de hermandad, solidaridad y comunidad, para luego devolverlos a sus países de origen, donde se dedicaron a llevar a cabo lo que perfeccionaron en las calles y prisiones de Estados Unidos, delinquir en variadas modalidades. Lo cierto es que los jóvenes centroamericanos seguirán migrando hacia Estados Unidos, donde serán objeto de nuevas represiones policiales, punitivas y penitenciarias, para devolverlos a sus países de origen, dando lugar a un círculo vicioso.
El Salvador es un pequeño país de tan sólo 21.041 km, y de apenas 6 029 976 habitantes, pero cuenta con la más alta taza de presos en el mundo, ni más ni menos que 629.6 reclusos por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a una población reclusa de unas 38.000 personas. Esta situación en que se han concretado las políticas de seguridad, policiales, punitivas y penitenciarias lideradas por el ilegítimo, autoritario y autocrático presidente Nayib Armando Bukele Ortez constituye la expresión de un populismo punitivo, acreditando él, varios de los elementos propios de los populistas, tales como el de la propaganda y el culto a su personalidad, lo mismo que su desprecio por el principio constitucional de la separación de poderes públicos, esencial al Estado Constitucional y Democrático de Derecho, de manera que no se puede ya decir que El Salvador sea una sociedad abierta, libre, democrática y pluralista.
Con la misma orientación populista, Nayib Armando Bukele Ortez, expresó en cadena nacional de radio y televisión, el pasado 2 de junio de 2023, que le declaraba la guerra a la corrupción, y que construiría una cárcel para los corruptos.
El 14 de abril de 2025, el mandatario salvadoreño fue el primer presidente latinoamericano en reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su segundo periodo presidencial, gracias a su común condición populista, autoritaria y represiva. Bukele Ortez viene sirviendo de apoyo para las deportaciones de inmigrantes por parte del gobierno Trump, recibiendo incluso a venezolano y deportados de otras nacionalidades, a quienes viene recluyendo en la prisión de máxima seguridad, llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
No obstante el éxito proclamado a los cuatro vientos por el presidente Bukele Ortez en su política de seguridad y contra las pandillas, consiguiendo reducir de manera más que significativa el número de homicidios y de otros crímenes, lo cierto es que su política represiva no se detiene, de manera que se sigue reprimiendo y hostigando a los más débiles y vulnerables, es decir, a los habitantes de los barrios pobres y humildes, lo mismo que a los jóvenes, y ello, en razón de que debe continuar con una estrategia que le ha reportado cuantiosos réditos políticos, y además, porque puede hacerlo, en razón de que no existen controles públicos, administrativos, judiciales o parlamentarios que le impongan límites a sus actuaciones.
Lamentablemente, varios Estados latinoamericanos no sólo aplauden y reconocen el éxito de las políticas de seguridad de Nayib Bukele Ortez, en muchos casos, en razón de los altos índices de criminalidad y de homicidios que vienen aumentando en la región, por cuenta de la guerra contra las drogas, de los regímenes populistas que han emergido y se han consolidado, y en razón del enorme éxodo de venezolanos que han encontrado refugio, particularmente en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Gobiernos como el de Ecuador, presidido Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, de derecha; y el de Honduras, presidido por Iris Xiomara Castro Sarmiento, de izquierda; han importado o pretenden importar el modelo Bukele, lo que evidencia el hecho de que el populismo no es una cuestión ideológica. Al pasó que Javier Gerardo Milei, el presidente de Argentina, ha elogiado la guerra de Bukele Ortez contra las maras, y su Ministra de Seguridad,, Patricia Bullrich, visitó por cuatro (4) días El Salvador, con el fin de conocer el método Bukele contra las pandillas En Colombia, la Senadora de la República, y actual precandidata presidencial por el partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal Molina, de derecha, ha propuesto la construcción de magacárceles, siguiendo los modelos de El Salvador y Estados Unidos. Y también el el representante a la Cámara, José Jaime Uscateguí, copartidario de Cabal Molina, aprovechó su visita a El Salvador para invitar a Bukele Ortez a visitar a Colombia.
Domingo Alexánder Mesa Mora
Director
Revista Colombiana de Derecho Constitucional
MOMENTO CONSTITUCIONAL
AÑO 1, NÚMERO 9
21 DE JUNIO DE 2025
Con el respaldo de la Revista Colombiana de Derecho Constitucional
(I.S.S.N. 0123-353X)
LOS ARGUMENTOS EN PRO DE LA
DICTADURA VENEZOLANA
En razón de la profunda pasión política que padezco, eso sí, como un Humilde Servidor de la Democracia, y como Esclavo de mis Convicciones, permanentemente consulto la opinión sobre la situación venezolana a todas las personas con quienes me cruzo en el camino (incluyendo a mis contactos de Facebook, a quienes suelo consultar por el chat), y muy especialmente a mis colegas abogados, lo mismo que a los profesionales universitarios en general, y de las ciencias sociales en particular.
Lamentablemente, la mayor parte de las respuestas que me ofrecen aquellos a quienes consulto sobre la Crisis Venezolana, casi siempre parecen comentarios de analfabetas o de menores de edad, o en el mejor de los casos, suponen una tremenda ingenuidad y buena fe, propias de almas pías.
Uno de los argumentos esgrimidos por muchos de quienes son solidarios con el Régimen Venezolano, consiste en que se trata de una Revolución, ya Nacionalista y Bolivariana, ya Socialista y de Izquierda. Pero tal argumento se cae con total fuerza, ante el rotundo fracaso de las políticas sociales y económicas ensayadas por más de dos (2) decenios, y ya desde los primeros años de la Era Chávez, de suerte que es como si el Régimen hubiera dado lugar a su propia Contrarrevolución, y ello, en muy variados sentidos. Por un lado, el actual Régimen Venezolano tuvo su inicio con el triunfo en las urnas de Hugo Rafael Chávez Frías en las elecciones presidenciales del 1° de diciembre de 1998, de modo que habiendo llegado al poder por vías institucionales, constitucionales y democráticas, dio lugar, sin embargo, a su supresión y captura, en favor de su vocación populista, militarista, autocrática y autoritaria, degenerando en una perfecta Dictadura Populista y Militarista, tanto como Corrupta, así como incluso, astronómicamente Cleptocrática y Mafiosa. En segundo lugar, contrario a animar y promover la unión de los Estados de América Latina, o de los Estados Bolivarianos y de Sudamérica, tal cual lo anheló el Libertador Simón Bolívar, lo que consiguió el Régimen Venezolano fue polarizar y dividir la Región, muy a pesar de dar lugar a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), toda vez que utilizó a este organismo supranacional para apuntalarse en el poder y legitimarse internacionalmente, mientras dio lugar a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que ha fungido como un exclusivo club de Estados Autocráticos y Populistas, conformado por los Estados de Antigua y Barbuda, Dominica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, con presencia, incluso, de las Dictaduras de Cuba, Nicaragua, Bolivia, y la propia Venezuela. La Honduras de José Manuel Zelaya Rosales, también formó parte del ALBA, no sin dificultades, tras su aprobación por parte del Congreso Nacional el 10 de octubre de 2008, pero cuando Zelaya quiso reformar la Constitución para hacerse reelegir en la presidencia, fue destituido, por lo cual el ALBA suspendió a Honduras de la Organización, pero fue el propio Congreso Nacional de Honduras quien aprobó el 12 de enero de 2010, el retiro definitivo del ALBA. Al retiro de Honduras se sumó el de Ecuador, cuando el 23 de agosto de 2018, así lo informó el Canciller del gobierno presidido por Lenin Moreno, quien ha conseguido superar el régimen autocrático y populista establecido por Rafael Correa, quien gobernó el Ecuador entre 2007 y 2017. Pero también la UNASUR ha sufrido un tremendo debilitamiento, pues prácticamente se ha disuelto, ya que en abril de 2018, los gobiernos de los Estados de Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, anunciaron su retiro temporal, mientras Colombia, el 10 de agosto de tal año, anunció que se retiraría definitivamente del Organismo, al paso que Ecuador se retiró de manera definitiva el 13 de marzo de 2019. Ante el sesgo ideológico y de politización padecido por la UNASUR a instancias del Narcorrégimen Militarista y Populista Venezolano, los gobiernos del chileno Sebastián Piñera Echenique, y del colombiano Iván Duque Márquez, respondieron con su propuesta de dar lugar a la creación de un nuevo organismo supranacional sudamericano, llamado Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur). Sobre la naturaleza del nuevo organismo, el presidente colombiano, Iván Duque Márquez, expresó el 14 de enero de 2019, que se trataría de “un mecanismo de coordinación suramericana de políticas públicas, en defensa de la democracia, la independencia de poderes, la economía de mercados, la agenda social, con sostenibilidad…” Posteriormente, el 18 de febrero de 2019, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, sostuvo que “este nuevo foro estará abierto a todos los países de América del Sur que cumplan con dos requisitos: vigencia plena del Estado de Derecho y respeto pleno a las libertades y a los derechos humanos.” En tercer lugar, el Régimen Venezolano no ha dado lugar a revolución socialista, izquierdista o progresista alguna, dado el fracaso absoluto de todas sus políticas sociales y económicas, de modo que el orden económico establecido por ya más de dos (2) decenios no resulta análogo al conseguido por la Dictadura Comunista China, que siendo totalitaria en el ámbito político, es capitalista o cuasicapitalista en el ámbito económico, resultando en ello ciertamente exitosa, muy a pesar de la opresión sobre los campesinos. Pero los resultados económicos y sociales conseguidos por el Régimen Venezolano no son ni siquiera comparables con los obtenidos por la Dictadura Cubana, la cual, aunque por más de seis (6) decenios ha mantenido al Pueblo de Cuba en el atraso y el subdesarrollo, mantiene unas condiciones de miseria bien administradas, lejos de la crisis social y humanitaria padecida por el Pueblo de Venezuela, sometido por un Régimen no sólo astronómicamente corrupto, sino totalmente incompetente, tal cual lo evidencian la escasez de alimentos y medicinas, el colapso de sus sistema de salud, o el inmenso deterioro de la red energética.
Una más de las respuestas que con mayor frecuencia me ofrecen los consultados sobre la Crisis Venezolana, consiste en que se trata de un asunto de los venezolanos, y que ni el Estado Colombiano, ni los colombianos mismos deben intervenir, ni tampoco los países vecinos, ni los latinoamericanos, ni mucho menos Estados Unidos, Canadá, ni la Unión Europea o sus Estados. Ésa es justamente la tesis del Narcorrégimen Venezolano, que rechaza sistemáticamente la más mínima condena internacional a sus desafueros, alegando la Soberanía de Venezuela, y el Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos, como si los asuntos relacionados con los Valores y Principios Democráticos, y la Vigencia de un Orden Constitucional e Institucional Respetuoso de los Derechos y Libertades Civiles y Políticos no formaran parte del Orden Internacional e Interamericano. Lamentablemente ésa es la tesis del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o la del gobierno uruguayo presidido por Tabaré Vásquez, ambos de condición izquierdista, quienes sostienen que la Crisis Venezolana la deben resolver los propios venezolanos, rechazando cualquier Injerencia Extranjera, en favor de la Soberanía, de la No Intervención en los Asuntos Internos de los Pueblos, y de la Autodeterminación de los Pueblos. Este tipo de argumentos desconocen además la realidad política, económica y cultural que representa la Globalización, que supone la interrelación entre los Pueblos, los Ciudadanos y los Estados del Mundo Entero, de tal manera que no tienen ya cabida el Aislamiento Internacional ni las Autarquías. Sin embargo, López Obrador, tras perder la elección presidencial celebrada en 2006, desconoció los resultados electorales, y se proclamó como Presidente Legítimo, estableciendo un Gobierno Paralelo, y un Gabinete Clandestino. De modo pues que AMLO resulta ser uno de los típicos líderes de la Izquierda que en el Continente y buena parte del Globo, pasan por Democráticos, pero nunca favorecen ni respaldan las Acciones Políticas Democráticas, tan necesarias hoy día. Por otro lado, junto a este argumento en favor del Régimen Venezolano, cabe tener presente cómo muchos son solidarios con éste, arguyendo que las críticas en su contra corresponden al imperialismo yanqui, o provienen de las potencias capitalistas. Pero este argumento se encuentra desfasado respecto de la realidad, pues actualmente vivimos en un mundo globalizado, en el cual ya no tiene fuerza ningún imperialismo, y en todo caso, de ser cierto el poder del imperialismo de los Estados Unidos de América, también lo sería el imperialismo ruso, pues Rusia, emergió como nueva potencia bélica, económica y política, tras el inicio de la actual Era Putin, que comenzó en el año 2000; y del mismo modo habría que considerar como cierto un imperialismo chino; de suerte que tanto Rusia como China se han propuesto su expansión económica y geopolítica, con el agravante de que no constituyen regímenes democráticos, sino regímenes cerrados, lo cual les hace sumamente corruptos, y hasta sumamente mafiosos. Pero estos dos (2) imperialismos son ignorados por quienes son solidarios con el Régimen Venezolano, el cual es sólo un pobre satélite de ambas potencias, con todos los efectos negativos sobre los recursos naturales y sobre el sufrido Pueblo de Venezuela.
Un segundo argumento expresado por muchos de quienes se niegan a pronunciarse en contra del Régimen Venezolano, sin reconocer la Crisis y la Tragedia Política, Económica, Social y Humanitaria que viene sufriendo el Pueblo Venezolano de manera acelerada y progresiva ya desde la Era Chávez, consiste en que los colombianos debemos ocuparnos de nuestros asuntos internos, sin mirar los problemas de nuestros vecinos. Este argumento resulta también impertinente y desafortunado, pues Venezuela es un país vecino, con el cual compartimos 2.219 km. de frontera, la cual abarca las regiones Caribe, Andina, la Orinoquia, y la Amazonia, de modo que se trata de una de las fronteras más extensas del mundo, por lo cual la suerte de Venezuela, para bien o para mal, tiene repercusiones inexorables e inevitables respecto de nuestro territorio y sobre nuestra vida política, institucional, económica, social y cultural, máxime siendo Colombia el vecino más vulnerable de Venezuela, dada nuestra violencia política y social histórica y endémica. Los efectos de la Crisis Humanitaria de Venezuela sobre Colombia, hace años se evidencian en la llegada masiva de venezolanos que huyen de la pobreza, la marginación, la violencia y la represión política de un auténtico Estado Fallido, a tal punto, que los venezolanos en Colombia ya suman más del millón trescientos mil (1’300.000), con todas las consecuencias que ello conlleva respecto del mercado laboral, las relaciones laborales, y los salarios, entre otros efectos de condición económica y social, como el gasto público que el Estado y las entidades territoriales deberán efectuar para atender a la población venezolana.
Un tercer argumento de quienes se niegan a condenar el Régimen Venezolano, consiste en señalar, ante cada error, defecto, problema o hecho condenable del mismo, que en Colombia se presentan los mismos o peores problemas. Tal argumento desconoce la condición astronómica, colosal y paquidérmica de la Crisis Política, Institucional, Socioeconómica y Humanitaria padecida por el Pueblo Venezolano, incluida la Corrupción, tal cual lo ha evidenciado el casi completo colapso de la infraestructura eléctrica, o la muerte de neonatos, ancianos y enfermos por cuenta de la desnutrición y de la falta de medicamentos e implementos médicos y quirúrgicos. Al formular este argumento, sus exponentes llegan al extremo de sostener que si en Venezuela llevan ya más de veinte (20) años de Dictadura, en Colombia llevamos doscientos (200) años de otra, desconociendo con ello, que muy a pesar del bipartidismo, del clientelismo histórico, y de la violencia política histórica y endémica, los colombianos hemos gozado de elecciones libres y de la alternancia política, un elemento imprescindible de todo régimen que pretenda ser democrático; y de una profunda civilidad en el ejercicio del poder político, progresivamente consolidada a través de nuestra historia política y constitucional, de tal suerte que los militares y los demás agentes de la fuerza pública, han sido despojados del derecho a participar en política, ni siquiera mediante el derecho al sufragio, ni pudiendo expresar opiniones políticas, ejerciendo cargos públicos, y mucho menos cargos políticos, ni siquiera el Ministerio de Defensa, esto último desde el gobierno del liberal César Gaviria Trujillo, quien gobernó entre 1990 y 1994. Del mismo modo, en Colombia, en su historia reciente, no ha habido censura de prensa ni se han cerrado medios de comunicación, y en cambio se han respetado los Derechos Políticos de la Oposición, de tal manera, que no pocos candidatos pertenecientes a partidos y movimientos políticos diferentes a los dos (2) partidos políticos tradicionales, es decir, el Liberal y el Conservador, han podido competir en las urnas en las elecciones presidenciales, parlamentarias, capitalinas, regionales y locales, en muchos casos con gran éxito. Del mismo modo, a través de la historia de Colombia se han concretado con éxito, varios procesos de paz, con grupos como el M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), -los cuales incluso fueron protagonistas del momento constitucional iniciado hacia 1990, que se concretó en la Constitución Política de 1991, la cual fue profundamente progresista-, lo mismo que con Grupos Paramilitares a partir de 2002, y ahora con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Aunque es cierto que en Colombia ha tenido lugar una tremenda violación a los derechos humanos, concretada en homicidios, masacres, desplazamientos forzados, despojos de tierras, magnicidios, y hasta genocidios (como el que sufrió la Unión Patriótica), ésta ha obedecido a la violencia política y social del conflicto armado, tanto como a las Mafias del Narcotráfico, consolidadas en Colombia desde hace varios decenios, antes que a una plena Política de Estado, de tal suerte que el empoderamiento de los capos del narcotráfico le han aportado al conflicto armado colombiano una cantidad astronómica de un terrible combustible, que ha alimentado la guerra sucia de una manera siniestra y macabra, por cuenta, en gran medida, de la estrategia militarista que contra el narcotráfico, le fue impuesta al Estado Colombiano por parte de Estados Unidos. Por otro lado, ante la situación de desnutrición y hambruna padecida por muchísimos venezolanos, los sostenedores de este argumento señalan que en Colombia también mueren niños por hambre y desnutrición, pero lo cierto es que tales situaciones en Colombia tienen lugar por la existencia de muchas comunidades apartadas y marginadas, abandonadas y dejadas a su suerte por el excesivo centralismo, y siendo negativamente afectadas por las mafias y los actores del conflicto armado, quedando como carne de cañón ante la violencia endémica e histórica iniciada en el país desde su propia Independencia. El hambre y la desnutrición en Colombia se presentan en regiones donde el latifundio está muy extendido, como es el caso de la Región Caribe. Por lo demás, la miseria, el hambre y la desnutrición han sido una constante en nuestra historia, mientras el hambre y la desnutrición en Venezuela vienen siendo producidas de una manera directa e inmediata en sólo veinte (20) años, por parte del Narcorrégimen, por cuenta de la destrucción progresiva y acelerada de la infraestructura productiva, industrial, empresarial, económica y agropecuaria, destrucción conseguida por el Régimen Venezolano mediante las expropiaciones desaforadas, la regulación y el control de precios, las políticas macroeconómicas y sociales erráticas y absurdas, la ineficiencia administrativa, la ineptitud burocrática, y el saqueo y la corrupción de dimensiones simplemente astronómicas y sin precedentes, ya desde los primeros años de la Era Chávez, quien como Protodictador del actual Narcorrégimen Venezolano, profesando progresivamente su adhesión al Marxismo, al Socialismo, y en particular a la ideología del supuesto Socialismo del Siglo XXI (doctrina económica formulada en 1996 por el sociólogo alemán-mexicano Heinz Dieterich Steffan), no sólo prometió adoptar un Modelo de Desarrollo Endógeno, sino que aseguraba que Venezuela se convertiría en una Potencia Económica, promesas hoy contrastadas por un rotundo fracaso, de tal suerte que el prometido Desarrollo Endógeno es toda una quimera ante la dependencia de las rentas del petróleo, con el agravante de que la ineficiencia y la corrupción han conseguido destruir a PDVSA, al punto de que la extracción del crudo se ha reducido enormemente; en cuanto a la promesa de que Venezuela sería una Potencia Económica, hoy resulta ser un país empobrecido y menesteroso. Como bien lo ha anotado el expresidente español, gran Estadista, y excepcional líder de una izquierda auténtica izquierda democrática, nunca antes se ha dado la destrucción institucional en tan poco tiempo, ni siquiera con ocasión de las guerras o conflictos armados internos. Y siguiendo con la condición absurda del argumento que elevan quienes rechazan la condena del Régimen Venezolano, les he hecho ver como plena prueba de su ilegitimidad y de sus peores efectos, el éxodo masivo de venezolanos, primero por parte de aquellos con una mejor situación económica, muchos de los cuales migraron hacia Estados Unidos, especialmente hacia la ciudad de Miami, y posteriormente por parte de venezolanos de clase media y baja, los cuales vienen migrando y huyendo de la pobreza, la violencia (cabe anotar que en Venezuela, durante la Era Chávez y la Era Maduro, la cifra de homicidios se ha elevado a más de 25.000 muertes anuales, es decir, muchos más que los producidos en muchos conflictos armados internos padecidos por varios países a través de la historia reciente), incluida la de los grupos paramilitares (conocidos como los Colectivos, los cuales han sido dotados con armamento, y que movilizándose en motocicletas, intimidan y violentan a los venezolanos que se atreven a manifestarse y luchar en las calles en contra del Régimen), de la crisis política y socioeconómica, y de la represión, instalándose en varios países sudamericanos, especialmente en Colombia, donde la cantidad de venezolanos que se han quedado, asciende ya a más de un millón trescientos mil (1’300.000). Los sostenedores del argumento en contra del masivo éxodo de venezolanos, aducen entonces la considerable cantidad de colombianos que migraron hace muchos años a Venezuela, ante la bonanza de que llegó a gozar por cuenta del petróleo, al paso que hacia finales de los años noventas (90s), y primeros años del presente milenio, los migrantes colombianos que se marcharon hacia Venezuela huían de la violencia del conflicto armado, por cuenta del desplazamiento forzado. Pero el argumento se cae por sí solo, pues los venezolanos que por millones vienen huyendo de Venezuela, lo vienen haciendo de un país supuestamente en paz. Finalmente, creo que la Tragedia Política, Socioeconómica, y Humanitaria que viene padeciendo el Pueblo Venezolano por cuenta del Narcorrégimen Dictatorial, Militarista, Autoritario, Despótico, Tiránico, Oprobioso, Populista, y Cleptocrático que le tiene secuestrado, comporta los mismos problemas que padece el Pueblo Colombiano y sus Instituciones, elevados a la enésima potencia, con el aditivo, pues, de que se trata de un Régimen casi absolutamente Cerrado, Cuasitotalitario incluso, además de Hostil, tanto Internacional como Internamente, al punto de haber convertido a Venezuela en un auténtico Estado Fallido.
Por otro lado, ante la reelección presidencial indefinida que rige en Venezuela, lo mismo que en la Bolivia de Evo Morales Ayma, que es contraria al Principio de la Alternancia en el Ejercicio del Poder Político, como una regla esencial de los Estados Democráticos auténticos, muchos de quienes son solidarios con el Régimen Venezolano aducen que en Inglaterra o España, el Jefe de Estado, es decir, el Rey o Monarca, no sólo no es elegido por el pueblo, sino que es vitalicio. Uno de quienes ha sostenido este argumento absurdo, es el pseudointelectual colombiano, y solidario con el Régimen Venezolano, William Ospina. Pero este argumento no tiene valor alguno, pues los poderes de los reyes o monarcas en los Estados, particularmente europeos, que consagran monarquías, son sumamente limitados, y además, quienes elevan este argumento olvidan, que tanto el Reino Unido, como España, Suecia, Noruega, y las demás monarquías europeas, constituyen Monarquías Constitucionales, tan legítimas y claramente democráticas (obviamente existen monarquías que no sólo no son democráticas y constitucionales, sino que son dictatoriales y hasta teocráticas, como es el caso de las monarquías que rigen en Arabia Saudita, y en algunos países del Asia) como cualquier Estado Constitucional y Democrático de Derecho de condición republicana en el mundo, tal cual lo evidencia el caso de España, donde según el artículo 1° de la Constitución Española de 1978, se establece como forma política del Estado Español, el de Monarquía Parlamentaria, tras consagrar como modelo político-jurídico, el de Estado Social y Democrático de Derecho.
Uno más de los argumentos exhibidos por quienes se niegan a condenar, criticar, o reconocer la condición oprobiosa, dictatorial, despótica o tiránica del Régimen Venezolano, está el de que no viven allí, descalificando entonces mi actitud crítica ante el Régimen Venezolano por tal motivo. Este argumento, sumamente absurdo, es formulado como si entonces no pudiéramos juzgar algún periodo de la historia humana (tal cual me lo hizo ver un colega con quien compartí formación en la Universidad de Antioquia, y quien es oriundo, justamente, de la región andina fronteriza con Venezuela, y quien además milita en un partido de izquierda, no obstante lo cual, califica como dictatorial al Régimen Venezolano), o algún hecho político del pasado, por no haber sido testigos directos de los mismos, vaciando entonces de sentido a la historia y al registro por parte de protagonistas y pensadores, cuyas fuentes, bien contribuyen en la formación de un sano criterio por parte de todos los integrantes del género humano.
Otro argumento frecuentemente aducido por muchos para descalificar las críticas en contra del Régimen Venezolano, está el de atribuir los elementos negativos de éste, a la falta de objetividad e imparcialidad de medios de comunicación como RCN Televisión, de su cadena aliada en el Continente Americano, NTN24, de CNN y de otros medios de comunicación audiovisuales o escritos. Pero este argumento es insostenible, pues la inmensa mayoría de los medios de comunicación colombianos y latinoamericanos, lo mismo que la gran mayoría de los medios de Estados Unidos y Canadá, coinciden en la información casi absolutamente negativa del Régimen Venezolano y de la Crisis Política, Institucional, Socioeconómica, Humanitaria y de Derechos Humanos en Venezuela. A esta clara coincidencia se suman la mayor parte de los medios de comunicación europeos, y también cabe sumar a organizaciones de derechos humanos tan prestigiosas y objetivas como Human Rights Watch, o Amnistía Internacional. La realidad en cuanto a la falta de objetividad e imparcialidad de los medios de comunicación es justo la contraria, en cuanto Telesur (canal de televisión de propiedad de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Uruguay) es un órgano de propaganda del Régimen Venezolano, tal cual lo es Venezolana de Televisión, el canal público audiovisual del que el Régimen abusa como instrumento de propaganda política, a más de que acude al instrumento propagandístico de las cadenas de televisión cada vez que al Régimen le apetece. A la desinformación difundida por Telesur, cabe sumar la propia de RT en Español, también conocida como Actualidad RT, el canal de noticias de televisión por suscripción mediante el cual despliega su propaganda y la falsa información, el Régimen Autocrático y Mafioso Ruso liderado por Vladimir Putin.
Otro más de los argumentos exhibidos por quienes son solidarios con el Régimen Venezolano, es el de que al comienzo de éste, bajo el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, se actuó a favor del pueblo o de los pobres, por ejemplo, entregando viviendas. Pero tal argumento es muy débil, pues los regímenes dictatoriales, y sobre todo los populistas, al comienzo de su estadía en el poder, actúan de manera favorable respecto del pueblo y de los pobres, a fin de conseguir su aceptación y su legitimidad. Además, la buena gestión que pueden desarrollar los regímenes populistas tras instalarse en el poder, suele obedecer a la participación que en las funciones públicas obtienen algunas de las fuerzas de coalición o de líderes políticos que participan del gobierno, pero tras el cierre político que los regímenes populistas practican, se da lugar a la marginación y exclusión de las fuerzas y líderes políticos, y hasta se procede a la persecución y represión de quienes no comparten la ortodoxia oficialista, por lo cual se transita hacia la ineficacia, la ineficiencia, y sobre todo, hacia la corrupción generalizada. Por otro lado, eso de apreciar que al comienzo de la Era Chávez se le hayan entregado viviendas a los más pobres, me hace recordar cómo el narcoterrorista colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria entregó barrios enteros a los más pobres, mientras consolidaba su emporio criminal, reclutando a cientos o miles de jóvenes, hijos a su vez de los padres beneficiarios de las viviendas, como sicarios, justamente haciendo política, pues llegó incluso a integrar la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia.
Finalmente, cabe resaltar los argumentos en contra de una intervención militar de cualquier índole en contra del Régimen Venezolano, por parte de Estados Unidos, de cualquier coalición de Estados de la Región Latinoamericana, incluidos los vecinos de Brasil y de Colombia. Los argumentos expuestos por quienes rechazan todo tipo de opción militar se fundamentan en la supuesta violación de la Soberanía del Estado Venezolano, y de los Principios de Autodeterminación de los Pueblos, y de No Intervención en los Asuntos Internos de los Pueblos. Los movimientos y líderes políticos de Izquierda Radical y Comunista, y de los falsos movimientos de Izquierdas Democráticas, que pasan por Socialdemócratas (como el expresidente español del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero), y no pocos supuestos Anarquistas, condenan pues cualquier opción militar para resolver la Crisis Venezolana, presentándose como pacifistas, pero suelen ser solidarios con el Régimen Venezolano, el cual es militarista, guerrerista y hostil, de modo que en la práctica estos pacifistas son en realidad unos auténticos guerreristas y militaristas sin par. Lamentablemente, muchos de los mejores críticos que vienen combatiendo al Narcorrégimen Venezolano, como los gobiernos de los Estados del Grupo de Lima, o Vivanco de Human Rights Watch, rechazan cualquier intervención militar como solución a la Crisis Venezolana, apoyados en razones como el agravamiento del problema, o la extensión sobre la región de unos efectos graves e imprevisibles. Pero la realidad evidente es que Venezuela es una bomba de tiempo, y ya la Región, en particular sus países vecinos, sobre todo Colombia y Brasil, vienen recibiendo una ingente cantidad de venezolanos que huyen de su país. La inacción bélica y militar, la omisión y la pasividad por parte de los Estados del mundo libre, puede conseguir en cambio, justo los efectos contrarios a los que se quieren evitar al rechazar la opción de una intervención militar orientada a derrocar al Narcorrégimen Venezolano, tal cual fue la experiencia europea, cuando los Estados Europeos como Inglaterra y Francia le permitieron al Régimen Nazi sus avances expansionistas (como la anexión de los Sudetes de Checoslovaquia), ya de por sí peligroso para la paz europea, militarista y hostil, además de xenófobo, pasividad que mantuvieron por temor a que se iniciara una nueva guerra europea. Pero la pasividad de hombres tan tristemente célebres como el primer ministro inglés, Arthur Chamberlain, lo que consiguió fue dar lugar a la más grande guerra en toda la historia de la humanidad, la cual desangró a Europa, al Pacífico, al Sudeste Asiático y a África, produciendo no sólo más de sesenta millones (60’000.000) de muertes, sino además generando el genocidio contra más de seis millones (6’000.000) de judíos europeos, de incontables gitanos y eslavos, de miles de católicos y otros cristianos, de militantes de partidos y movimientos políticos diferentes al Nazi, de minorías sexuales, y hasta de discapacitados y disminuidos físicos, mentales y sensoriales. Una situación similar es la que se viene presentando ante la Brutal y Sangrienta Guerra Civil Siria, cuyo régimen dictatorial, presidido por Bashar al-Ásad, tras gobernar con mano de hierro a su país, desde el año 2000, tras suceder a su padre, quien gobernaba de igual manera desde 1971, tan pronto llegó el aire liberador y democrático de la Primavera Árabe, iniciada en 2011 en Túnez, en lugar de permitir alguna apertura y transición democrática de su régimen, respondió, por el contrario, con una mayor represión, tan macabra, que procedió a liberar a terroristas islamofascistas de las prisiones sirias, a fin de disuadir a Occidente de apoyar a los combatientes contra su Régimen, por temor a que las armas llegaran a manos de los extremistas islámicos. La inacción de Estados Unidos, de la Unión Europea y de la OTÁN, ha permitido que el conflicto sirio se extienda ya por más de ocho (8) años, produciendo un tremendo genocidio, mientras el Régimen Sirio, con total ferocidad, ha combatido a los rebeldes con el uso, incluso, de armas químicas. Además, la guerra en Siria ha provocado que millones de sirios huyan no sólo hacia Líbano, Irak y Jordania, sino también hacia Turquía y otros Estados Europeos, en particular hacia Alemania, provocando a su vez el fortalecimiento de fuerzas políticas ultranacionalistas y xenófobas, que amenazan la condición democrática de Europa. Es indudable que el mundo es ahora más violento e inseguro, gracias a la pasividad del presidente de Estados Unidos Barak Obama, quien desde un irresponsable e ingenuo pacifismo, se marchó prematuramente de Iraq, y se abstuvo de intervenir militarmente en contra del Régimen Sirio (cuyo pueblo bien pudo haber superado la opresión del Régimen de al-Ásad tras los vientos de la Primavera Árabe, si Estados Unidos y las fuerzas de la OTÁN hubieran intervenido militarmente, tal cual lo habían hecho en Libia, donde por fortuna sí derrocaron al Régimen Dictatorial de Muamar el Gadafi, quien con total opresión gobernaba autocrática y autoritariamente desde 1969), favoreciendo la consolidación de los terroristas islamofascistas del Estado Islámico. Y mientras Occidente se ha abstenido de intervenir militarmente contra Bashar al-Ásad, Rusia e Irán sí que lo han hecho en favor de tal Dictador. Finalmente, si algo hace necesaria, imperativa y legítima una intervención militar en contra del Narcorrégimen Venezolano, es la propia suerte del Pueblo Venezolano, que no sólo sufre la opresión, sino también el hambre, la desnutrición, la inasistencia médica y sanitaria, lo mismo que la intimidación por parte de los grupos paramilitares de los Colectivos, y además la enorme violencia, indudablemente favorecida por el Régimen, que anualmente se cobra la vida de más de 25.000 venezolanos. Ante todos esos problemas, es natural que el propio Pueblo Venezolano entienda con claridad que la única solución real, práctica y eficaz para superar su opresión, consista en una intervención militar, por lo cual la mayoría de los venezolanos están en favor de tal opción. Por último, la opción militar respecto del Narcorrégimen Venezolano, a fin de derrocarlo, la cual no ha sido descartada por el presidente Donald Trump, y que ha sido incluso defendida por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, pero también por una buena parte del propio Pueblo Venezolano, pues no pocos venezolanos, al vivir y padecer directamente el oprobio al que les viene sometiendo el Narcorrégimen Venezolano, tienen muy claro que sólo mediante la fuerza pueden salir del secuestro al que están sometidos. La opción militar puede tener lugar por parte de Estados Unidos, tal cual procedió, coaligándose con varios Estados del Caribe, contra la Dictadura Comunista de Granada en 1983, o contra el narcodictador Manuel Antonio Noriega en Panamá en 1989. Una intervención militar sobre Venezuela, puede provenir, también, por parte de otros Estados del Hemisferio, como Canadá, o por Estados vecinos como Colombia y Brasil. Y finalmente, la opción militar puede estar a cargo de un ejército de liberación integrado por los militares y agentes de policía en el exilio, financiados y dotados de armamento extranjero, o por parte de integrantes de la fuerza pública venezolana que sean o lleguen a ser disidentes, constituye la expresión del Derecho de Resistencia a la Opresión, que como Derecho Natural e Imprescriptible del Hombre, fue proclamado en el artículo segundo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, expedida por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, pocos días después de que iniciara la Revolución. Tal Derecho Natural e Imprescriptible, fue también proclamado en el artículo segundo de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, redactada por Olympe de Gouges en 1791. Por último, cabe tener presentes las cláusulas que con igual orientación fueron proclamadas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793 (Votada por la Convención Nacional el 23 de junio de 1793, e incorporada como Preámbulo de la Constitución de 24 de junio de 1793), de la cual se transcriben los siguientes artículos relacionados con el Derecho Humano de Resistir a la Opresión:
Artículo 31. Delitos de mandatarios del pueblo.
Los delitos de los mandatarios del pueblo y de sus agentes no deben quedar jamás impunes. Nadie tiene derecho a considerarse más inviolable que el resto de los ciudadanos.
Artículo 33. Principio de la Resistencia.
La resistencia a la opresión es la consecuencia de los otros derechos del hombre.
Artículo 34. Principio de Opresión contra uno es opresión contra todos
Existe opresión contra el cuerpo social cuando uno solo de sus miembros es oprimido.
Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido.
Artículo 35. Principio de Insurrección
Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes.
Domingo Alexánder Mesa Mora
Director
Revista Colombiana de Derecho Constitucional
MOMENTO CONSTITUCIONAL
AÑO 1, NÚMERO 10
23 DE JUNIO DE 2025
Con el respaldo de la Revista Colombiana de Derecho Constitucional
(I.S.S.N. 0123-353X)
LA INVASIÓN RUSA DE UCRANIA
La invasión de Ucrania por la Rusia liderada por el autócrata Vladimir Putin, se corresponde con el Nuevo Orden Mundial que ha tenido lugar tras el final de la Guerra Fría, de modo que el mundo ha transitado hacia un nuevo orden de condición multipolar, en el cual China se ha consolidado como una nueva potencia política, militar y económica, mientras Rusia ha reemergido como potencia militar y nuclear, al paso que India también se ha consolidado como una nueva potencia, por fortuna, democrática, aunque ciertamente imperfecta y deficiente. Por otro lado, mientras Asia, liderada por China, y ciertamente, también por Rusia e India asume un papel protagónico acelerado, Occidente, es decir, la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, se muestran desunidos y ocupados, varios de tales Estados, de sus propios problemas internos, o amenazados por el populismo o el extremismo político.
Tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tanto la Unión Europea como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, integraron en su seno a algunos Estados de la Europa oriental, geográficamente cercanos o limítrofes con Rusia. A partir de 1999, la OTÁN incorporó a 14 Estados: Hungría, Polonia, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, los Estados Bálticos, Rumania, Croacia, Albania, Montenegro y Macedonia del Norte. En cuanto a la Unión Europea, ésta cuenta actualmente con 27 Estados europeos. La Unión Europea integró en su seno, en 1995, a los Estados de Suecia, Finlandia y Austria; mientras en 2004 incorporó a Chipre, a Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Lituania, Letonia, Hungría, Malta, Polonia y República Checa; y en 2007 incorporó a Bulgaria y a Rumania; y en 2013 incorporó a Croacia. Lo anterior da cuenta de cómo tanto la OTÁN como la Unión Europea han conseguido extenderse hacia la frontera occidental de Rusia. En el año 2008, ante la eventual integración de Georgia y de Ucrania con la Unión Europea, la Rusia de Putin intervino militarmente en Georgia, tras lo cual procedió a reconocer la soberanía de las regiones separatistas de Abjasia y de Osetia del Sur, junto con sus aliados de Cuba, Nicaragua y Venezuela, consiguiendo crear inestabilidad entre los Estados fronterizos. Otro hecho que favorece la acción bélica y las pretensiones imperialistas de Vladimir Putin, lo mismo que su estrategia desestabilizadora contra Europa, lo constituye el separatismo de la región de la Transnistria, en la República de Moldavia, que es mayoritariamente rusófona y prorrusa.
Por otro lado, Rusia, Bielorrusia y Ucrania comparten un origen y una buena parte de su historia. En el siglo IX D. C., surgió el primer Estado eslavo, llamado la Rus de Kiev, como una federación de tribus eslavas orientales, a su vez de origen varena, descendientes ellos, de vikingos provenientes de Suecia. La Rus de Kiev fue conquistada en el siglo XIII por los mongoles, tras cuyo declive, el Gran Principado de Moscú, y el Gran Ducado de Lituania, posteriormente unido a Polonia, se dividieron las tierras del Rus. El territorio de Kiev, en razón de haber quedado bajo el dominio de la Mancomunidad de Polonia-Lituania, recibió las influencias del Renacimiento y de la Contrarreforma.
Tras la guerra entre la Mancomunidad Polonia-Lituania y el Zarato Ruso, las tierras al este del río Dnieper quedaron bajo el dominio imperial ruso. En el mismo siglo, regiones centrales y noroccidentales de la actual ucrania conformaron un Estado ucraniano cosaco, pero en 1764 la emperatriz rusa Catalina la Grande, puso fin a tal Estado, y procedió a adquirir territorios ucranianos de Polonia. En los años que siguieron, se dio lugar a una política de rusificación, por la cual se prohibió el uso del idioma ucraniano, y se forzó a los ucranianos a abandonar la fe católica, en favor de la fe ortodoxa rusa. Sin embargo, el patriotismo comenzó a echar raíces en las tierras más occidentales ucranianas, que pasaron del dominio polaco al Imperio austriaco, cuyos habitantes empezaron a autodenominarse ucranianos para diferenciarse de los rusos.
Tras el triunfo de la Revolución Bolchevique en 1917, Ucrania fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Las nuevas políticas económicas impuestas por el régimen comunista bolchevique liderado por Vladimir Lenin, establecieron la colectivización de la tierra y la expropiación de los campesinos más ricos, confiscando además las cosechas de los ucranianos, lo que llevó, en 1921, a una tremenda hambruna generalizada. Las gentes ucranianas comían hojas, hierba, perros, ratas, y hasta personas humanas, como suele suceder en las peores hambrunas. En razón de la hambruna, miles de campesinos se fueron hacia las ciudades. El comunista Lenin agravó la situación de la hambruna, al ordenar que entre 15 y 20 personas de cada aldea, fueran tomados como rehenes, y si acaso no cumplían con las cuotas de las cosechas, fueran fusilados en el paredón. Por otro lado, aunque la hambruna fue reconocida, y se pidió ayuda internacional, cuando ésta llegó, no se distribuyó de manera equitativa o uniforme. Vladimir Lenin sacó provecho de la hambruna para consolidar sus políticas de expropiación, en particular de la Iglesia, lo mismo que para eliminar a sus detractores y opositores. La hambruna ucraniana fue superada hacia finales de 1923, y la situación mejoró en razón de la adopción de la denominada Nueva Política Económica, que permitió cierto margen de acción a la iniciativa privada, mientras, además, se puso fin a la política de confiscación de cosechas.
Pero la hambruna ucraniana no fue superada por siempre, pues entre 1933 y 1934 tuvo lugar una hambruna de tal magnitud, que ha sido considerada como todo un genocidio, el denominado Holodomor, que en idioma ucraniano significa muerte por hambre. A diferencia de la anterior hambruna ucraniana que tuvo lugar entre 1921 y 1923, no se reconoció la emergencia, ni se pidió ayuda internacional. Por el contrario, Stalin agudizó el problema, utilizándolo políticamente, danto lugar al mencionado genocidio de manera deliberada. Fueron varios los hechos que dieron lugar a la que llegó a ser una de las más grandes hambrunas que tuvieron lugar en el siglo XX. Uno de los factores fue el hecho de que el autócrata soviético, Iosif Stalin, abandonó, en 1928, la Nueva Política Económica instaurada por Vladimir Lenin. Stalin dio lugar a una economía planificada mediante lo que fueron los planes quinquenales. El primer plan quinquenal dio lugar a una total expropiación de las tierras ucranianas, especialmente las de los campesinos más pudientes, denominados kulaks, pero bajo el pretexto de los kulaks, se expropió a cualquier opositor, al paso que se establecieron granjas colectivas. La colectivización, que expropiaba tanto las tierras como los animales y aperos, no cayó bien para unos ucranianos que ya profesaban ideas nacionalistas, por lo cual Stalin ordenó la deportación de más de dos millones de campesinos a Siberia, al norte de Rusia o al Asia central. Por si lo anterior fuera poco, en agosto de 1932 se expidió la llamada Ley de las Espigas, que castigaba el robo de un puñado de cereal con 10 años de trabajos forzados, por lo cual fueron detenidos más de 100.000 ucranianos, de los cuales, varios miles fueron ejecutados. A la irracional economía planificada, se sumaron las condiciones climatológicas que en 1931, disminuyeron ostensiblemente las cosechas comparadas con las del año anterior, dando al traste con la expectativa trazada por Moscú. Por otro lado, el régimen totalitario soviético encontró en los ucranianos un perfecto chivo expiatorio, acusando a los integrantes del Partido Comunista ucraniano de contrarrevolucionarios, o de pertenecer al Ejército Blanco, mientras en los años que siguieron se procedió a perseguir la cultura ucraniana, mediante el cierre de instituciones, purgas en la administración, y persiguiendo la enseñanza, la industria editorial, y la religión ucranianas.
Hoy día existe consenso en cuanto a que la hambruna ucraniana produjo la muerte de unos 3’900.000 ucranianos, de los cuales unos 400.000 murieron en las ciudades. El número total de muertes equivalió al 13% de la población ucraniana, pero hay quienes sostienen que murieron al menos 10 millones de ucranianos.
En 1954, por obra del entonces Primer Secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Jruschov, laregión de Crimea fue entregada a Ucrancia. En 1986 la desgracia volvió a visitar a Ucrania, cuando el 26 de abril explotó el reactor 4 de la Central Nuclear de Chernóbil, el peor accidente en la historia, que pudo haber provocado la muerte de unas 4.000 personas por el cáncer producido por la radiación. En el contexto de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el 24 de agosto de 1991, Ucrania proclamó su independencia.
En el territorio occidental de Ucrania las gentes se sienten más próximas a Europa, y muchos ucranianos profesan la fe católica. En el territorio oriental de Ucrania, en cambio, las gentes se sienten más próximas a Rusia, pues son de origen ruso y rusófonas, y predomina entre ellas el cristianismo ortodoxo.
El día 20 de noviembre de 2013, el gobierno liderado por Victor Yanucóvich suspendió el Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, proponiendo en su lugar un acuerdo comercial entre Ucrania, la Unión Europea y Rusia, ante lo cual, al siguiente día, se dio inicio a unas protestas de gran magnitud, dando lugar a lo que se conoce como Euromaidan, dentro del cual, los manifestantes exigieron la renuncia del gobierno y de Víctor Yanucóvich. Uno de los hechos más simbólicos de las manifestaciones, consistió en el derribo de la estatua de Lenin, lo que da cuenta del sentimiento antirruso y anticomunista profesado por buena parte del pueblo ucraniano.
El 23 de febrero de 2014, el parlamento ucraniano, tras un juicio político al presidente Yanucóvich, le destituyó del cargo. Pero los ucranianos prorrusos se manifestaron en contra del nuevo gobierno ucraniano, proclamando su intención de vincularse, e incluso integrarse con Rusia, dando lugar a revueltas militares, que condujeron a que en Crimea y la ciudad de Sebastopol, los líderes prorrusos convocaran a la celebración de un referendo independentista el 16 de marzo, que consiguió ser aprobado por la mayoría, de suerte que al siguiente día, el parlamento de Crimea proclamó la República de Crimea, como un Estado soberano e independiente, aunque incorporado a Rusia. Pero el separatismo prorruso no se detiene en Crimea, sino que en abril de 2014 se extiende a la región oriental de Ucrania en el Donbas, donde tiene lugar un levantamiento separatista prorruso armado, de suerte que las fronterizas regiones con Rusia de Donesk y Luganks, tras el triunfo de un referendo separatista celebrado el 12 de mayo de 2014, se declaran como repúblicas independientes.
El 21 de abril de 2017, el actor cómico, Volodimir Zelensky consigue el 70% de los votos en una segunda vuelta, obteniendo también el triunfo legislativo. Entre enero y abril de 2021, Rusia desplegó 20.000 soldados a tan sólo 100 kilómetros de la frontera ucraniana, elevando la tensión en la región del Dombás. El 5 de diciembre de 2021, la inteligencia de Estados Unidos informó que Rusia planeaba aumentar sus tropas a la cifra de 175.000, con el fin de invadir el país a principios de 2022. En efecto el 22 de febrero de 2022 tuvo lugar el inicio de la invasión rusa de Ucrania, que constituye la peor de las guerras en suelo europeo desde las guerras yugoslavas, y que ha dado lugar a la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. El pretexto esgrimido por Vladimir Putin para dar lugar a la invasión y a la guerra contra Ucrania, a la que denomina como operación militar especial, fue la supuesta acción de neonazis en Ucrania.
La acción bélica de Rusia contra Ucrania ha provocado múltiples sanciones económicas y financieras por parte de Estados como los europeos, de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Canadá, las cuales vienen siendo impuestas a Vladimir Putin, a su Ministro de Exteriores, a los oligarcas rusos, entre otros mientras la OTÁN ha desplegado tropas hacia varios Estados europeos fronterizos con Rusia. Por otro lado, Rusia se encuentra un tanto aislado del mundo a raíz de su Invasión a Ucrania, contando, sin embargo, con el valioso apoyo geopolítico por parte de su vecina Bielorrusia, donde también rige un sistema autocrático desde 1994, bajo el liderazgo de Alexandr Lukashenko. Tampoco China parece apoyar suficientemente la acción militar de Putin en Ucrania, pues ello no le favorece respecto de su valioso y necesario mercado europeo, ni respecto de sus pretensiones anexionistas respecto de Taiwán. Obviamente, Rusia cuenta con la solidaridad de los regímenes autocráticos de Latinoamérica, ya sea explícitamente o implícitamente, concretamente Cuba, Nicaragua o Venezuela, por no hablar del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha convertido en el padrino de populistas en el continente americano y en el mundo entero.
El pasado 30 de septiembre de 2022, Rusia volvió a hacer uso del expediente de los referendos separatistas, consiguiendo anexarse las regiones ucranianas de Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón, aunque sin contar con la aprobación de la ONU ni de la casi totalidad de la comunidad internacional.
El pasado 23 de noviembre de 2022, el Parlamento Europeo, una de las mayores entidades de la Unión Europea, declaró a Rusia, en razón de su accionar bélico contra Ucrania, como promotora del terrorismo. Hasta ahora, la intervención militar de Rusia contra Ucrania, no ha resultado mayormente rechazada por la población rusa, en razón, fundamentalmente, de la censura contra los medios de comunicación occidentales. Pero la llegada a Rusia de los cuerpos de soldados, ha conseguido algún rechazo por parte de las familias de los caídos, mientras muchos jóvenes vienen abandonando el país, a fin de evitar su reclutamiento.
La acción bélica de Rusia contra Ucrania, ha provocado el temor entre varios Estados de la Europa oriental, de Escandinavia o entre los Estados bálticos, por lo cual Suecia y Finlandia decidieron integrarse a la OTÁN, lo cual, ciertamente, constituye un revés para las pretensiones de Vladimir Putin, ante lo cual respondió cortándole a Finlandia el suministro de gas, lo que también hizo con Polonia y Bulgaria. Justamente ése ha sido el principal elemento que le ha permitido a Putin su accionar bélico desaforado contra Ucrania, por no formar ella parte de la coalición militar de la OTÁN, la cual sólo puede intervenir ante un ataque contra alguno de sus Estados miembros. La OTÁN es muy superior militarmente a Rusia, la cual, a lo largo de su invasión contra Ucrania ha demostrado su atraso en armamento, de manera que su principal amenaza e instrumento disuasorio lo constituye su peligroso armamento nuclear. Por lo demás, parece que Rusia ha intentado compensar su inferioridad bélica y militar dando lugar a una acción extrema, por la cual ha tenido como objetivos, aquellos de condición civil, tales como edificios o la infraestructura eléctrica. A lo largo de la invasión a Ucrania, el régimen de Vladimir Putin ha cometido innumerables crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo cual, el pasado 30 de noviembre de 2022, la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, presentó la propuesta de crear un tribunal especial para juzgar a Rusia por los crímenes de guerra cometidos desde que comenzó la invasión a Ucrania, el 24 de febrero.
Finalmente, es de suma importancia considerar el perfil político de Vladimir Putin como autócrata, sobre cómo llegó al poder, y sobre cómo lo ha ejercido durante los últimos 22 años. Putin se afilió al Partido Comunista de la Unión Soviética en 1975, año en el que también ingresó en el KGB, el organismo de inteligencia y de policía secreta soviético. Su llegada a la presidencia en el año 2000, la consiguió al ser respaldado y promovido por Boris Yeltsin, quien dada su tremenda corrupción, necesitaba asegurar su impunidad. Pero existe otro hecho sumamente macabro, que consiste en cómo el binomio Yeltsin-Putin, perpetraron los atentados terroristas que tuvieron lugar en septiembre de 1999, con el fin de apuntalarse en el poder, consiguiendo la legitimación, y desviar el foco de atención de la opinión pública, con el propósito, además, de evitar la sucesión en el poder de políticos como Yuri Luzhkov, quien no favorecería ni a Yeltsin ni su familia, con la inmunidad necesaria para gozar de la impunidad de sus actos de corrupción. Tras los atentados se dio lugar a la segunda guerra contra los separatistas chechenos, que fue sumamente cruenta.
Por otro lado, como todo autócrata, Vladimir Putin ha cooptado todas las instituciones políticas rusas, y ha suprimido, de hecho, los derechos civiles y políticos, consiguiendo, además, reformar la Constitución, con el fin de permitir su perpetuación en el poder. Lamentablemente, Putin cuenta con el respaldo de Cirilo, patriarca ortodoxo de Moscú, máxima autoridad religiosa de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y por si fuera poco, además de ser un autócrata, Vladimir Putin lidera un régimen político mafioso, pues cuando los oligarcas rusos empezaron a tener problemas con funcionarios que quisieron investigar y controlar sus negocios, tras reunirse con Putin, éste les aseguró que no tendrían problemas con tal de que la mitad de los dineros fueran para él.
Por si fuera poco lo anterior, Vladimir Putin creó en el año 2013, una fuerza paramilitar integrada por mercenarios, llamado Grupo Wagner, mediante el cual interviene de manera violenta y mediante torturas, en conflictos o Estados como Libia, Siria, República Centroafricana o Sudán. El accionar bélico de este grupo fue estrenado, justamente, en la intervención militar de Rusia contra Ucrania del año 2014. Por último, Vladimir Putin ha procedido al asesinato de sus principales rivales políticos y de una periodista.
El presidente de Estados Unidos Donald Trump, tras iniciar su segundo mandato el pasado 30 de enero de 2025, ha presionado fuertemente a Vladimir Putrin y a Volodimir Zelensky para firmar un acuerdo de paz. Trump, además, ha sacado partido de la multimillonaria financiación que ha entregado Estados Unidos a Ucrania con fines bélicos, consiguiendo acordar el pasado 30 de abril de 2025, con el gobierno ucraniano, condiciones de acceso preferencial, no sólo a petróleo y gas, sino a los muy valiosos recursos minerales de tierras raras, a cambio de inversiones para la reconstrucción de Ucrania.
En el mes de junio de 2025, Rusia ha lanzado cruentos ataques contra la ciudad de Kiev, la capital ucraniana.
Domingo Alexánder Mesa Mora
Director
Revista Colombiana de Derecho Constitucional
MOMENTO CONSTITUCIONBAL NÚMERO 11
26 DE JUNIO DE 2025
Con el respaldo de la Revista Colombiana de Derecho Constitucional
CONTRA LA ESTUPIDEZ DEL RACISMO
Me encuentro sumamente indignado por los insultos racistas expresados por esta desquiciada mujer. Colombia goza del excepcional privilegio de contar con el mayor mestizaje del mundo, donde en general convivimos millones de personas de origen europeo, millones de negros, centenares de miles de amerindios (pertenecientes a un total de entre 87 y 115 etnias, de las cuales, unas 64 conservan sus propios idiomas, aunque lamentablemente, algunas de ellas se extinguirán o están al borde de la extinción), millones de mestizos, cientos de miles de mulatos, y miles de zambos.
Entre los afrocolombianos se encuentran los raizales, quienes habitan el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuyo idioma es un inglés criollo, y que culturalmente mantienen vínculos con otras Antillas del Mar Caribe, profesando la religión protestante. También se encuentran los negros que habitan en el corregimiento de San Basilio de Palenque, perteneciente al municipio de Mahates en el caribeño departamento de Bolívar, quienes hablan un idioma que cuenta con vocablos provenientes de lenguas africanas de la familia bantú. Tal es la riqueza cultural de San Basilio de Palenque, que la UNESCO lo proclamó en el año 2005 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Por otro lado, los españoles que llegaron a Colombia tras la Conquista y la Colonia, provenían a su vez de la mezcla entre caucásicos europeos y semitas de origen árabe y judío. Además, el departamento de Antioquia, especialmente en las subregiones del Oriente y del Suroeste, recibió muchísimos españoles de origen vasco, cuyo idioma es único en Europa. Y en los Santanderes viven gentes de origen italiano, por lo cual, en tal región llaman a los abuelos con la expresión "nono".
En Colombia viven también muchos peruanos y ecuatorianos, estos últimos representados por integrantes de la etnia de los otavalos.
El inmenso universo del mestizaje propio de Colombia, y en menor medida, propio de Hispanoamérica, es uno de los grandes legados de España y de la Iglesia Católica. Buena parte del racismo padecido en Estados Unidos, se explica por el hecho de que allí no hubo mestizaje.
Nuestra democracia constitucional nació dela Constitución Política de 1991, fruto de un auténtico momento constitucional que tuvo lugar en el bienio 1990-1991, en el que participaron todos quienes quisieron, incluyendo a movimientos indígenas. Por fortuna vivimos en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, fundado en la sacralidad de la vida y de la dignidad humana y la solidaridad, que supone una sociedad abierta, libre y pluralista, que todos debemos animar y promover. El respeto por todas las personas y comunidades resulta imperativo, tanto respecto de hombres y mujeres, niños nacidos o por nacer, jóvenes, adultos, ancianos, religiosos, no religiosos y ateos, y sin que importe la raza, el idioma, la nacionalidad, el origen familiar, la opinión política o filosófica, la discapacidad física o mental, la condición económica, social o cultural, ni la orientación sexual.
Así como tiene lugar el racismo contra gentes negras, mañana podría tener lugar el racismo por parte de negros en contra de gentes blancas o de cualquier otro grupo racial, incluso mediante grupos organizados y violentos.
De todas maneras, es evidente el racismo que todavía se padece en casi todos los países del continente americano. En el caso de Perú, se dio un hecho tan macabro como curioso. Durante la Dictadura de Alberto Fujimori Fujimori, este estableció una política de esterilización engañosa en contra de miles de mujeres de los Andes Peruanos, aun cuando él es de origen japonés. Los peruanos de origen japonés, llamados con la expresión nikkeis, suman unos 200.000, habiendo llegado los primeros japoneses a partir de 1899, tras un acuerdo entre Perú y Japón. Las élites peruanas animaron la inmigración japonesa bajo la idea de que las gentes indígenas no servían para laborar o no les gustaba, juicio claramente racista.
Finalmente, creo que la estúpida conducta de la señora Esperanza Castro, merece una contundente respuesta de nuestro sistema penal y de nuestra sociedad, pues no se puede tolerar a los intolerantes.
Dominik de María
MOMENTO CONSTITUCIONAL NÚMERO 12
27 DE JUNIO DE 2025
SOBRE EL FANGO DE SANGRE EN SIRIA DESDE 2011
Por: Dominik de María
Abogado U. de A., Especialista en Derecho Financiero y de los Negocios U. P. B., analista constitucional, y creador, en Facebook, de los grupos Sociedad Abierta y No más Dictaduras.
Siria constituye un Régimen Político Cerrado, su actual Dictador, Bashar al-Ásad, gobierna desde el año 2000, tras el exabrupto hecho de suceder al anterior Dictador, quien era ni más ni menos que su padre, Háfez al-Ásad, el cual gobernaba desde 1971, de manera que entre padre e hijo acumulan los intolerables y oprobiosos 47 años en el poder, al mejor estilo de Corea del Norte (donde Kim Il-sung gobernó desde 1948, hasta su muerte en 1994, siendo sucedido por su hijo Kim Jong-il, quien gobernó desde 1994 hasta 2011; a su vez sucedido por su hijo Kim Jong-il, con lo que abuelo, padre y nieto suman, entre los tres, ni más ni menos que 70 años en el poder), o de la Cuba Castrista (donde entre Fidel Castro Ruz y su hermano Raúl, suman 58 años en el poder). La experiencia histórica ha evidenciado cómo los grandes Estadistas y Reformadores, no suelen pasar más de dos (2) periodos en el gobierno de sus Pueblos y Estados, consiguiendo afianzar y apuntalar con éxito los cambios y reformas que se proponen emprender, sin necesidad de prolongarse indefinida o permanentemente como presidentes o gobernantes; y además, en los regímenes auténticamente democráticos que adoptan sistemas políticos presidenciales, se encuentra prohibida la reelección presidencial por más de una vez. Los Dictadores de Siria, padre e hijo, han gobernado en nombre de la minoría islámica de los Alauitas, una rama del Islam Chiíta, en perjuicio de las mayorías Islámicas de condición Sunita, por lo cual el Régimen Sirio es afín a Irán, donde rige un Régimen Teocrático o Confesional de profesión Chiíta. Lo paradójico de todo, es que los únicos beneficiados con el Régimen Sirio, como también lo fueron en la Irak de Sadam Husein, han sido las minorías cristianas (lo mismo que algunas otras minorías no islámicas), muchas de cuyas Iglesias son de origen directamente apostólico, por lo que han existido por casi dos (2) milenios; pero la inenarrable Guerra Civil Siria ha provocado el fortalecimiento de Grupos Islámicos Terroristas como Estado Islámico, que son hostiles tanto frente a los Musulmanes moderados, en general mayoritarios dentro del Islam, como frente a los Cristianos; de suerte pues, que los beneficios de que han gozado los Cristianos durante la actual Dictadura Siria, desde 1971, se han venido al suelo por la Guerra Civil y el empoderamiento de los Musulmanes Fundamentalistas y Terroristas, es decir, del Islamofascismo. Así pasa con todos los Regímenes Cerrados, los cuales se atraen su propia destrucción, previo incentivo de mercenarios, oportunistas, extremistas y terroristas, tal cual ha sido la suerte seguida por Afganistán, Libia, e Irak, entre otros. Tan pronto llegó la Primavera Árabe a Siria (que ya había triunfado en Túnez, donde se inició; lo mismo que en Libia, donde la OTÁN derrocó al Dictador Muamar el Gadafi; y en Egipto, donde cayó Hosni Mubarak), el Dictador al-Ásad, de manera absolutamente perniciosa y maliciosamente perversa, procedió a dejar en libertad a terroristas islámicos, con el fin de disuadir a Occidente de apoyar con armas a la Oposición, por temor a que tal armamento llegara a manos de los Extremistas, lo cual terminó perjudicando a la Oposición Armada de que profesa un Islam Moderado, lo mismo que unos auténticos Valores Democráticos. Por otro lado, el irresponsable pacifismo del gobierno Obama, al retirarse prematuramente de Irak, permitió que el vacío de poder dejado por Estados Unidos fuera ocupado por los terroristas de Estado Islámico, quienes se alimentan de la debilidad de los Estados musulmanes de condición cerrada, antidemocrática, autoritaria o autocrática, extendiendo su poder en Siria, sin que el gobierno Obama interviniera como era necesario, lo que ha significado que Siria esté hundida en un fango de sangre que en siete (7) años, ha dejado cientos de miles de civiles muertos, y un inmenso éxodo de Sirios hacia los países vecinos como Líbano y Turquía, lo mismo que hacia Europa, y afectando además la situación laboral de los libaneses. Finalmente, Rusia (Vladimir Putin ha revertido todas las reformas de Apertura Política en favor de la Democracia y de los Derechos Humanos promovidas por Mijail Gorvachov, dando lugar a un Régimen Autocrático, Militarista y Belicoso, distanciando a Rusia de Occidente) y China han vetado en el Consejo de Seguridad de la ONU, toda solución a la profunda y humanitaria Crisis Siria, en razón de sus intereses geopolíticos, por lo que Rusia y China, junto con la Teocrática Irán, son los directos responsables del derramamiento de sangre en Siria, siendo también el gobierno de Barak Obama responsable del desangre por su injustificada omisión, al no intervenir en Siria, tan pronto el dictador al-Asad bloqueó cualquier apertura de su Régimen, cuando a su territorio llegaron los vientos de la Primavera Árabe a comienzos del año 2011. Pero también en nuestra Región Latinoamericana se ha apoyado abiertamente al Oprobioso Régimen Sirio, en particular por parte de los también Oprobiosos Regímenes del ALBA, concretamente Cuba, Nicaragua, el Ecuador de Rafael Correa, la Bolivia de Evo Morales, y por supuesto la Narcodictadura Militarista y Populista Venezolana. Vale recordar cómo el Populista y Grotesco Dictador Hugo Rafael Chávez Frías, respaldó al Dictador Sirio cuando comenzó la cruenta Guerra Civil en 2011, cuando ya Chávez llevaba unos exagerados doce (12) años en el poder; ése es, pues, parte del nefasto legado de esta figura tristemente célebre. Nada justificará nunca los Gobiernos o Regímenes Cerrados como los Autoritarios y Autocráticos, pues ello sólo anima la aparición de Facciones igualmente Autoritarias o Autocráticas, y hasta Terroristas. El único camino legítimo será siempre la Democracia, en favor de Sociedades Abiertas, Libres y Pluralistas.
MOMENTO CONSTITUCIONAL NÚMERO 13
27 DE JUNIO DE 2025
LA TRAGEDIA DE AFGANISTÁN Y EL ISLAMOFASCISMO TALIBÁN
Por: Dominik de María, abogado U. de A., especialista en Derecho Financiero y de los Negocios (U.P.B.), exdocente de Teoría Constitucional (U. de A.), administrador, en Facebook, de grupos como Sociedad Abierta y No más Dictaduras, miembro de la Orden Franciscana Seglar (OFS), y activista Pro-Vida. E-mail: dominikdemaria@gmail.com
Desde el siglo XIX, Afganistán fue un Estado dibujado en el mapa, aun cuando su territorio comprendía múltiples etnias o tribus en conflicto entre sí. Además de los pastunes, los más numerosos, existen en Afganistán los pueblos uzbekos, tayikos, hazaras, nuristaníes y baluchíes. En el ámbito religioso, el panorama es similar, pues mientras el 80% de la población practica el islam sunita, casi el 20% practica el islam chiíta. Durante el siglo XIX, Afganistán fue un Estado Tapón, entre las dos influencias de la región, la rusa, de un lado, y la inglesa, del otro. Tras la Revolución Soviética de 1919, la Unión Soviética reconoció la independencia de Afganistán, y le entregó una modesta ayuda económica. Después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Estados Unidos y la Unión Soviética, mantuvieron la condición de Estado tapón respecto de Afganistán.
A partir de 1919, Afganistán gozó de un intento occidentalizador, cuando llegó al trono el rey Amanulah, quien intentó modernizar el país a partir del ejemplo que le ofrecía la Revolución Rusa de 1917 y la turca encabezada por Mustafá Kemal Atatürk. Su política occidentalizadora estableció políticas como la enseñanza mixta y la supresión del velo obligatorio para las mujeres. Pero en 1929, el Imperio Británico promovió un golpe de Estado que destronó al monarca afgano, tras lo cual, sus sucesores se opusieron firmemente a adoptar cualquier reforma económica o social.
Hasta 1973, Afganistán siguió siendo una Monarquía, sustituida por una República, cuando el rey Zahir fue derrocado por su primo, el príncipe Mohamed Daud, quien gobernó arbitrariamente y con nepotismo. Con el asesinato de Mohamed Daud en 1978, los comunistas afganos aprovecharon para tomarse el poder. El nuevo régimen comunista promovió varias reformas. Por ejemplo, en los pueblos, las niñas pudieron ir a la escuela, se formaron técnicos y profesores, consiguiendo que el analfabetismo, masculino y femenino, presentase una relevante disminución. Pero en el ámbito espiritual, el gobierno fracasó, pues tras intentar imponer una ideología atea, chocó contra la cultura religiosa fuertemente arraigada entre toda la población del país. Y en cuanto a la reforma agraria, ésta también fracasó, ante la resistencia de las estructuras feudales. Finalmente, en el ámbito político, los comunistas persiguieron a la oposición. En este escenario, el Régimen Comunista Afgano, se vio enfrentado fuertemente por diversas facciones rebeldes, tras lo cual la Unión Soviética invadió al país en 1978, enviando sus tropas, y creyendo los generales soviéticos que su papel se limitaría a respaldar al gobierno comunista, evidenciando prontamente, que serían ellos mismos quienes tendrían que enfrentar a los rebeldes, y para colmo, la ocupación soviética estuvo limitada a las grandes ciudades. Por otro lado, Estados Unidos, de manera encubierta, les entregó armas a los opositores anticomunistas, consiguiendo, con éxito, contrarrestar el avance soviético, de suerte que los misiles Stinger entregados a los rebeldes, resultó decisivo. En todo caso, como he dicho, los territorios rurales afganos estuvieron bajo el control de las guerrillas, favorecidas además, por el agreste relieve del país, que les brindaba escondites seguros ante el control soviético.
Ante su estancamiento, la Unión Soviética respondió con una violencia extrema, quemando cosechas y destruyendo pueblos enteros, lo cual provocó una mayor resistencia del pueblo afgano a la intervención soviética. Por otro lado, la situación afgana provocó la solidaridad de los países musulmanes, los cuales enviaron batallones de muyahidines, entrenándose en las bases dispuestas por parte de Estados árabes y occidentales, especialmente Estados Unidos, el cual reclutó numerosos yihadistas, de modo que la yihad fue incentivada por las administraciones de Jimmy Carter (1977-1981) y de Ronald Reagan (1981-1989), las cuales proveyeron de armamentos, equipos, recursos y logística a los muyahidines, con quienes el gobierno norteamericano aproximadamente 40 mil millones de dólares, durante un periodo de 25 años. A partir de 1978, la propia CIA reclutó y entrenó hasta unos 35.000 yihadistas, a fin de que combatieran al régimen comunista. De manera que Afganistán se convirtió en el último escenario de enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos bajo la Guerra Fría. El más famoso yihadista apoyado y financiado por Estados Unidos, fue su futuro gran enemigo, el saudita Osama ben Laden, quien en aquellos años creó una de las bases yihadistas apoyadas por el mundo islámico y occidental, ni más ni menos que Al Qaeda, que justamente, en idioma castellano, quiere decir La Base. El hecho cruel y retorcido, consistió en que el dinero recibido por los muyahidines no sólo se destinó para recompensar a quienes dieran muerte a algún soldado soviético, sino también para pagar la macabra muerte de maestros, clérigos no extremistas, mujeres que no usasen la burka. Y muy a pesar del baño de sangre, tras más de diez (10) años de la invasión, Afganistán se convirtió en el Vietnam de la Unión Soviética, que tuvo que abandonar el país en 1989, derrotada y humillada, tras un costo humano y económico tan alto, que tal situación fue uno de los hechos que animaron tanto su caída, como la caída del propio Régimen Comunista Soviético.
Pero la tragedia afgana apenas comenzaba, pues en 1994 tuvo lugar la primera acción militar de los Talibanes, movimiento yihadista, extremista, fundamentalista, terrorista e islamofascista, que se hizo con el poder en 1996, implantando en el país una interpretación literal e integrista de la Sharía, el Corán, y la ley musulmana, prosiguiendo con su brutal represión de quienes fueran acusados de robar, a los cuales les amputaban sus manos o sus brazos, mientras a las mujeres se les excluyó de manera absoluta de la vida pública, a tal punto, que se les prohibió estudiar después de los ocho (8) años, se les obligó a llevar el chadof, el cual las cubre todas, confinadas en sus casas con las ventanas cubiertas para que no puedan ser vistas desde el exterior, teniendo prohibido reírse si son escuchadas, sin poder ser atendidas por razones de salud, mientras los escuadrones talibanes suelen ser vistos en las calles propinando palizas.
Por otro lado, a pesar de recibir el apoyo de Estados Unidos, Osama ben Laden se propuso atacarlo, pues en su criterio, tal país era antirreligioso, prosionista (es decir, solidario con el Estado de Israel, cuya mayor parte de su población profesa el judaísmo), y erosivo ante el estilo de vida islámico. Osama ben Laden permaneció en Afganistán, y su terrorista e islamofascista organización, Al Qaeda, recibió el apoyo del también islamofascista Régimen Talibán, a tal punto, que desde Afganistán se organizó y dio lugar a los atentados terroristas contra Estados Unidos en la macabra jornada del 11 de septiembre de 2001. Tras los ataques, Estados Unidos intervino con total decisión, de suerte que el y de octubre siguiente, menos de un mes después de los ataques, con la ayuda del Reino Unido, Canadá y otros países, incluidos algunos de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), se dio inicio a la acción militar, el bombardeo a los talibanes y los campamentos relacionados con Al Qaeda.
MOMENTO CONSTITUCIONAL NÚMERO 14
27 DE JUNIO DE 2025
Por Dominik de María
LA CUARTA VÍA:
hacia una aldea global abierta y de buena vecindad
Hace rato que la oposición entre ideologías, que en mucho definió la acción política y el orden social durante el siglo XX se encuentra agotada y superada. Las nuevas realidades geopolíticas, los procesos de globalización, la realidad de los mercados, y la evolución de la tecnología, desde la robótica, el desarrollo informático y digital, y las telecomunicaciones, permiten hoy día un flujo constante de información sin precedentes en toda la historia de la humanidad y de las civilizaciones, al alcance de una cantidad cada vez mayor de individuos, ciudadanos, empresarios, corporaciones, instituciones, y demás agentes políticos, económicos, sociales, comunitarios y culturales, que no obstante algunos efectos negativos o desafortunados, permiten en la actualidad, la consolidación de vínculos entre países, gobiernos, Estados, instituciones, bloques económicos , y organismos supranacionales.
El estado de cosas al que asistimos en la era contemporánea, la del tercer milenio y el siglo XXI, estuvo precedida por la Era Moderna, iniciada por un capitalismo de condición mercantilista, consolidado durante la vigencia todavía existente de los Estados Absolutistas, primera manifestación del Estado Moderno, los cuales se apuntalaron mediante la monopolización del poder político, la estatización del derecho, y la consolidación de los Estados Nacionales, tales como Inglaterra, España (a partir de la expulsión de judíos y moros de su territorio, por obra de los Reyes Católicos en 1492), y Francia (sobre todo a partir del rey Luis XIV). Los regímenes políticos propios de los Estados Absolutistas, resultaron superados gracias al pensamiento ilustrado desarrollado durante el siglo XVIII, el Siglo de las Luces, durante el cual se apuntaló un pensamiento filosófico, político y económico por parte de una gran cantidad de filósofos y pensadores como François-Marie Arouet Voltaire (1694-1778), Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot (1713-1784), John Locke, Thomas Hobbes, Jeremy Bentham, Cesare Beccaría, Montesquieu, todos los cuales influyeron grandemente en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América, en la Revolución Francesa de 1789, en las Guerras de Independencia de Hispanoamérica, y sus posteriores regímenes políticos demoliberales y republicanos. El pensamiento ilustrado apuntaló teorías e ideologías de condición racionalista, jusnaturalista y empirista, que determinaron y definieron los valores y principios que habrían de regir la vida política, económica y social europea y americana, influyendo directamente en la Constitución Política de Estados Unidos, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamada el 26 de agosto de 1789 por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, sólo unos pocos días después de iniciar la Revolución Francesa, y en las constituciones políticas de los nacientes Estados Hispanoamericanos. En tales documentos es lugar común la consagración de los Derechos Civiles y Políticos, desde el derecho al voto, a la libertad religiosa, a la igualdad ante la ley, a la libertad de conciencia, el derecho al debido proceso judicial, la estricta legalidad en la definición de los delitos y de las penas, el derecho a elegir y ejercer profesión u oficio, a la propiedad privada, a expresar opiniones, apuntalando además varias reglas de condición democrática, tales como la Soberanía Nacional (establecida en contra de la anterior Soberanía de los Reyes ostentada en el Antiguo Régimen, es decir, en los Estados Absolutistas), el principio de legalidad como expresión de la voluntad general, en virtud de la cual, todos los ciudadanos gozan del derecho a participar en su formación, ya por sí mismos, ya por medio de sus representantes.
El Estado gendarme o policía
El Estado gendarme o policía (que no policiaco), es aquel Estado cuya función se limita y se concreta en mantener el orden público mediante la vigilancia y la protección de las libertades individuales, civiles, políticas y económicas (como los derechos de propiedad privada, de escoger y ejercer profesión u oficio, y de libre iniciativa económica) de los individuos dentro de la ley. Este modelo de Estado corresponde a la primera forma en que se concretó el Estado de Derecho como Estado Demoliberal o Democrático Burgués, tal cual fue apuntalado por la Revolución Francesa de 1789, cuyos principales elementos fueron plasmados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (proclamada el 26 de agosto de 1789 por la Asamblea Nacional Constituyente francesa) y constituye la antítesis del Estado intervencionista o social, o del modelo político-jurídico de Estado Social de Derecho, establecido por el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, ciertamente equivalente al de Estado Social y Democrático de Derecho adoptado por la Constitución Política de España de 1978.
El liberalismo leseferista
El liberalismo leseferista es el nombre adoptado por el liberalismo cuya concepción se apuntaló sobre la frase francesa de “Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même”, traducida al idioma castellano como «Dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo», expresada por el economista francés de filiación fisiócrata, Vincent de Gounrnay, vinculado con el movimiento filosófico de la Ilustración. El fundamento principal del leseferismo se concreta en: 1. La concepción de los individuos como la unidad básica de la sociedad; 2. Titulares tales individuos a su vez de unos derechos y libertades de condición natural; y 3. La concepción del mercado como un sistema armonioso y autorregulado. El laissez-faire constituyó el lema, tanto como el programa socioeconómico de los revolucionarios franceses de 1789.
Uno de los padres del liberalismo económico, el inglés Adam Smith, popularizó el concepto de laissez faire, dentro del contexto económico y social propio de la Revolución Industrial, hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Adam Smith se opuso a toda intervención del Estado en la economía, al cual concebía como un mal administrador, defendiendo en cambio la existencia de una mano invisible del mercado, resultado de la suma de los egoísmos individuales, que repercutiría en beneficio de la sociedad y del desarrollo económico.
El liberalismo clásico
El liberalismo clásico constituye un movimiento y una ideología de condición político-económica contraria al Régimen Absolutista, es decir, al Antiguo Régimen en que regían diversos privilegios políticos y económicos detentados por la aristocracia, el clero y los gremios. El liberalismo clásico, en cambio, defiende el imperio de la ley, la cual debe reconocer y proteger los derechos naturales del individuo, tales como el derecho de propiedad, la libertad de escoger profesión y oficio, y los demás derechos civiles y políticos, que van desde las libertades religiosas y de culto, hasta las de libre expresión y conciencia, con fundamento en doctrinas filosóficas como el empirismo, el utilitarismo, el jusnaturalismo racionalista, el laissez-faire, o el contractualismo. Las ideas y los elementos del liberalismo clásico influyeron en la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, en la Revolución de Independencia de Estados Unidos de 1776, en la Revolución Francesa de 1789, y en las Revoluciones de Independencia de los países de América Latina y los posteriores regímenes republicanos. Entre los principales exponentes del liberalismo clásico se pueden enunciar figuras como Thomas Hobbes, John Locke, Adam Smith, David Ricardo, Jeremías Bentham, Montesquieu, Thomas Jefferson, Benjamín Franklin, Alexis de Tockeville, John Stuart Mill.
El Estado de Derecho, Estado Liberal o Estado Democrático Burgués
La primera consolidación del Estado de Derecho fue la del Estado Liberal o Democrático Burgués, cuyas reglas y contenidos fueron apuntalados por la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, la Revolución de Independencia de Estados Unidos de 1776, la Revolución Francesa de 1789, y las Revoluciones de Independencia de Hispanoamérica de los primeros decenios del siglo XIX. En el idioma inglés, la expresión equivalente a Estado de Derecho es la de Rule of Law, mientras en el idioma alemán es usada la expresión Rechtsstaat. Las reglas esenciales del Estado de Derecho como Estado Liberal, se concretan en las siguientes: 1. La separación de poderes, es decir, de las ramas y órganos del poder público, especialmente entre la Rama Legislativa, la Rama Judicial, y la Rama Ejecutiva, Administrativa o del Gobierno. La Constitución Política de 1991 consagró expresamente el principio de separación de poderes, pero estableció que los diferentes órganos del Estado “colaboran armónicamente para la realización de sus fines” (Art. 113). 2. El principio de legalidad al que se deben sujetar tanto todas las autoridades públicas, como los ciudadanos y particulares, incluida la definición de los delitos, de las penas y de todos los procedimientos judiciales. El principio de legalidad rige así mismo la determinación de los impuestos y tributos. El principio de legalidad supone a su vez la igualdad de todas las personas y de todos los ciudadanos ante la ley. 3. La independencia y el debido proceso judicial. 4. El respeto por los derechos civiles y políticos, desde la libertad de culto y de conciencia, hasta el derecho a la propiedad privada, pasando por las libertades de expresión y de escoger profesión u oficio. 5. La vigencia de un Estado Laico, es decir, la separación entre el Estado y la iglesia, o respecto de cualquier credo o confesión religiosa, excluyendo, incluso, que el Estado pueda declararse oficialmente ateo, deísta, o agnóstico, pues estaría violentando las libertades y creencias religiosas de las personas. Los puntos 1 y 4 resultan particularmente relevantes como elementos del Estado Liberal de Derecho, tal cual lo expresa la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, al disponer que “Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución.”
En cuanto a la condición democrática propia del Estado de Derecho, ella se concreta en que el titular de la soberanía política y jurídica ya no es el Rey o el Monarca, sino el Pueblo o la Nación, y puede radicarse en el Parlamento o la Asamblea Nacional, como titular del Poder Legislativo y del Poder Constituyente. Al respecto, la Constitución Política de 1991 consagró el principio de la soberanía popular, de tal manera que del pueblo “emana el poder público, previendo, sin embargo, dos (2) maneras en el ejercicio de tal soberanía, pues se estableció que “el pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece” (Art. 3). Otro elemento democrático consiste en el derecho al voto universal y secreto, que tienen todos los ciudadanos (aunque inicialmente, tanto en Francia como en Colombia y otros países del mundo, sólo podían votar los varones que no fuesen analfabetas, que contaran con alguna formación mínima o ejercieran alguna profesión u oficio, lo cual se conoce como voto capacitario; o quienes tuvieran alguna propiedad con un mínimo de extensión, o sufragaran algún mínimo de impuestos, o contaran con una mínima renta personal, debiendo incluso pagar el llamado censo electoral, lo cual se denomina como voto censitario). Otra regla de oro a favor de la condición democrática de un Estado, consiste en el respeto por la oposición política, de modo que cuente con todas las garantías para participar en cualquier evento electoral, y para formular cualquier crítica respecto del gobierno. Finalmente, todo Estado requiere para respetar los principios y valores democráticos, establecer la alternancia en el ejercicio del poder político mediante elecciones periódicas, lo cual se concreta, hoy en día, en la prohibición de la reelección presidencial permanente e indefinida (en aquellos Estados donde rige el sistema presidencialista, como Estados Unidos, y la mayoría de Estados del Continente Americano), de suerte que es sano para los sistemas democráticos, a efectos de que lo sean de una manera auténtica, que la reelección presidencial sólo se permita por una vez, ya sea de manera inmediata, o mediando un período.
El Estado Social de Derecho
El modelo político-jurídico del Estado Social de Derecho, constituye la limitación o evolución de la primera consolidación del Estado de Derecho, que a través del siglo XIX, y desde la Revolución Francesa de 1789, se apuntaló como un Estado Liberal y Democrático, también denominado Democrático Burgués. Esta primera consolidación del Estado de Derecho se limitó al reconocimiento de los derechos liberales, civiles y políticos, que van desde la libertad de conciencia y de expresión, la de escoger profesión u oficio, las libertades de culto y religiosas, el derecho al voto, y especialmente, el derecho sagrado a la propiedad privada y a la libre iniciativa económica. Esta primera consolidación del Estado de Derecho como Estado Demoliberal, excluía la intervención del Estado y de los gobiernos en la economía. El Estado Social o Estado Social de Derecho, por el contrario, supone la intervención estatal en la economía, en el mercado, y la limitación de la iniciativa económica y de los derechos de propiedad privada, por ejemplo mediante el subsidio a determinadas actividades económicas, a favor de algún sector de la economía, o respecto de algún derecho, especialmente si se trata de personas o grupos vulnerables, marginados o de menores ingresos, ya sea obreros, campesinos o pequeños propietarios. Junto a la intervención del Estado en el mercado y la economía, el Estado Social de Derecho supone el reconocimiento de derechos económicos y sociales de variado alcance, satisfechos, incluso, mediante el pago de prestaciones sociales.
El Estado Social de Derecho tiene como principales antecedentes el New Deal (expresión que traducida al idioma castellano significa Nuevo Pacto) liderado por el presidente Franklin Delano Roosevelt, quien dio lugar a una serie de políticas económicas para superar el hecho económico que se conoce como La Gran Depresión, que se inició con el Crac de 1929, que consistió en la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la Bolsa de Estados Unidos, que tuvo un alcance global. La caída inicial tuvo lugar el 24 de octubre de 1929, fecha conocida como el Jueves Negro; pero la caída se agravó mucho más en los días 28 y 29 de octubre siguientes, conocidos respectivamente como Lunes y Martes Negro. La caída se prolongó por un mes. Las políticas socioeconómicas del New Deal se fundamentaron en la teoría económica del keinesianismo, es decir, la teoría económica expuesta por el economista inglés John Maynard Keynes, quien propuso la intervención estatal en la economía, a fin de superar los desajustes del mercado. En tal sentido, Keynes explicó la Crisis de 1929 como consecuencia del hundimiento de la demanda, por lo cual se debía echar mano de la intervención económica del Estado para estimularla. Según Keynes, para conseguir el reequilibrio entre oferta y demanda, se debía aumentar la demanda, en lugar de la oferta excesiva (tal cual lo defendía el fracasado liberalismo clásico), para lo cual se habría de acudir al déficit público, de modo que se debía echar mano de la inversión directa en obras públicas, a fin de favorecer el empleo; y además incentivar el consumo, aumentando el poder adquisitivo de la población, protegiendo incluso las rentas de los más pobres. El New Deal promovido por el presidente Roosevelt (quien gobernó entre 1933 y 1945), se concretó en cuatro tipos de medidas económicas: 1. Financieras: como la ayuda a los bancos mediante una participación en su capital y la devaluación del dólar, a fin de crear una inflación que a su vez estimulara la economía. 2. Agrícolas: como el estímulo del descenso de la producción pagando a los agricultores una indemnización a fin de que los precios aumentaran. 3. Industriales: se animó el aumento de salarios, y se disminuyeron las horas de labor. Así mismo, se dio lugar a grandes inversiones en obras públicas para favorecer el empleo. 4. Sociales: se adoptaron medidas de protección social para aumentar el poder adquisitivo de la población, para que ésta pudiera aumentar el consumo.
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la política y la vida de los países del mundo entero, y la geopolítica, estuvieron precedidos por la Guerra Fría, presidida por la bipolaridad en la que las dos (2) superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se disputaban la influencia y la hegemonía mundial. Las dos (2) superpotencias contaban con un inmenso poder bélico y militar, incluyendo todo un arsenal nuclear suficiente para destruir casi completamente la vida del planeta entero. La Guerra Fría implicó pues que las dos (2) súper potencias evitaran una confrontación bélica o militar directa, favoreciendo en cambio los innumerables conflictos de baja intensidad. En tal sentido, una y otra potencia intervinieron en el mundo entero en los diferentes conflictos armados, tales como los que tuvieron lugar en África en contra de los regímenes coloniales. Los regímenes comunistas favorecieron a su vez a varias de las guerrillas comunistas en Latinoamérica, mientras Estados Unidos respondió favoreciendo Golpes de Estado y dictaduras militares.
En el mes de abril de 1949, se constituyó la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTÁN), entre los Estados Unidos y los Estados de la Europa Occidental, con el fin de hacer frente a la amenaza e influencia comunista de la Unión Soviética. Para mayo de 1949, fue creada la República Federal de Alemania, hecho que fue respondido por la Unión Soviética con la creación de la República Democrática Alemana. En 1955, la República Federal de Alemania entró a formar parte de la OTÁN.
Lamentablemente los Valores y Libertades de la Democracia recibieron un duro golpe cuando en 1949, el Ejército Rojo, liderado por Mao Tse-Tung, derrotó a los nacionalistas del Kuomintang apoyados por Estados Unidos, dando lugar al establecimiento de un Régimen Comunista y Totalitario.
A partir de 1989, gracias a las reformas de apertura y democráticas de la Pereztroika y de la Glassnot, apuntaladas por Mijail Gorvachov, no sólo cayó el Comunismo en la Unión Soviética, sino que ésta se desmembró y disolvió, al paso que los regímenes comunistas de Europa Oriental cayeron ante la movilización popular, siendo derribado el propio Muro de Berlín. Aunque el Comunismo sigue vivo hasta hoy en países como China, Corea del Norte, Vietnam, Laos y Cuba (aunque en este país se han aprobado algunas reformas que han transitado del modelo comunista al socialista), su caída en la Unión Soviética dio lugar a la total hegemonía de Estados Unidos como la única gran superpotencia política, económica y militar del globo. Pero tal situación sólo duró unos cuantos años, pues el siglo XXI ha estado presidido por el establecimiento de una multipolaridad, en razón de la emergencia de nuevas superpotencias políticas, económicas y militares, tales como China, India, y la re-emergencia de Rusia. Esta multipolaridad, lejos de animar la estabilidad política y la paz entre Estados y al interior de los países, viene favoreciendo una tremenda inestabilidad, en particular en Europa Oriental, en Oriente Medio, en Asia, en África, y también en Latinoamérica. La inestabilidad política, y los consiguientes conflictos bélicos y armados resultan incentivados y favorecidos en razón de que Rusia, desde el año 2000 en que Vladimir Putin llegó al poder, constituye un Estado tremendamente autoritario, militarista, autocrático y hasta mafioso; mientras China, que en lo económico es cuasicapitalista, en lo político sigue siendo una Dictadura Comunista Causitotalitaria. El inmenso poder de Rusia y de China se encuentra fuertemente asegurado por formar parte ambos Estados, junto a Estados Unidos, Reino Unido y Francia, del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en el cual gozan los cinco (5) países, del derecho de veto respecto de cualquier asunto o decisión.
El Nuevo Orden Mundial, que es el de la globalización, sobre todo económica, ha estado sin embargo amenazado por la eme3rgencia y consolidación del islamofascismo, es decir, el fundamentalismo religioso, sobre todo el de condición islámica, que se ha levantado sobre Estados como Afganistán bajo el régimen interista de los Talibanes, algunos Estados de África (como por ejemplo el grupo islamofascista del Boko Haram), y que se ha alimentado a su vez de la difícil situación de seguridad en Iraq, o de la Guerra Civil Siria que inició en el año 2011, países en los cuales se ha implantado el régimen islamofascista de Estado Islámico, DAESH o ISIS. En Libia, el régimen dictatorial de Muamar el Gadafi, iniciado en 1969, fue derrocado en 2011 tras la llegada de la Primavera Árabe que se había iniciado con total éxito en Túnez. Pero tras el derrocamiento de Gadafi, el país ha quedado atrapado en un conflicto bélico entre facciones, aprovechado por los islamofascistas de Estado Islámico.
Las revoluciones, las guerras y los regímenes políticos comparten el hecho de ser ámbitos para el ejercicio del poder, comportando la emergencia o consolidación de nuevos órdenes, tanto como la afirmación o la negación del Derecho. Las revoluciones siempre pretenden la superación del orden contra el cual surgen, pero no existen rupturas definitivas, no obstante lo cual, sus sostenedores, valedores o exponentes, pueden aspirar a establecer una revolución permanente, ya sea para hacer frente a alguna contrarrevolución, para establecer un nuevo orden monolítico y absolutamente ortodoxo, o para dar lugar a la institucionalización de la revolución, tal cual lo ejemplifica el nombre del PRI (Partido Revolucionario Institucional) mexicano. La guerra, por su parte, bien puede ser valorada, concebida y apreciada como “la continuación de la política por otros medios”, tal cual lo expresó el militar y pensador prusiano, Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780-1831), en su obra De la guerra, escrita entre 1816 y 1830, tras las guerras napoleónicas, que aun resultando incompleta por la muerte de su autor, fue publicada en 1832. Pero también es válido invertir el razonamiento de Clausewitz, tal cual lo invirtió el pensador postmodernista Michel Foucault (1926-1984), con ocasión de la Tercera Lección del 21 de enero de 1976 en el College de France (donde ocupó la cátedra Historia de los Sistemas de Pensamiento), expresando que “... la política es la guerra continuada por otros medios”, y formulando además el interrogante de que “¿Puede la guerra efectivamente servir como modelo de análisis de las relaciones de poder y como matriz de las técnicas de dominación?” Y prosigue el profesor francés advirtiendo que
Se me dirá que no se puede, de entrada, confundir relación de fuerza y relación de guerra. Es verdad. Pero aceptaré este dato sólo en su valor extremo, es decir, o bien cabe considerar la guerra como punto de máxima tensión de la fuerza, o bien como manifestación de las relaciones de fuerza en estado puro. La relación de poder ¿no es tal vez -tras la paz, el orden, la riqueza, la autoridad- una relación de enfrentamiento, de lucha a muerte, de guerra?. Detrás del orden tranquilo, de las subordinaciones, tras el Estado, tras los aparatos del Estado, tras las leyes, ¿no será posible advertir y redescubrir una especie de guerra primitiva y permanente? ... la guerra ¿puede y debe ser efectivamente considerada como el hecho primario respecto de otras relaciones (la desigualdad, la asimetría, las divisiones del trabajo, las relaciones de usufructo, etc.)?. Los fenómenos de antagonismo, de rivalidad, de enfrentamiento, de lucha entre individuos, grupos o clases, ¿pueden y deben ser reagrupados dentro de aquel mecanismo general, de aquella forma general, que es la guerra? Y aún más: las nociones derivadas de aquello que en los siglos XVIII y XIX era todavía llamado arte de la guerra (por ejemplo: estrategia, táctica) ¿pueden de por sí constituir un instrumento válido y suficiente3 para analizar las relaciones de poder? Además deberemos preguntarnos si las instituciones militares -y en general todos los procedimientos puestos en acción para hacer la guerra- no son, directa o indirectamente, de algún modo, el núcleo de las instituciones políticas. La última y principal pregunta que debemos hacernos puede ser formulada así: ¿Cómo, a partir de cuándo y por qué se comenzó a percibir o imaginar que lo que funciona detrás y dentro de las relaciones de poder es la guerra? ¿Cómo, a partir de cuándo y por qué se llegó a pensar que una especie de combate ininterrumpido, que trabaja la paz y el orden civil -en sus mecanismo esenciales- no es otra cosa que un campo de batalla?. ... ¿quién ha imaginado que el orden civil es un orden de batalla?; ¿quién, en la filigrana de la paz, ha descubierto la guerra?; ¿quién en el clamor y la confusión de la guerra, en el fango de las batallas, ha buscado el principio de la ininteligibilidad del orden, del Estado, de sus instituciones y de su historia? (Foucault, 1992: 55 y 56).
De suerte que siguiendo a Foucault, podemos concebir la condición bélica de cualquier régimen político, sea éste abierto, como los que anima el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, o cerrado, como los regímenes totalitarios (como lo han sido el Comunista de la Unión Soviética, Europa Oriental, China, Corea del Norte, Vietnam, Laos, Birmania (o Mianmar), la Camboya de Pol-Pot, o la Cuba de los Castro; el Nazi en Alemania, o los Fascistas como el italiano de Benito Mussolini), autocráticos (como el ruso de Vladimir Putin), confesionales (como el de Irán y Arabia Saudita), dictatoriales (como la Irak de Sadam Husein, la Libia de Muamar el Gadafi y la Siria de Bashar al-Ásad y de su padre Háfez al-Ásad; el régimen chileno de Augusto Pinochet Ugarte, y los demás regímenes que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XX en países como Bolivia, Paraguay, Brasil, y el Cono Sur de Suramérica), y en alguna medida, los populistas (como la Argentina de Juan Domingo Perón y los posteriores peronistas y cónyuges, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner; el ecuatoriano de Rafael Correa; el nicaragüense de Daniel Ortega; y el boliviano de Evo Morales), y los caudillistas, autocráticos y autoritarios (como la España de Francisco Franco Bahamonde). Más recientemente varios, Estados y pueblos de Oriente Medio, Asia Central y una parte considerable de África, vienen padeciendo lo que cabe calificar como Islamofascismo, consistente en regímenes fascistas construidos o fundamentados sobre la aplicación estricta de las leyes islámicas como el Corán, o de una interpretación radical de las mismas, tal cual lo han intentado grupos islámicos fundamentalistas como Al Qaeda y los Talibanes en Afganistán; Estado Islámico (también conocido como Estado Islámico de Irak y el Levante –EIIL-, ISIS, Dáesh o Daish) en los territorios que ha sometido en países como Siria e Irak; Boko Haram (que suele traducirse como “la educación occidental es pecado”), en Nigeria, Mali, Camerún, Chad y Níger; Al Shabab en Somalia; o los Talibanes y Al Qaeda en Afganistán. El Islamofascismo se nutre de doctrinas religiosas islámicas como el salafismo, el yihadismo y el wahabismo. La expresión salafismo proviene del término “salaf”, que significa “predecesor” o “ancestro”, con que se designa a los compañeros del profeta Mahoma y a las tres generaciones que le suceden. El salafismo es un movimiento fundamentalista que pretende retornar a los orígenes del islam sobre la base del Corán, de la Sunna y de lo entendido por los Sahaba, es decir, los compañeros, discípulos, escribas y la familia del profeta Mahoma. No es un movimiento unificado, sino heterogéneo, cuyas formas van desde la vía pacífica y pedagógica del salafismo de predicación, al movimiento yihadista que reivindica el uso de la violencia para imponer el supuesto islam primitivo. El yihadismo es un movimiento fundamentalista islámico, inspirado en el salafismo, que propugna por imponer el islam primitivo, a través del uso de la violencia, tanto en el mundo entero, como en los Estados musulmanes moderados a los que acusan de apóstatas, impíos o aliados de Occidente. El yihadismo es un movimiento claramente antiliberal, que intenta imponer regímenes teocráticos. En cuanto al wahabismo, éste consiste en una doctrina cultivada dentro de la corriente islámica del sunismo, fundado por el musulmán fundamentalista Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab (1703-1792), que propugna por una aplicación extremadamente rigurosa de la Sharía, y son financiados y apoyados especialmente por Arabia Saudita y Qatar, extendiendo su influencia y establecimiento de mezquitas por el mundo entero, salvo Irán, por ser este Estado de mayoría chiíta.
El salafismo, el yihadismo, el wahabismo, y otras ideologías islámicas groseramente ultraconfesionales (es decir, donde la política, lo público y el Estado se confunden con el ámbito religioso, tal como sucede en Arabia Saudita e Irán), pretenden fundar e imponer regímenes políticos o califatos fundamentalistas o integristas, sobre la vigencia de la ley islámica de la Sharia.
Todos los regímenes totalitarios, ya se trate de los Comunistas, los Fascistas o los Islamofascistas, son obviamente antiliberales, levantándose en contra de la democracia liberal, ante la cual son hostiles, estableciendo regímenes electorales de partido único, y pretendiendo someter a la sociedad entera sobre la cual rigen, a los valores en que se fundamentan.
Los regímenes políticos abiertos, animados y promovidos por el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, se fundan y promueven un pluralismo axiológico, de suerte que permiten la convivencia de distintos valores, con tal de que resulten legítimos, por lo cual también suponen un pleno pluralismo político, a la vez que reconocen los derechos y libertades civiles, tales como el derecho de propiedad y la libre iniciativa económica, empresarial y de asociación, lo mismo que las libertades de conciencia y de cultos, por lo cual establecen un Estado laico. Los regímenes políticos abiertos, donde rige en mayor o menor medida alguna forma legítima y más o menos plena, real y eficaz, se extienden actualmente por los cinco (5) continentes. Entre tales regímenes políticos abiertos están Estados Unidos y Canadá; la mayoría de los Estados Latinoamericanos y del Caribe; Reino Unido y los Estados que integran la Unión Europea; Túnez, Egipto, Sudáfrica y otros Estados Africanos; Jordania, Líbano, Israel y algunos otros Estados de Oriente Medio; India, Japón y algunos otros Estados del lejano Oriente y del Sudeste Asiático; y Australia. Obviamente, muchos de estos Estados adolecen de democracias o Estados de Derecho imperfectos, o cuentan con sociedades atravesadas por inmensos conflictos sociales, por graves relaciones de desigualdad e inequidad, o por prácticas de discriminación étnica, social, cultural o religiosa. Estados Unidos, por ejemplo, aunque cuenta con una democracia y unas institucio9nes políticas, jurídicas, constitucionales y judiciales sólidas y eficaces, padece los perniciosos efectos de su criminalización de las drogas, política que además ha impuesto al resto del mundo, en particular a Latinoamérica, llegando al extremo de que el narcotráfico sea afrontado de manera militar, con todos los efectos de corrupción, violencia e incentivación de las mafias que ello conlleva, tal cual ha sido la trágica experiencia de países como Colombia, y actualmente México. Estados Unidos y los países que aplican una política duramente represiva respecto de las drogas, incentivan además el incremento de su población carcelaria, lo cual se contrapone a los valores de una sociedad abierta, libre, pluralista y respetuosa de la dignidad humana.
Por otro lado, algunos Estados que conquistaron la democracia tras su fundación como la Turquía que subsiguió al Imperio Turco Otomano, soportan actualmente la autocracia de sus gobernantes. Rusia, por su parte, tras la perestroika (cuya traducción al castellano es reestructuración, y que consistió en el desarrollo de una nueva economía) y el glásnost (conjunto de políticas y reformas orientadas a la liberalización del sistema político) conseguidas por el magnífico y excelente reformista Mijail Gorvachov, quien inteligentemente desmontó todo el régimen Comunista, sufre ahora la grosera autocracia de Vladimir Putin, quien ha remilitarizando a Rusia, aspirando a un nuevo expansionismo, y condenando al mundo a una Nueva Guerra Fría, tal cual lo permiten evidenciar numerosos hechos de la actualidad.
Los efectos perniciosos sobre las sociedades que provocan los regímenes cerrados, suelen prolongarse en el tiempo, aun después de su supuesta apertura. Por ejemplo, el régimen franquista en España, es de alguna forma el padre del grupo terrorista vasco de ETA (Euskadi Ta Askatasuna, en castellano, Patria Vasca y Libertad), constituido en 1958, bajo una ideología tan nacionalista como comunista. Del mismo modo, todavía hoy, los Estados de la Europa Oriental que sufrieron el yugo Comunista y el sometimiento a la Unión Soviética, cuentan con sociedades mucho más corruptas, mafiosas, individualistas y xenófobas que los Estados de la Europa Occidental, por lo que las democracias que se han establecido han resultado ciertamente débiles.
El concepto de sociedad abierta que atraviesa y fundamenta la mayor parte de la presente Ponencia, parte del tratamiento teórico, político, conceptual y filosófico que sobre tal concepto fue realizado por el pensador liberal nacido en Austria y nacionalizado como ciudadano británico, Karl Popper (1902-1994), especialmente en su magistral obra titulada La sociedad abierta y sus enemigos (en alemán Die offene Gesellschaft und ihre Feinde), escrita durante la Segunda Guerra Mundial, y publicada por vez primera en Londres en 1945. La segunda fuente más importante en el desarrollo del presente libro, consiste en las reflexiones que en favor de una sociedad abierta, ha desarrollado el filántropo y magnate de origen judío, nacido en Hungría y nacionalizado en Estados Unidos, George Soros (1930), quien fuera discípulo de Karl Popper, y quien ha contribuido grandemente en favor de la superación de regímenes cerrados, especialmente en la Europa Oriental que padecía el Comunismo, apoyando, por ejemplo, al Sindicato Solidaridad en Polonia, y respaldando la Carta 77 en la República Checa. También intentó combatir el régimen racista y segregacionista del Apartheid en Sudáfrica, aunque sin éxito alguno, del mismo modo que debió cerrar la oficina que había establecido en la China Comunista, ante los efectos represivos con que el régimen respondió ante las protestas en la Plaza de Tiannanmen en 1989. Además, financió la Revolución de las Rosas en Georgia. Igualmente, viene respaldando movimientos en favor de la marihuana, de los derechos de las comunidades LGTBI (Lesbianas, Gays, Transgeneristas -Travestis y Transexuales-, Bisexuales e Intersexuales), y, lamentablemente, también en favor de la legalización del aborto. Finalmente, George Soros es uno de los más importantes financiadores de la prestigiosa e internacional organización Human Rights Watch.
Contrariamente a los regímenes abiertos, que promueven y suponen la coexistencia de todos los valores legítimos, sin que sólo uno o algunos de ellos se impongan o resulten predominantes, los regímenes cerrados, en cambio, sólo toleran algunos valores, los cuales vienen definidos por el líder, el caudillo, el dictador o su camarilla, el partido único, la clase social, el grupo étnico o el grupo confesional que ejerzan el poder político, mantengan alguna hegemonía o resulten fuertemente influyentes en la correspondiente sociedad. Del mismo modo pueden comportar la represión o negación de la existencia física y cultural de pueblos enteros, de naciones o de etnias y razas, cuando quiera que se trate de regímenes políticos establecidos sobre Estados con una base plurinacional, multiétnica o multirracial, tal cual ha procedido la Comunista Unión Soviética; el Régimen Nazi respecto de los gitanos, los eslavos y el pueblo judío; el régimen franquista español sobre los pueblos Vasco y Catalán; la Revolución Francesa respecto de pueblos como el bretón y también el vasco; el régimen dictatorial de Sadam Husein sobre los Kurdos; o la Serbia sobre pueblos como el Kosovar; o el régimen sudafricano que estableció el Apartheid en contra de los pueblos negros. En el caso del Comunismo, por ejemplo, donde éste ha regido, ha impuesto el ateísmo como ideología religiosa oficial; mientras que en el Estado Nazi, todo el orden legal, ideológico, político, social y cultural que se impuso, venía legitimado por el simple parecer del Führer y de los dignatarios que fungían como sus simples agentes. La Revolución Francesa, por su parte, no sólo substituyó el absolutismo del monarca por el absolutismo de la ley, de la Asamblea Constituyente y posteriormente Legislativa, o del posterior Comité de Salud Pública, sino que quiso someter a la Iglesia Católica, separando a la Iglesia Católica francesa de Roma, y estableciendo, incluso, el deísmo como culto oficial. En cuanto a las revoluciones de independencia hispanoamericanas, tras el nacimiento de las repúblicas, y el establecimiento de regímenes políticos demoliberales, se procedió a despojar a los aborígenes de los derechos que les habían sido reconocidos por el régimen colonial, del mismo modo que se marginó a negros y mulatos dentro de los nuevos órdenes políticos, y de la misma manera que se persiguió a la Iglesia Católica y a algunas órdenes religiosas como la de la Compañía de Jesús (a cuyos integrantes se les conoce como jesuítas), despojándoles de sus tierras, en favor de antiguos y nuevos terratenientes o de la burguesía.
Los regímenes cerrados, en particular los totalitarios, bien pueden conseguir su establecimiento en razón de los vacíos o debilidades de las instituciones constitucionales, jurídicas, judiciales o democráticas, tal cual fue el caso del éxito de Adolf Hitler y del Nazismo por él liderado, pues no sólo fue liberado poco después de su detención tras el fallido putsch de los días 8 y 9 de noviembre de 1923, permitiéndole ser visitado y escribir su belicoso y fascista libro Mi lucha, y aunque se le prohibió hablar en público, pronto también se le levantó tal prohibición, de suerte que pudo seguir cultivando su proyecto, tan xenófobo como totalitario. Del mismo modo, la Constitución de Weimar no contaba con controles institucionales o judiciales (muy a pesar de que en 1920, el jurista Hans Kelsen había conseguido establecer un sistema de control constitucional por parte de un tribunal judicial especial, de manera análoga a como lo había previsto en Colombia la Reforma Constitucional de 1910, estableciendo la acción de inconstitucionalidad ciudadana ante la Corte Suprema de Justicia) para hacer frente a las primeras leyes orientadas a suprimir o restringir los derechos civiles y políticos, y posteriormente, a facultar con poderes omnímodos a Hitler como Canciller, por lo cual el tránsito de un sistema constitucional a uno totalitario, se pudo presentar como ajustado a las formas jurídicas; al paso que el Jefe de Estado carecía de cualquier facultad relevante como árbitro que pudiera neutralizar la anulación y sustitución del orden constitucional y democrático.
MOMENTO CONSTITUCIONAL NÚMERO 15
27 DE JUNIO DE 2025
SOBRE LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL COMO FUENTE FORMAL DE DERECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO
Por: Francisco Javier Zapata Vanegas, Abogado de la Universidad de Antioquia, Especialista en en Derecho Público, Derecho Constitucional y Sistema Procesal Acusatorio de la Universidad Autónoma Latinoamericana; y Dominik de María, Abogado de la Universidad de Antioquia, Especialista en Derecho Financiero y de los Negocios de la U. P. B., exdocente de Teoría Constitucional en la Universidad de Antioquia, y cultor del pensamiento crítico en derecho.
INTRODUCCIÓN
La consagración de la doctrina constitucional como fuente formal de derecho en nuestro ordenamiento jurídico es de vieja data. La misma aparece tanto como fuente formal de derecho con fuerza vinculante, como con el carácter de criterio auxiliar en la interpretación de las leyes y de la propia Constitución.
La doctrina constitucional se ha consagrado como criterio hermenéutico en los artículos 4° y 5° de la Ley 153 del 15 de agosto de 1887 (Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887), mientras ha sido establecida como fuente formal y vinculante de derecho, atribuyéndole una función integrativa, según el artículo 8° de la misma Ley, ante el evento de que no resulte posible aplicar la Ley, ya sea de manera directa, o de manera indirecta, a través del instrumento de la analogía, tanto legis como juris, ni sea tampoco posible aplicar la costumbre.
A continuación se transcriben los textos de los artículos de la Ley 153 de 1887 que se refieren a la doctrina constitucional:
Artículo 4°. Los principios del Derecho natural y las reglas de la jurisprudencia servirán para ilustrar la Constitución en casos dudosos. La doctrina constitucional es, a su vez, norma para interpretar las leyes.
Artículo 5°. Dentro de la equidad natural y la doctrina constitucional, la crítica y la hermenéutica servirán para fijar el pensamiento del legislador y aclarar o armonizar disposiciones legales oscuras o incongruentes.
Artículo 8°. Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.
La doctrina constitucional como fuente formal de derecho ha sido confirmada por la Corte Constitucional como una cualificación del sentido que las cláusulas constitucionales deben recibir al ser aplicadas por los jueces en sus fallos y decisiones, de suerte que se sometan al criterio sostenido por la Corte Constitucional, como supremo y autorizado intérprete de la Constitución. La doctrina constitucional, a su vez, ha sido vinculada con la cosa juzgada constitucional implícita que poseen los criterios que en la parte motiva de las sentencias de la Corte Constitucional, fundamentan y explican de manera directa la parte resolutiva de las mismas.
Efectividad de la doctrina constitucional en el pasado
No obstante la consagración de la doctrina constitucional como fuente formal de derecho en la muy importante Ley 153 de 1887, su aplicación real, práctica y efectiva no llegó a concretarse y materializarse en la actividad y operación judicial del derecho por razones como las siguientes:
1. La carencia de la Constitución Política de 1886 de un auténtico poder vinculante, que como norma jurídica, tuviera la fuerza de una real supremacía sobre las leyes, déficit que se mantuvo hasta la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 3 del 31 de octubre de 1910, cuando se creó el control constitucional, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, a la cual se le confió “la guarda de la integridad de la Constitución” (art. 41). El control judicial de constitucional adoptado, fue de carácter difuso, pues no sólo la Suprema de Justicia fue facultada para ejercerlo, sino también todos los jueces y tribunales judiciales de país, pues se estableció que “En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales” (art. 40), creando dentro de nuestro ordenamiento jurídico la figura que ha llegado a conocerse como excepción de inconstitucionalidad, la cual, sin embargo, apenas si llegó a ser invocada o aplicada por las autoridades judiciales del país con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, que la adoptó y mantuvo, según su artículo 4°.
2. La inexistencia de un procedimiento judicial constitucional dinámico y expedito que tuvo lugar entre 1910 y 1968, pues hasta entonces se vino aplicando en los proceso de inconstitucionalidad, el muy rígido Código de Procedimiento Civil.
3. La ausencia de una auténtica doctrina judicial constitucional como consecuencia de lo anteriormente expuesto, favorecida en razón de la confusión producida por una lectura exegética y literal del artículo 10 de la Ley 153 de 1887, que restringió el alcance de la doctrina probable, limitándola exclusivamente a la jurisprudencia producida en el nivel de la casación.
4. La falta de una elaborada, integral y acabada teoría constitucional colombiana.
El cambio conceptual producido por la Constitución Política de 1991
Uno de los elementos que identifican y definen la naturaleza de la Constitución Política de 1991, consiste, ciertamente, en el énfasis que formula respecto de su propia supremacía como norma jurídica y norma de normas, tal cual lo expresa en su artículo 4°, y en las cláusulas que establecen el control constitucional ejercido por la Corte Constitucional, a la cual se le confió “la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”, aunque estableciendo como condición “en los estrictos y precisos términos de este artículo” (C. P., Art. 241).
En su artículo 230, la Constitución Política de 1991 se refiere expresamente a las fuentes formales de derecho, consagrando que
Los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.
El concepto de doctrina constitucional
El constitucionalista Jacobo Pérez Escobar identificó la doctrina constitucional con los principios contenidos en la Constitución o reconocidos por la ciencia del derecho constitucional. En el mismo sentido, el experto en nomoárquica o principialística jurídica, Hernán Valencia Restrepo, quien ofreciera un curso sobre tal tema en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, ha considerado que la doctrina constitucional debe identificarse con los principios generales del derecho constitucional (Valencia, 1993: 333). Por lo visto, podemos afirmar que necesariamente las dos (2) fuentes posibles de la doctrina constitucional como fuente de derecho resultan altamente ricas en contenidos, pues mientras la Constitución está informada por todo un catálogo sistemático de valores, principios, derechos, garantías y deberes, la teoría constitucional que debe elaborarse respecto de nuestro propio sistema constitucional, habrá de dar cuenta de sus contenidos, de modo “que sus disposiciones tengan un significado coherente y sirva como instrumento útil al operador jurídico, para que la Ley Fundamental diga “algo más de lo que su imperfecta gramática dice” (Chinchilla, 1991).
Interpretación actual de la Ley 153 de 1887
Dada la antigüedad de la Ley 153 de 1887, ley decimonónica sobre adopción de códigos y para evitar la inconstitucionalidad de la misma en virtud de principios de interpretación constitucional como la conservación de las normas jurídicas, la seguridad jurídica, y la presunción de constitucionalidad de los actos de los órganos del poder público, los artículos 4°, 5° y 8° de tal Ley han de ser interpretados de conformidad con la Constitución.
Ciertamente podemos afirmar, que la consagración en nuestro ordenamiento jurídico de la doctrina constitucional como fuente formal de derecho, de condición subsidiaria y obligatoria, se justifica en razón de que la Constitución es tanto una norma jurídica, norma de normas, y fuente de las fuentes del derecho, pues toda norma jurídica encuentra en ella sus contenidos y legitimidad últimos. La Corte Constitucional en la Sentencia C-083 del 1° de marzo de 1995, bajo ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz, al tratar sobre el concepto de la doctrina constitucional como fuente de derecho expresó que
Las normas de la Constitución política, y ésta no es una característica privativa de ellas, tienen una vocación irrevocable hacia la individualización, tal como lo ha subrayado Kelsen al tratar del ordenamiento jurídico. De ordinario pasan por una fase previa consistente en su desarrollo legal. Pero no todas alcanzan dicho desarrollo, bien porque no lo requieren, bien porque, requiriéndolo, el legislador lo omite. Pero tal omisión no desvirtúa su carácter normativo, si ya lo tienen. Pueden, entonces, ser aplicadas a situaciones específicas subsumibles en ellas, que no están explícitamente contempladas en la ley.
Pero si la individualización de las normas legales, dada su generalidad (que a menudo deviene en ambigüedad), aparece problemática y generadora de inseguridad jurídica, más problemática e incierta resulta aún la actuación directa de las normas constitucionales a los casos particulares, por concurrir en ellas, superlativamente, las mismas notas distintivas advertidas en la ley.
Parece razonable, entonces, que al señalar a las normas constitucionales como fundamento de los fallos, a falta de ley, se agregue una cualificación adicional, consistente en que el sentido de dichas normas, su alcance y pertinencia, hayan sido fijados por quien haga las veces de intérprete autorizado de la Constitución. Que, de ese modo, la aplicación de las normas superiores esté tamizada por la elaboración doctrinaria que de ellas haya hecho su intérprete supremo.
Y se sigue expresando la Corte en la referida Sentencia, al interpretar el artículo 8° de la Ley 153 de 1887, en los siguientes términos:
Lo que hace, en cambio, el artículo 8° que se examina -valga la insistencia- es referir a las normas constitucionales, como una modalidad del derecho legislado, para que sirvan como fundamento inmediato de la sentencia, cuando el caso sub judice no está previsto en la ley. La cualificación adicional de que si las normas que van a aplicarse han sido interpretadas por la Corte Constitucional, de ese modo deben aplicarse, constituye, se repite, una razonable exigencia en guarda de la seguridad jurídica.
Tras la anterior exposición, resulta clara la facultad, y el deber, incluso, que tienen los jueces de aplicar de manera directa la Constitución cuando no resulte posible aplicar la Ley por no existir (ya la directa, ya la analógica). Pero como lo ha manifestado la Corte Constitucional, en virtud de los principios de seguridad jurídica y de igualdad, la doctrina constitucional que fije el intérprete supremo de la Carta, es decir, ella misma, habrá de orientar la inaplicación de la Ley y por tanto la aplicación de la Constitución, en tanto no exista Ley aplicable (es decir, un vacío legal, mas no jurídico en virtud del principio de la plenitud hermética del orden jurídico) o por no ser requerida. En tal sentido sigue expresando la Corte Constitucional en la Sentencia C-083 de 1995 que
Es apenas lógico que si el juez tiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley, el criterio del intérprete supremo de la Carta deba guiar su decisión. Es claro eso sí que, salvo las decisiones que hacen tránsito a la cosa juzgada, las interpretaciones de la Corte constituyen para el fallador valiosa pauta auxiliar, pero en modo alguno criterio obligatorio, en armonía con lo establecido por el artículo 230 Superior.
Y al entrar a interpretar el artículo 5° de la Ley 153 de 1887, la Corte Constitucional estimó cómo tal disposición da cuenta de
la función que está llamada a cumplir la doctrina constitucional en el campo interpretativo. Es un instrumento orientador, mas no obligatorio, como sí ocurre cuando se emplea como elemento integrador: porque en este caso, se reitera, es la propia Constitución -ley suprema-, la que se aplica.
El magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz fue un paso más allá de los estrictos y explícitos términos formulados y contenidos en la Sentencia C-083 de 1995, respecto de la cual consignó una Aclaración de Voto, expresando cómo los jueces deben acudir a la Constitución y a la doctrina constitucional fijada por la Corte Constitucional en la resolución de las controversias de que tienen conocimiento, no sólo a falta de ley, sino en todos los casos y situaciones, dado que la totalidad del ordenamiento jurídico ha de ser interpretado, operado y aplicado de conformidad con la Constitución. A continuación transcribimos uno de los apartes formulados por el magistrado Cifuentes Muñoz en su Aclaración de Voto:
El sentido del término "doctrina constitucional" fijado por la Corte, en su doble acepción como referido a "norma constitucional" y a "cualificación adicional" efectuada por el intérprete autorizado y supremo de la misma, enfatiza su valor de fuente de derecho, bien porque la norma constitucional es "ley", esto es, tiene carácter normativo (CP art. 4), o porque las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada constitucional vinculan a todas las autoridades (CP art. 243).
Entonces el establecimiento de la doctrina constitucional como fuente formal y subsidiariamente obligatoria de derecho, se corresponde con la naturaleza jurídica de la Constitución, la cual goza de una supremacía normativa, debiendo ser aplicada por los jueces, bajo la condición de que si las cláusulas constitucionales ya han sido interpretadas por la Corte Constitucional como intérprete auténtica y autorizada de la Constitución, deban ser así aplicadas de conformidad con los principios constitucionales de la igualdad y de la seguridad jurídica, con el fin de evitar la discrecionalidad judicial y las interpretaciones judiciales caprichosas.
Cosa distinta se presenta respecto de la doctrina constitucional cuando ésta cumple una función hermenéutica o interpretativa, gozando así de una valiosa condición como pauta o criterio auxiliar en la interpretación judicial y la operación del derecho, pero de ningún modo obligatoria o vinculante, formando parte de los criterios auxiliares de la actividad judicial enunciados por el inciso segundo del artículo 230 de la Constitución Política, de modo que la doctrina judicial como fuente o criterio interpretativo, consiste, simplemente, en la jurisprudencia constitucional ordinaria, al carecer de fuerza vinculante. Por ello la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del carácter obligatorio que el artículo 23 del Decreto 2067 del 4 de septiembre de 1991, le confirió a la doctrina constitucional en los siguientes términos:
La doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional, mientras no sea modificada por ésta, será criterio auxiliar obligatorio para las autoridades y corrige la jurisprudencia.
Jurisprudencia constitucional, versus doctrina constitucional.
Se debe tener pues presente, la cierta diferencia entre la jurisprudencia constitucional y la doctrina constitucional cuando esta última deviene en fuente formal subsidiaria y obligatoria o vinculante para los jueces y las autoridades públicas, e incluso para los propios ciudadanos y los particulares. La jurisprudencia constitucional, consistente en el agregado de razonamientos, fundamentos e interpretaciones sobre los cuales la Corte Constitucional procede a proferir sus fallos, sean de exequibilidad o de inexequibilidad, forma parte de la jurisprudencia en general, como una de las fuentes o criterios auxiliares de la actividad judicial, cuya condición es exclusiva y únicamente hermenéutica o interpretativa, enunciados por el artículo 230 de la Constitución Política. La doctrina constitucional, en cambio, cuando goza de una condición y una función que trasciende el ámbito de la interpretación jurídica, cumple entonces una función de condición integrativa, a fin de favorecer la plena vigencia, la vinculatoriedad, la supremacía y la integridad de la Constitución Política.
La Corte Constitucional a su vez, ha modulado de múltiples y diversas maneras la naturaleza o alcances de sus fallos de control constitucional o de la eventual revisión de las decisiones de tutela. Entre las modalidades de sentencias que ha proferido, se encuentran las sentencias integradoras, las cuales ha vinculado y fundado en el concepto de doctrina constitucional, tal cual fue interpretado mediante la Sentencia C-083 de 1995, arriba comentada. Por ejemplo, en la Sentencia C-109 del 15 de marzo de 1995, bajo ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero, la Corte Constitucional estableció:
La sentencia integradora es una modalidad de decisión por medio de la cual, el juez constitucional, en virtud del valor normativo de la Carta (CP art. 4), proyecta los mandatos constitucionales en la legislación ordinaria, para de esa manera integrar aparentes vacíos normativos o hacer frente a las inevitables indeterminaciones del orden legal. En ello reside la función integradora de la doctrina constitucional, cuya obligatoriedad, como fuente de derecho, ya ha sido reconocida por esta Corporación. Y no podía ser de otra forma, porque la Constitución no es un simple sistema de fuentes sino que es en sí misma una norma jurídica, y no cualquier norma, sino la norma suprema (CP art. 4), por lo cual sus mandatos irradian y condicionan la validez de todo el ordenamiento jurídico.
En los términos hasta ahora expuestos, tanto las sentencias de condición integradora, como la doctrina constitucional como fuente formal de derecho, especialmente si cumple una función subsidiaria y obligatoria o vinculante, hacen efectiva la vocación que tiene la Constitución Política de irradiar y condicionar la validez substancial, no sólo formal, de todo el ordenamiento jurídico, tanto post como preconstitucional.
El Congreso de la República trató en cierta manera el problema de las fuentes del derecho en el ámbito del control constitucional y de la eventual revisión de los fallos de tutela ejercidos por la Corte Constitucional, en el artículo 48 del proyecto de Ley Estatutaria de Administración de Justicia (que tras el control constitucional previo ejercido por la Corte Constitucional se convirtió en la Ley 270 del 15 de marzo de 1996), que establecía lo siguiente:
ARTÍCULO 48. ALCANCE DE LAS SENTENCIAS EN EL EJERCICIO DEL CONTROL CONSTITUCIONAL. Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto:
1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva. La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general. Sólo la interpretación que por vía de autoridad hace el Congreso de la República tiene carácter obligatorio general.
2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces.
La Corte Constitucional al efectuar el control constitucional previo sobre el Proyecto de Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y en particular sobre el artículo 48 que acabamos de transcribir, expresó, en la Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, bajo ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, lo siguiente:
En efecto, sólo será de obligatorio cumplimiento, esto es, únicamente hace tránsito a cosa juzgada constitucional, la parte resolutiva de las sentencias de la Corte Constitucional. En cuanto a la parte motiva, como lo establece la norma, esta constituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general; sólo tendrían fuerza vinculante los conceptos consignados en esta parte que guarden una relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la argumentación que se considere absolutamente básica, necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente en ella.
Por lo demás, cabe puntualizar que las sentencias judiciales a través de las cuales se deciden acciones de tutela, sólo tienen efectos en relación con las partes que intervienen en el proceso (Decreto 2591/91, art. 36). Sin embargo, la doctrina constitucional que define el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sentada por la Corte Constitucional, con ocasión de la revisión de los fallos de tutela, trasciende las situaciones concretas que le sirven de base y se convierte en pauta que unifica y orienta la interpretación de la Constitución. El principio de independencia judicial, tiene que armonizarse con el principio de igualdad en la aplicación del derecho, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en arbitrariedad. La jurisprudencia de los altos órganos jurisdiccionales, por medio de la unificación doctrinal, persigue la realización del principio de igualdad. Por consiguiente, sin perjuicio de lo observado respecto de la doctrina constitucional, la exequibilidad del segundo numeral del artículo 48, materia de examen, se declarará bajo el entendido de que las sentencias de revisión de la Corte Constitucional, en las que se precise el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero si éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad.
El Proyecto de Ley Estatutaria de Administración de Justicia fue declarado exequible por la Corte Constitucional (pasando a convertirse en la Ley 270 de 1996), salvo algunas disposiciones, entre ellas, las expresiones “Sólo” y “el Congreso de la República”, de suerte que como cláusula definitiva del artículo 48, finaliza estableciendo: “La interpretación que por vía de autoridad hace (entiéndase la Corte Constitucional), tiene carácter obligatorio general.”
De modo que tras esta Sentencia, y de conformidad con algunas otras, resulta reiterada la condición de la Corte Constitucional como único, supremo y exclusivamente autorizado intérprete de la Constitución, de suerte que implícitamente se acoge como fuente formal, obligatoria y vinculante de derecho, la doctrina constitucional en que sus interpretaciones de la Constitución se concreten.
La doctrina constitucional y la cosa juzgada constitucional implícita
La Corte Constitucional ha establecido en varias de sus sentencias, que los fundamentos de la parte motiva de sus fallos que guarden una relación directa con la parte resolutiva de los mismos, de suerte que no se pueda comprender ésta sin aludir a los primeros, constituyen cosa juzgada constitucional implícita, vinculando a los jueces, a las autoridades públicas y a los particulares. Una de tales sentencias, quizás la primera que trató exhaustivamente este tema, fue la C-131 del 1° de abril de 1993, en la cual expresó lo siguiente:
¿Que parte de las sentencias de constitucionalidad tiene la fuerza de la cosa juzgada?
La respuesta es doble: poseen tal carácter algunos apartes de las sentencias en forma explícita y otros en forma implícita.
Primero, goza de cosa juzgada explícita la parte resolutiva de las sentencias, por expresa disposición del artículo 243 de la Constitución.
Segundo, goza de cosa juzgada implícita los conceptos de la parte motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal forma que no se pueda entender éste sin la alusión a aquéllos.
En efecto, la parte motiva de una sentencia de constitucionalidad tiene en principio el valor que la Constitución le asigna a la doctrina en el inciso segundo del artículo 230: criterio auxiliar -no obligatorio-, esto es, ella se considera obiter dicta.
Distinta suerte corren los fundamentos contenidos en las sentencias de la Corte Constitucional que guarden relación directa con la parte resolutiva, así como los que la Corporación misma indique, pues tales argumentos, en la medida en que tengan un nexo causal con la parte resolutiva, son también obligatorios y, en esas condiciones, deben ser observados por las autoridades y corrigen la jurisprudencia.
La ratio iuris de esta afirmación se encuentra en la fuerza de la cosa juzgada implícita de la parte motiva de las sentencias de la Corte Constitucional, que consiste en esta Corporación realiza en la parte motiva de sus fallos una confrontación de la norma revisada con la totalidad de los preceptos de la Constitución Política, en virtud de la guarda de la integridad y supremacía que señala el artículo 241 de la Carta. Tal confrontación con toda la preceptiva constitucional no es discrecional sino obligatoria. Al realizar tal confrontación la Corte puede arribar a una de estas dos conclusiones: si la norma es declarada inexequible, ella desaparece del mundo jurídico, con fuerza de cosa juzgada constitucional, como lo señala el artículo 243 superior, y con efecto erga onmes, sin importar si los textos que sirvieron de base para tal declaratoria fueron rogados o invocados de oficio por la Corporación, porque en ambos casos el resultado es el mismo y con el mismo valor. Si la norma es declarada exequible, ello resulta de un exhaustivo examen del texto estudiado a la luz de todas y cada una de las normas de la Constitución, examen que lógicamente se realiza en la parte motiva de la sentencia y que se traduce desde luego en el dispositivo.
Son pues dos los fundamentos de la cosa juzgada implícita: primero, el artículo 241 de la Carta le ordena a la Corte Constitucional velar por la guarda y supremacía de la Constitución, que es norma normarum, de conformidad con el artículo 4° idem. En ejercicio de tal función, la Corte expide fallos con fuerza de cosa juzgada constitucional, al tenor del artículo 243 superior. Segundo, dichos fallos son erga omnes, según se desprende del propio artículo 243 constitucional.
Considerar lo contrario, esto es, que únicamente la parte resolutiva tiene fuerza de cosa juzgada, sería desconocer que, admitiendo una norma diferentes lecturas, el intérprete se acoja a lo dispositivo de una sentencia de la Corte Constitucional e ignore el sentido que la Corporación -guardiana de la integridad y supremacía de la Carta-, le ha conferido a dicha norma para encontrarla conforme o inconforme con la Constitución. Ello de paso atentaría contra la seguridad jurídica dentro de un ordenamiento normativo jerárquico, como claramente lo es el colombiano por disposición del artículo 4° superior.
BIBLIOGRAFÍA
Chinchilla Herrera, Tulio Elí (1991): “Introducción a una teoría constitucional colombiana”, en Estudios de Derecho, n° 117-118, Medellín: Universidad de Antioquia, pp. 7-28.
Pérez escobar, Jacobo (1977): Derecho constitucional colombiano, 2ª edición, Bogotá: Editorial Horizontes.
Valencia Restrepo, Hernán (1993): Nomoárquica, principialística jurídica o los principios generales del derecho, 1ª edición, Santa Fe de Bogotá: Temis.
MOMENTO CONSTITUCIONAL NÚMERO 16
27 DE JUNIO DE 2025
Por Dominik de María
ALGUNAS NOTAS SOBRE
LOS SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL
DESDE EL DERECHO COMPARADO
El control constitucional de la legislación rige prácticamente en todos los sistemas jurídicos propios de los Estados Constitucionales y Democráticos de Derecho, vigentes, especialmente, en Europa, Estados Unidos y América Latina. Cada uno de los Estados que han institucionalizado alguna forma de control constitucional, la han establecido desde su propia tradición estatal, jurídica y judicial, de suerte que los diferentes sistemas de control constitucional se han concretado en diferentes formas como el difuso, el concentrado y el político, de suerte que la naturaleza específica del control resulta apuntalada de diferentes maneras, y según las concepciones que sobre la doctrina de separación de poderes, profesen los diversos Estados, lo mismo que en razón de la diferente organización del poder judicial, y como consecuencia de las ideologías que sobre la democracia, subyacen a sus instituciones políticas, constitucionales, jurídicas y judiciales. Siguiendo al estupendo analista Gabriel Bouzat, cabe tener presente cómo aunque tanto Estados Unidos como Francia cuentan con una Constitución escrita, considerada además como ley suprema, uno y otro país han establecido unos muy diferentes procedimientos e instituciones para asegurar la supremacía constitucional.
El control constitucional puede entonces ser de una naturaleza plenamente judicial o jurisdiccional, tal cual es el caso de Estados Unidos, o como se adoptó en Colombia mediante la Reforma Constitucional de 1910; o en cambio una práctica judicial pero especializada, al margen de los tribunales judiciales ordinarios, entregando entonces tal función a cortes o tribunales constitucionales, como sucede en casi todos los Estados de la Europa Continental, salvo en Francia, tal cual lo propuso Hans Kelsen, el gran jurista austríaco, de filiación juspositivista, y autor de la Teoría pura del derecho (el primer Estado que acogió la propuesta de control constitucional formulada por Hans Kelsen, fue Austria, mediante la Constitución de 1920); pudiendo ser también una combinación entre difuso (C. P., art. 4), y especializado (C. P., art. 241), tal cual lo estableció en Colombia la Constitución Política de 1991; y finalmente, puede ser de naturaleza más bien política, tal cual es el caso francés, rigiendo en Francia un sistema de control constitucional confiado al Consejo Constitucional, del que forman parte, incluso, los expresidentes franceses, más otros nueve (9) dignatarios de origen también político, lo que muestra la evidente condición política, antes que judicial, de tal Consejo Constitucional. El control constitucional adoptado por la Constitución Política de 1991, también resulta un tanto de condición política, pues los magistrados de la Corte Constitucional son designados por el Senado de la República, a partir de ternas en las que participa el propio Presidente de la República (C. P., art. 239). De modo pues, que tal cual lo vengo formulando, la supremacía constitucional ha resultado asegurada de maneras disímiles, en razón de la propia naturaleza política, constitucional, e institucional asumida por los Estados que desde el proceso de independencia de Estados Unidos de un lado, iniciado en 1776, y apuntalado en los años posteriores, y desde la Revolución Francesa de 1789, por otro, de gran influencia sobre los regímenes demoliberales de Iberoamérica que siguieron a los procesos y guerras de independencia; en razón de las concepciones democráticas específicas subyacentes a la Revolución Francesa y a la Revolución de Independencia de Estados Unidos de 1776; e incluso desde la consolidación de Francia como uno de los primeros Estados nacionales y modernos, de modo que la naturaleza política, constitucional e institucional antes dicha, que asumieron diversos Estados, y específicamente por los Estados Unidos y por Francia, se concretó en diferentes concepciones o ideologías sobre la democracia; la división o separación de poderes; sobre el poder público y la función judicial; la soberanía del Estado y del legislador; y en general, sobre el ámbito del derecho en cuanto a sus fuentes formales o materiales, es decir, respecto al alcance, la fuerza normativa, o la legitimidad de la ley, de la equidad, de la jurisprudencia o de la doctrina apuntaladas por los jueces o tribunales judiciales; y obviamente, respecto de la propia fuerza normativa, la jerarquía, y en concreto, la eventual supremacía constitucional. Vale reiterar entonces, que las disimilitudes políticas, institucionales y constitucionales, se han traducido en unas también disímiles configuraciones de los diversos sistemas o modelos del control constitucional adoptados por los diferentes Estados del Mundo, y específicamente, por los que rigen particularmente en Estados Unidos y en Francia, y en general, en los Estados de la Unión Europea, lo mismo que en los Estados Iberoamericanos.
Las diferentes formas en que se ha institucionalizado el control constitucional por unos u otros Estados, corresponde pues, como lo expresé al inicio del presente ensayo, a las diferentes tradiciones constitucionales. Si se compara el modelo de control constitucional que rige en Estados Unidos con el adoptado por Francia, se puede apreciar cómo la diferencia entre ambos obedece al diferente grado de tradición de Estado (grado de estatidad); la influencia del common law en los Estados Unidos, y la recepción, en cambio, del derecho romano en la Europa Continental; la diferente configuración del poder judicial; y las distintas concepciones sobre la doctrina de la separación de poderes y sobre la democracia que subyacen a las constituciones americana y francesa. Las anteriores diferencias redundan en una también diferencia respecto de la función del Poder Judicial, y del razonamiento judicial en la interpretación del derecho.
Habiendo ya esbozado algunos de los elementos que explican las diferentes configuraciones de los sistemas o modelos de control constitucional que rigen en buena parte de los Estados Contemporáneos, y específicamente en Estados Unidos y Francia, y en general en los Estados de la Europa Continental, vale la pena entonces apreciar las principales características del sistema del control constitucional norteamericano y francés, los cuales resultan paradigmáticos y absolutamente ejemplificativos y contrapuestos entre sí:
El modelo francés: La Constitución francesa del 4 de octubre de 1958 no le confiere el control constitucional a ninguna autoridad, institución, entidad, órgano o tribunal de condición judicial, sino que ha establecido en su artículo 56, un órgano estatal y especializado, llamado Consejo Constitucional, de naturaleza clara y evidentemente política, al estar conformado por los expresidentes de la república de manera vitalicia, más otros nueve (9) dignatarios designados por los presidentes de la república, de la Asamblea y del Senado, quienes designan, cada uno, a tres (3) integrantes del Consejo Constitucional. En cuanto al momento del control constitucional, éste es de condición absolutamente previo a la promulgación de las leyes, por lo que el control constitucional consiste, ciertamente, en un paso más del proceso legislativo. La condición política del sistema de control constitucional francés es tal, que sólo el Presidente de la República, el Primer Ministro, o los Presidentes de cada Cámara Legislativa, están facultados para promover la revisión de un proyecto de ley ante el Consejo Constitucional. Finalmente, toda ley que antes de su promulgación no haya sido objeto de control, se reputa constitucional, sin que los jueces puedan invalidarla.
El sistema del judicial review de Estados Unidos: Según el profesor Bouzat, el sistema de control constitucional que rige en Estados Unidos “representa el arquetipo del control judicial de la constitucionalidad de las leyes” (70). El artículo VI de la Constitución de 1787 establece que “Esta Constitución, y las Leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella; y todos los Tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la Ley Suprema del país; y los Jueces de cada Estado estarán por lo tanto obligados a observarlos...”. Pero fue el fallo judicial de 1803, proferido por la Suprem Court of Justice de Estados Unidos, bajo ponencia del juez John Marshall, respecto del proceso Marbury versus Madison, el que apuntaló con total claridad y contundencia no sólo la supremacía constitucional respecto de toda la legislación jerárquicamente inferior, sino la competencia de las autoridades judiciales para inaplicar las normas jurídicas que no se atuvieran a la normatividad constitucional. El juez John Marshall, en la motivación del histórico fallo citado, expresó, según Bouzat, que “Sin lugar a dudas, la competencia y el deber del Poder Judicial es decir qué es el derecho… Entonces, cuando una ley está en conflicto con la Constitución y ambas son aplicables a un caso… la Corte debe determinar cuál de las dos normas en conflicto gobiernan el caso. Esto constituye la esencia misma del deber de administrar justicia. Luego, si los tribunales deben tener en cuenta la Constitución, y ella es superior a cualquier ley ordinaria, es la Constitución y no la ley la que debe regir el caso al que ambas normas se refieren” (71). Finalmente, cabe enfatizar en la condición estrictamente judicial del sistema de control constitucional que rige en Estados Unidos, que es de tal entidad, que exige no sólo que tenga lugar respecto de casos o controversias, sino que deben presentarse dentro de un litigio judicial, exigiéndose, además, la acreditación de un daño a un interés legítimo e inmediato. Esta condición difusa del sistema de control constitucional que rige en Estados Unidos, donde cualquier juez es competente para inaplicar las leyes que juzguen contrarias a la Constitución, implica que tal inaplicación surta efecto únicamente inter partes, es decir, entre las partes enfrentadas en el litigio judicial, eso sí, de conformidad con el principio del stare decisis, los jueces y tribunales judiciales se encuentran sometidos a la jurisprudencia o doctrina judicial establecidas por la Corte Suprema de Justicia.
La competencia de la Corte Suprema de Justicia para juzgar la inconstitucionalidad de las leyes federales o nacionales, le confiere a ella un inmenso poder político, frente a los demás poderes públicos, incluido el propio poder legislativo del Congreso y frente al gobierno federal. Quizás la mayor amenaza contra los poderes de la Corte Suprema de Justicia, tuvo lugar hacia 1937, por parte del gobierno presidido por Franklin Delano Roosevelt, tras la invalidación de varias leyes propias del New Deal, de suerte que como lo expuso el profesor Lewis Mayers:
“el presidente Roosevelt recomendó al Congreso que aumentara el número de miembros de la Corte de nueve (número fijado en 1868) a quince. La razón ostensible de la propuesta fue que la Corte de nueve miembros tenía que soportar una tarea excesiva; el objetivo verdadero, admitido libremente, era provocar un cambio en el carácter ideológico de la Corte, con la adición de seis miembros que respondieran a las directivas de Roosevelt. El ignominioso rechazo de la propuesta por un Congreso que en otras cuestiones respondía fácilmente a las sugestiones de Roosevelt, demostró claramente la posición que ocupa la Corte en el credo político del pueblo norteamericano. Pese a saber perfectamente que sus miembros, como individuos, pueden tener antecedentes políticos de la índole que fuere, los ciudadanos consideran que la Corte, como tal, está por encima de la contienda; y aun aquellos ciudadanos que comprenden que su función en gran medida no es judicial, sino legislativa, y por lo tanto política, no desean verla convertida en un instrumento de las ramas intencionadamente políticas del gobierno.
La tentativa de rellenar la Corte –así se llamó generalmente el plan de Roosevelt- dio origen a la propuesta de que el número de miembros de la Corte lo fijase la Constitución misma, y no la ley. Pese al apoyo encontrado en círculos legales influyentes, la propuesta realizó pocos progresos, posiblemente porque parece muy poco probable que en un futuro próximo se haga intento de rellenar la Corte” (1967: 326-327).
Ya mínimamente caracterizados los sistemas de control constitucional institucionalizados en Estados Unidos y en Francia, cabe entonces identificar sus principales diferencias, al resultar uno y otro sistema plenamente paradigmáticos y contrapuestos.
Principales diferencias entre los dos sistemas de control constitucional: La primera diferencia que cabe abordar entre el sistema de control constitucional que rige en Estados Unidos y el propio de Francia, consiste en la condición descentralizada del primero, donde cualquier juez puede ejercer la función del control constitucional, frente a la condición absolutamente centralizada del segundo, donde sólo el Consejo Constitucional tiene tal función, lo que según el profesor Bouzat (71), constituye una manifestación de una distinta manera de concebir las funciones del Poder Judicial. La centralización o descentralización de uno y otro sistema, se relacionan a su vez con el hecho de que en Estados Unidos, cualquier ciudadano que tenga la condición de parte en una controversia judicial, puede solicitar la declaración de la inconstitucionalidad de una ley; mientras en Francia, sólo unos cuantos dignatarios pueden formular tal solicitud ante el Consejo Constitucional, al margen de cualquier controversia judicial o litigiosa, lo cual se ve reforzado si tenemos en cuenta, además, que la intervención del Consejo Constitucional es previa a la vigencia o promulgación de la ley. La segunda nota que diferencia los dos (2) sistemas de control constitucional, consiste en la condición política o judicial de cada sistema. Al respecto, mientras el sistema francés resulta claramente político, dado que los expresidentes de la república son integrantes vitalicios del Consejo Constitucional, y por el origen, también político, de la designación de los otros nueve (9) dignatarios del Consejo Constitucional, los cuales no sólo tienen un origen político, sino que deben reflejar, proporcionalmente, la representación de los grupos que mayoritariamente componen el órgano legislativo, de suerte que los dignatarios del Consejo no están sometidos a alguna regla de independencia política, a tal punto, que la afinidad entre tales dignatarios y los miembros del gobierno o del poder legislativo resulta ciertamente aceptada. En Estados Unidos, en cambio, todos los jueces y tribunales judiciales están sometidos a un fuerte principio de independencia. Finalmente, una tercera diferencia entre los dos (2) sistemas de control constitucional, consiste en los efectos del pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, de suerte que en el sistema francés, los efectos de la decisión tomada por el Consejo Constitucionalidad son erga omnes, cual si se tratara de una ley, o de una derogación, si es que el proyecto de ley sometido al control resulta contrario a las cláusulas constitucionales. En el sistema de control que rige en Estados Unidos, en cambio, los efectos del pronunciamiento judicial sólo tienen validez inter partes, es decir, para las partes que hacen parte de la controversia o litigio judicial.
Al abordar las profundas diferencias que presentan los sistemas de control constitucional adoptados en Estados Unidos y Francia, el profesor Bouzat expresa que “esas diferencias no están determinados sólo por factores tales como el diseño constitucional y la intención del constituyente. En verdad, las causas se fundan en circunstancias históricas, políticas y sociales más profundas” (72).
Sobre el grado de desarrollo de la tradición de Estado: Al tratar las circunstancias históricas, políticas y sociales propias de los diferentes Estados, el profesor Bouzat (73) comienza abordando el tema del desarrollo y tradición de Estado que han tenido lugar en Estados Unidos y la Europa Continental, los cuales se terminaron por concretar y apuntalar de manera grandemente disímil, determinando ciertas diferencias en sus respectivos sistemas o ideologías sobre la separación de poderes. En tal sentido, el profesor Bouzat pasa a “mostrar que las diferentes relaciones que existen entre los poderes legislativos y judiciales en el sistema americano y el francés están en parte determinados por el distinto grado de desarrollo del estado en esos países” (73). Seguidamente el profesor Bouzat “que en aquellos países con una fuerte presencia del estado el derecho pasa a ser un producto del estado, el resultado de la actuación de los órganos estatales. En otras palabras el estado se apropió del derecho. En cambio, en aquellos países donde el estado es más débil, el derecho aparece como un producto social independiente en gran medida del accionar de los órganos del estado. Vamos a ver que mientras en Francia el derecho pasó a ser un producto de la voluntad del poder legislativo en los Estados Unidos evolucionaba independiente del estado a través de la práctica judicial del common law” (74).
En cuanto al desarrollo y la tradición de Estado, cabe tener presente que el Estado moderno se consolidó como titular del monopolio de la fuerza, tanto como del monopolio del derecho, lo cual constituye una condición especialmente propia de los Estados de la Europa Continental, y particularmente de Francia. El profesor Bouzat acierta al expresar que “el estado no debe ser considerado únicamente como una organización sino también como una tradición, como un fenómeno socio-cultural que trasciende las visiones meramente organizativas” (75). Dentro del anterior orden de ideas, mientras Francia es un país con una fuerte tradición de Estado, constituyendo uno de los primeros Estados modernos, Estados Unidos, en cambio, presenta una ciertamente débil tradición de Estado, condición sin duda heredada de su sometimiento colonial respecto de Inglaterra.
Sobre los sistemas jurídicos propios del common law y de la ulterior evolución del derecho romano: Por otro lado, la tradición de Estado se explica además por la recepción del derecho romano por parte de Francia, mientras, en cambio, Estados Unidos, continuó la tradición del common law. El derecho romano extendido por Europa, y particularmente en Francia, distinguía entre el ejercicio del mando y la creación del derecho, de suerte que se reconocía la autoridad de los juristas para crear y modificar el derecho, dada la condición marginal del derecho legislado como fuente, de suerte que tanto el derecho inglés como el romano presentaban un carácter casuista, sobre la base de la resolución de casos concretos, llegando el derecho romano a consistir en el denominado derecho pretoriano. Pero tal cual lo explica el profesor Gabriel Bouzat, “con el paso del tiempo el derecho pretoriano se endureció paulatinamente y terminó por cristalizarse en un sistema de derecho rígido. El edicto Perpetuo representó la culminación del proceso de desarrollo del derecho romano y el arbitrio del magistrado terminó por convertirse en un sistema de ‘derecho objetivo’” (77). En tal sentido, la recepción del derecho romano por la Europa Continental no tuvo por objeto el derecho producido por los juristas, sino el Corpus Iuris, cuya naturaleza era desconocida en Roma, siendo en cambio producto de la labor de canonistas y romanistas en los siglos XII y XIII.
Gabriel Bouzat prosigue su exposición expresando cómo esta concepción objetivista y codificativa del derecho “estuvo vinculada al surgimiento de las universidades europeas, especialmente a la Universidad de Bologna. En estas casas de estudio por primera vez se enseñó el derecho como un cuerpo sistematizado de normas… Es así que el derecho romano compilado se convirtió en un sofisticado sistema legal notablemente diferenciado de lo que era durante la etapa de su desarrollo” (77-78). En Inglaterra, en cambio, se rechazó la nueva versión del derecho romano, dada la menor influencia romana en su territorio, y por su desdén ante el derecho continental.
Tras la recepción del derecho romano en la Europa Continental, el derecho pasó a ser concebido como un producto de la autoridad pública, de condición obligatoria y cuya aplicación se atribuía al poder público; concepción consolidada tras las grandes codificaciones que llegaron a imponerse en los Estados modernos y nacionales, en los cuales tuvo lugar la ideología del derecho como acto de soberanía, como monopolio del Estado, dando lugar pues a su propia nacionalización.
El profesor Gabriel Bouzat prosigue su exposición, expresando que “En cambio en Gran Bretaña el derecho continuó siendo un producto independiente del estado y del poder político. Fue considerado como derecho consuetudinario o derecho judicial y como manifestación de un consenso social tácito. En la tradición inglesa el derecho no era creado por el estado sino declarado y reconocido por los jueces del common law que se mantenían independientes del poder político” (78). La autonomía propia del derecho judicial del common law es de tal entidad, que el propio derecho legislado emanado del poder soberano (los statutes), requieren ser reconocidos por aquél, de suerte que su aplicación no resulta determinante respecto del razonamiento jurídico, adoleciendo, en cambio, de un alcance restrictivo, tal cual lo registra el profesor Bouzat, diciendo que “Para la concepción anglosajona del derecho, la ley ha de interpretarse de una manera restrictiva, como si fuese un privilegio, porque lo que constituye propiamente derecho es el derecho común formado por las decisiones de los tribunales” (78-79).
Siguiendo con la determinación por el desarrollo de la tradición de Estado respecto de la naturaleza y las dimensiones del ámbito jurídico y de sus fuentes, se debe tener presente la situación de cómo la configuración del ámbito jurídico en los países con una fuerte tradición de Estado, se concreta en una fuerte concepción ideológica que profesa la creencia en la racionalidad de la ley, de modo que el derecho es concebido como un ámbito racional y sistemático, cuyo culmen es alcanzado por los procesos de la codificación que tuvieron lugar desde comienzos del siglo XIX, iniciados en la Francia postrevolucionaria, y extendidos al resto de la Europa Continental y a Iberoamérica. La ideología jusracionalista presenta al derecho como un ámbito completo, claro y consistente, libre de contradicciones, vacíos o lagunas, y establece una rígida jerarquía entre las fuentes formales de derecho, bajo la absoluta preeminencia de la legislación, de suerte que no tiene lugar la fuerza normativa del derecho judicial y de los precedentes, ni se da lugar al activismo judicial, en favor de la soberanía de la ley, de los códigos y del derecho escrito. De manera pues que la ideología jusracionalista y de la codificación, le niegan a los jueces su autoridad para crear derecho, concibiéndolos como meros aplicadores de la ley, cuya interpretación sólo puede ser conseguida a partir del mero racionamiento del silogismo, a través del método de la subsunción de los hechos juzgados como premisa menor, respecto de las cláusulas legales como premisa mayor. En Inglaterra, con una ciertamente débil tradición de Estado, el common law mantuvo la vigencia de un ámbito pluralista de fuentes jurídicas. Mientras en la Francia revolucionaria y postrevolucionaria se concibió la Asamblea Nacional como la única fuente de autoridad pública, y por ende del derecho, en la Gran Bretaña desde los siglos XVI y XVII, y en Norteamérica desde la Colonia, se consideraba que toda la autoridad pública, política y soberana emanaba del derecho. Como lo expresa el profesor Gabriel Bouzat, “Esta idea de soberanía del derecho permitió la existencia de múltiples autoridades porque ningún órgano podía considerarse la única fuente de autoridad. Debemos recordar que al derecho no se lo entendía como una emanación del estado sino como un conjunto de preceptos que eran descubiertos y reconocidos por los jueces” (80). De modo que a diferencia de los jueces franceses, los jueces ingleses, mediante la argumentación, contraargumentación, y mediante un estilo individualista, subjetivo y discursivo, mantuvieron una labor enfocada en la solución de casos concretos, antes que en la interpretación de textos legales, de suerte que en los países anglosajones el problema del método jurídico está centrado en la figura del juez, mientras en Europa Continental está centrado en la figura de los juristas y del legislador. Gabriel Bouzat prosigue exponiendo cómo “Estas características de la judicatura inglesa fueron exportadas a América con la colonización, donde adquirieron nuevos bríos. Los Estados Unidos adhirieron a la idea del derecho como fuente de autoridad y materializaron este ideal en una constitución escrita” (80).
Vale poner de relieve nuevamente, que el alto nivel de la tradición de Estado propia de Europa Continental, y particularmente de Francia, determinó una fuerte centralización del poder político, una absoluta estatización del derecho, es decir, un monismo jurídico, y el ulterior establecimiento de una única fuente del derecho, radicada en el legislador como único titular de la soberanía. En Estados Unidos, por el contrario, por su débil tradición de Estado, heredada de Inglaterra, se reconocieron varias fuentes del derecho, siendo la más fuerte entre ellas, la jurisprudencia de los jueces. El profesor Bouzat expone exhaustivamente las consecuencias que para el control constitucional representan las dos (2) tradiciones de Estado, la fuerte y la débil en los siguientes términos: “Tomando en cuenta tanto la centralización del poder, como el papel asignado a los jueces en Francia es posible discernir algunos de los motivos por los que el control constitucional no está en manos de los jueces. Ello atentaría contra la centralización del poder y con la creencia de que la ley es la principal fuente del derecho. En cambio la descentralización del poder y el papel fundamental que los jueces cumplen en el sistema americano, contribuyen a explicar la facultad de los jueces norteamericanos de declarar la inconstitucionalidad de las decisiones del poder legislativo. Como el poder se encuentra descentralizado, y el derecho es básicamente un producto de la actividad judicial, la invalidación de una ley por razones de constitucionalidad es aceptada sin mayores conflictos” (81).
La diferente configuración del poder judicial en Estados Unidos y en Europa Continental: Otra situación de relevancia para explicar las diferencias entre los dos (2) modelos de control constitucional que se han expuesto, consiste en las (2) diferentes formas de organización de la judicatura establecidas en Francia y en estados Unidos. Mientras en Francia rige un modelo de judicatura de estricta jerarquización, profesionalización, especialización por materias (civil, penal, laboral, etc.) y condición técnica, en Estados Unidos, por el contrario, la judicatura está organizada bajo criterios de coordinación, horizontalidad, oficiales legos, ausencia de especialización por materias, y criterios de justicia material como fuentes de derecho.
Dada la rigurosa jerarquización y especialización del poder judicial propia de la Europa Continental, el control constitucional se ha confiado a unos órganos especializados y ubicados en la cúspide de los poderes públicos. Mientras en Francia tal control está atribuido al Consejo Constitucional, en el resto de Estados europeos continentales el control constitucional, dada su fundamental importancia, se ha entregado a unos tribunales judiciales especiales, ubicados en la cúspide del poder judicial, pero autónomos e independientes de los tribunales judiciales ordinarios, comúnmente llamados Cortes o Tribunales Constitucionales, siguiendo la propuesta de control constitucional formulada y promovida por Hans Kelsen. La estricta jerarquización y especialización judicial son tales, que cuando en los pleitos judiciales ordinarios se formula una cuestión constitucional que invoca la inconstitucionalidad de un precepto legal, el proceso se suspende, para que el correspondiente tribunal constitucional especial se pronuncie, tras lo cual el proceso es devuelto al juez o tribunal originario. En Estados Unidos, en cambio, dada la configuración coordinada de su poder judicial, todos los jueces y tribunales judiciales son competentes para resolver todas las controversias judiciales, las constitucionales incluso, sin perjuicio de que la Suprem Court of Justice esté facultada para seleccionar algunos casos, a fin de resolverlos, de conformidad con el principio del writ of certiorari.
Por otro lado, la total subordinación de los jueces a la letra de la Ley impuesta tras la Revolución Francesa, con la cual se continuaron y consolidaron el monismo jurídico, la estatalización del derecho, y se sentaron las bases de la subsiguiente ideología de la codificación, obedeció también al temor de los revolucionarios franceses ante la condición conservadora de los jueces, como titulares de los privilegios propios del Antiguo Régimen.
Dos (2) concepciones sobre la democracia: Mientras la concepción que de la democracia expuso Jean Jacques Rousseau constituye la ideología democrática profesada por Francia tras la Revolución Francesa de 1789 hasta hoy, en estados Unidos fue determinante el pensamiento de Hamilton contenida en el clásico libro de El Federalista. Uno y otro pensador conciben de manera diferente la forma para concretar los principios democráticos. El contractualismo de Rousseau confía en evitar la tiranía del poder, en tanto la asociación de todos los individuos que constituye el Estado, cual actúa a través de la voluntad general, consistente en la soberanía. Tras la Revolución Francesa el titular de la soberanía fue identificado con el poder legislativo, y la ley fue tenida como la única fuente de derecho, a la cual se la presumía justa, por ser expresión de la voluntad general, que inexorablemente se dirige hacia el bien común, y que por estar formada por la voluntad de todos los individuos, se presume que no pueda ir en contra de ninguno de éstos, en tanto nadie es injusto respecto de sí mismo. Lo anterior redunda en el hecho de que los jueces deban estar limitados a una labor consistente en la mera aplicación de la ley a los casos particulares, no pudiendo nunca juzgar la ley, por cuanto conllevaría lesionar la soberanía popular, además de un acto de injusticia, en tanto la ley se presume justa. En cuanto al fundamento de la democracia propio de los Estados Unidos, contenido en El Federalista, en éste no se cree que la libertad personal y el bienestar general puedan estar asegurados mediante la centralización del poder político. Por el contrario, los forjadores de la democracia en Estados Unidos tenían dos preocupaciones, de un lado, evitar que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estuvieran en las mismas manos, y por otro, neutralizar el poder de las facciones para someter al resto de los ciudadanos, o para actuar en contra del interés general de la comunidad. Los Federalistas consideraron que para prevenir la acción de las facciones, se debía dividir y racionalizar el poder político, entre los niveles federal y local, y entre éstos, en varios órganos distintos y separados. Los Federalistas desconfiaban del poder legislativo, el cual debía ser limitado por el sistema de separación de poderes. Rousseau estableció la absoluta soberanía del legislador expresada mediante la voluntad general a través de la ley para pequeñas comunidades, tal cual ha sido la experiencia práctica de un Estado tan pequeño como Suiza, donde rige una amplia democracia directa donde el pueblo con frecuencia se manifiesta a través de referendos. Los Federalistas en Estados Unidos, en cambio, se enfrentaban ante una inmensa y extensa nación, de modo que aunque para ellos la soberanía reside en el pueblo, establecieron una fragmentación política, que excluyera una sola fuente de la soberanía popular. Como lo expresa el profesor Bouzat, “Teniendo en cuenta la Constitución Americana se observa claramente la existencia de distintos órganos expresivos de la voluntad popular. La Cámara de Representantes elegida directamente por el pueblo, el Senado elegido por los estados como entidades políticas iguales y separadas, el Presidente elegido por el pueblo a través de un mecanismo complejo con participación nacional y local, y los gobiernos locales elegidos por el pueblo de los estados” (89). De modo pues, que lo que los Federalistas institucionalizaron para apuntalar su concepción sobre la democracia estadounidense, consistió en el sistema conocido como pesos y contrapesos, en inglés, checks and balances, principio conforme con el cual, el poder de un órgano resulta contrarrestado por el de otro, consiguiendo cierto equilibrio, de tal manera que ninguna de las ramas u órganos del poder público y político pueda prevalecer.
El modelo de control constitucional adoptado en Colombia por la Reforma Constitucional de 1910: Unos diez (10) años antes de que la propuesta de control constitucional formulada por Hans Kelsen se cristalizara y concretara en la Constitución austríaca, en Colombia se adoptó un completo sistema de control constitucional sobre la legislación y sobre los decretos del gobierno nacional con fuerza de ley. Tal sistema fue establecido mediante el Acto Legislativo número 3 de 1910, expedido el 31 de octubre, a instancias de la Unión Republicana liderada por el presidente Carlos E. Restrepo, nacida con el fin de restaurar las instituciones políticas, democráticas y constitucionales, socavadas y perturbadas por el autocrático gobierno del presidente Rafael Reyes, quien gobernó por cinco (5) años. Las cláusulas que se concretaron en establecer la responsabilidad constitucionalidad y la garantía de la supremacía de la Constitución se concretaron en los siguientes términos:
Art. 29 “El Presidente de la República, o quien haga sus veces, será responsable por sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes”. Art. 40. “En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales”. Art. 41 “A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las facultades que le confieren ésta y las leyes, tendrá la siguiente: Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los actos legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el Gobierno, o sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia del Procurador General de la Nación”.
El sistema de control constitucional adoptado por la Reforma Constitucional de 1910 resulta un tanto análogo al que rige en Estados Unidos desde 1803, en tanto se trata de un control claramente judicial, confiado a la propia jurisdicción ordinaria en su totalidad (y no a una corte o tribunal constitucional de condición especial, al margen de los jueces y tribunales ordinarios, como se ha establecido en casi todos los estados de la Europa Continental, salvo en Francia, donde el control constitucional es ejercido por el Consejo Constitucional, que como lo he expuesto a lo largo del presente artículo, no es una institución judicial, sino una institución política), es decir, no sólo a la Corte Suprema de Justicia, como cabeza del poder judicial, sino a todos los tribunales judiciales y a los demás jueces del país, todos los cuales son competentes, con base en el artículo 40 antes relacionado, para inaplicar las leyes contrarias a la Constitución, tal cual son competentes todos los jueces de Estados Unidos. Este sistema de control constitucional rigió desde 1910 hasta la expedición de la Constitución Política de 1991 (cuando se adoptó, rompiendo con la tradición institucional y constitucional iniciada en 1910, un sistema de control constitucional por el cual la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución fue confiada a la creada Corte Constitucional, como tribunal especial, siguiendo, ciertamente, el sistema generalizado en la Europa Continental, donde el control constitucional se ha entregado a cortes o tribunales constitucionales especiales, al margen de los tribunales y jueces ordinarios, bajo la impronta de la propuesta del jurista Hans Kelsen), sin mayores cambios, salvo en cuanto que el Acto Legislativo número 1 de 1968, reformatorio de la Constitución, creó, dentro de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, compuesta por magistrados versados en derecho público, para que previo estudio de ésta, procediera la Corte Suprema en pleno, a proferir los fallos relacionados con el control de constitucional del que era competente. Vale tener presente cómo, la Reforma Constitucional de 1910, introdujo, por primera vez en el mundo, una acción judicial de condición ciudadana, para solicitar la inconstitucionalidad o inexequibilidad de las leyes ante un tribunal judicial nacional, en concreto, ante la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, sin dejar de ser el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria como tribunal de casación.
El modelo de control constitucional promovido por Kelsen, adoptado por vez primera por la Constitución austríaca de 1920, y extendido a la mayor parte de los Estados de la Europa Continental: Quizás los dos (2) más grandes aportes a la cultura jurídica universal por parte del jurista juspositivista austríaco Hans Kelsen, están constituidos por su positivista teoría pura del derecho, y su propuesta de control constitucional por parte de un tribunal judicial pero especial, separado de los jueces o tribunales judiciales ordinarios. El modelo de control constitucional diseñado por Hans Kelsen, consistió en la entrega de tal control, no a los jueces o tribunales judiciales ordinarios, propia del sistema que desde 1803 ha regido en Estados Unidos, sino a un tribunal especial, que aunque judicial, resulta instituido por fuera de la jurisdicción ordinaria. Tal cual lo expresa el profesor, experto constitucionalista y tratadista Eduardo García de Enterría, en contra de la condición difusa propia del sistema de control constitucional que rige en Estados Unidos, donde todos los jueces son plenamente competentes para inaplicar las leyes que juzguen contrarias a la Constitución, el modelo de control constitucional propuesto por Hans Kelsen es de carácter concentrado, al confiar tal control al Tribunal Constitucional como único órgano institucional competente para conocer sobre las controversias respecto de conflictos entre las leyes y la Constitución, a tal punto, que cuando en los procesos judiciales de condición litigiosa (es decir, ante casos particulares) los jueces y tribunales judiciales ordinarios se encuentran ante la controversia respecto de un conflicto entre las leyes aplicables al caso concreto del que conocen y la Constitución, por carecer del poder para inaplicar ellos mismos las leyes eventualmente contrarias a la Constitución, deben remitir tal asunto, conocido como incidente de constitucionalidad, al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre el mismo, no pudiendo éste Tribunal enjuiciar los hechos concretos del caso particular o litigioso. De modo que tanto los jueces y tribunales judiciales ordinarios, como el propio Tribunal Constitucional, se encuentran sometidos a sendas limitaciones, pues los jueces y tribunales judiciales ordinarios, no pueden por sí mismos inaplicar las leyes que juzguen inconstitucionales (debiendo remitir tal asunto al Tribunal Constitucional para que se pronuncie), en tanto el Tribunal Constitucional sólo puede pronunciarse sobre el conflicto entre las leyes y la Constitución, desplegando un razonamiento pura y estrictamente abstracto (como abstractas son las leyes y la Constitución) y lógico respecto de la compatibilidad entre una y otra norma jurídica, no pudiendo entrar a enjuiciar los hechos en litigio, los cuales, tras el juicio que el Tribunal Constitucional exprese al conocer del incidente constitucional, regresan al juez a quo, quien es el único competente para resolver de fondo el litigio (1983: 56-57). Bajo tales limitaciones, Hans Kelsen llega a expresar cómo la función constitucional propia del Tribunal Constitucional no es ciertamente judicial, sino que tal Tribunal, funge más exactamente como un legislador negativo, al declarar la inconstitucionalidad de una ley, toda vez que la sustrae del ordenamiento jurídico, cual si la derogara (58-59). En ese orden de ideas, Hans Kelsen expresa que en el juicio estrictamente lógico del Tribunal Constitucional no se presenta la aplicación de una ley al caso concreto, por lo cual no se da una actividad judicial. Por otro lado, Hans Kelsen plantea que hasta tanto el Tribunal Constitucional no haya declarado la inconstitucionalidad de una ley, ésta sigue siendo válida, por lo cual los jueces no pueden inaplicarla. De tal manera, la eventual inconstitucionalidad de una ley es una situación contraria a la relación ley-reglamento, en la que el reglamento ilegal está viciado de nulidad, tal cual sucede también en el sistema de control constitucional de la judicial review que rige en Estados Unidos; por el contrario, en el sistema diseñado y propuesto por Kelsen, la inconstitucionalidad de una ley no conlleva su nulidad, sino una mera anulabilidad, razón por la cual la declaratoria de la inconstitucionalidad de una ley por parte del Tribunal Constitucional tiene efectos ex nunc, es decir, hacia el futuro, nunca de manera retroactiva. Como con total acierto lo expone el profesor García de Enterría, el jurista Hans Kelsen procuró evitar el favorecimiento del antiformalismo jurídico de su tiempo, al diseñar su propuesta de control constitucional para Europa, en la que había tomado cierta fuerza, particularmente en el ámbito germánico, el antiformalismo jurídico, representado por corrientes como la Escuela Libre del Derecho (Freirechtsbewegung), conformada por juristas como Ernst Fuchs (1859-1929), Hermann U. Kantorowikz (1877-1940), Eugen Ehrlich (1862-1922); de modo que Kelsen diseñó su propuesta de control constitucional, cuidándose de favorecer a jueces y juristas antiformalistas, siendo a su vez crítico del cogobierno de los jueces (1983: 58). La innovadora creación institucional y de ingeniería política y constitucional de control constitucional sobre la legislación, ideada por Hans Kelsen, se vio cristalizada por vez primera en la Constitución austríaca de 1920. Las revueltas contra el formalismo jurídico, rechazadas por Kelsen, representadas por movimientos como el de la Escuela Libre del Derecho, motivaron que su propuesta de sistema de control constitucional le confiara tal control a un Tribunal Constitucional de condición especial, al margen de los tribunales judiciales ordinarios, que opera como un legislador negativo, al limitarse a declarar la inconstitucionalidad de una ley en caso de ser contraria a la Constitución, expulsándola del ordenamiento jurídico, tal cual si se tratara de una derogación, con efectos generales (erga omnes) y sólo con efectos hacia el futuro (ex nunc), nunca hacia el pasado (ex tunc) y limitado a resolver mediante un razonamiento puramente abstracto y lógico, el conflicto entre las leyes y la Constitución, como normas igualmente abstractas, sin juzgar los hechos propios de los casos particulares, como sí lo hacen los jueces y tribunales judiciales de Estados Unidos, donde la controversia sobre la constitucionalidad de las leyes es resuelta siempre que se dé en el contexto de una disputa judicial, en un litigio. El Tribunal Constitucional, tal cual lo concibe Kelsen, constituye pues un simple legislador negativo, a tal punto, que para Kelsen, ante la participación del Tribunal Constitucional entre los poderes públicos del Estado, el poder legislativo resulta dividido en dos (2) órganos, de un lado, el Parlamento, como legislador positivo, y del otro, el Tribunal Constitucional, cuya labor se concreta en eliminar del sistema jurídico, con el fin de mantener su coherencia, las leyes que desbordan los límites constitucionales, sin asumir apreciaciones fácticas o sobre intereses, incurriendo en la valoración y la pasión propias de la resolución de casos concretos o específicos, enjuiciando entonces las leyes bajo criterios de oportunidad, sustituyendo así al propio Parlamento, al desplegar un enjuiciamiento político. Muy al contrario, el Tribunal Constitucional, tal cual lo concibió Hans Kelsen, no puede pronunciarse sobre la eventual injusticia de las leyes, sino que sobre fundamentos estrictamente lógicos, se encuentra limitado a determinar la validez de aquéllas. Bajo el marco de actuación que Kelsen le impone al Tribunal Constitucional, éste, lejos de ser un competidor respecto del Parlamento, constituye en cambio su complemento lógico. La estrategia seguida por Kelsen en el diseño de su propuesta de control constitucional, consiguió quizás neutralizar el eventual activismo judicial o cogobierno de los jueces en la Europa Continental, que en Estados Unidos han sido denunciados por varios de los críticos del sistema norteamericano de la judicial review; activismo judicial que pudo haber sido mayor en el contexto europeo, dado el avance de los juristas antiformalistas, en su revuelta contra el formalismo jurídico representado por corrientes como la jurisprudencia de conceptos (Begriffsjurisprudenz), representada por juristas como el primer Rodolfo von Ihering (1818-1892), Georg Friedrich Puchta (1798-1846), Paul Laband (1838-1918), o Geor Jellinek (1851-1911), de modo que los juristas antiformalistas habrían podido echar mano de ciertos principios constitucionales, en contra del sometimiento a la Ley, y a la soberanía del legislador parlamentario, en un contexto en que los jueces veían con reparos el acceso de nuevas fuerzas sociales y políticas que podrían alterar los valores jurídicos y políticos tradicionales.
El sistema de control constitucional establecido por la Constitución Política de Colombia de 1991: Uno de los temas que impulsó el movimiento que llevó a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente en 1990, la cual expidió una nueva Carta Constitucional en 1991, fue justamente la administración de justicia y la rama judicial, las cuales se intentó reformar mediante la frustrada Reforma Constitucional de 1979, que fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia. Entre las varias novedades introducidas por los constituyentes de 1991, además de crear dos (2) organismos judiciales nuevos como la Fiscalía General de la Nación, y el Consejo Superior de la Judicatura (compuesto por dos Salas, la Administrativa y la Jurisdiccional Disciplinaria), se encuentra el sistema de control constitucional, con cuya tradición, casi centenaria, se estableció una ruptura, despojando a la Corte Suprema de Justicia de sus funciones como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, las cuales le fueron confiadas a un nuevo tribunal judicial, la Corte Constitucional, como tribunal especializado, acercando el nuevo sistema de control constitucional, como lo he explicado a lo largo del presente texto, al sistema que rige (salvo en Francia) en los Estados de la Europa Continental. Lo que sí se mantuvo, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de 1991, fue la competencia de todos los jueces y tribunales judiciales, y como la cláusula no distingue, tal competencia, o deber, incluso, vincula a todas las autoridades públicas de todas las ramas y órganos del poder público, quienes pueden pues, inaplicar las normas jurídicas, incluso las leyes, a través de lo que se conoce como excepción de inconstitucionalidad, introducida en nuestro ordenamiento jurídico constitucional por la Reforma Constitucional de 1910 (lo que acerca el nuevo sistema sancionado en 1991, al control constitucional difuso que ejercen todos los jueces y tribunales judiciales en Estados Unidos), pues según tal cláusula constitucional, la Constitución es norma normarum, es decir, norma de normas, como lo expresa tal principio que en la Carta de 1991 sanciona plenamente la supremacía constitucional, de modo que “ En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. Una institución análoga a la excepción de inconstitucionalidad introducida por la Constitución Política de 1991, consiste en la judicial de la acción de tutela, para que cualquier persona pudiera promover ante los jueces, la defensa de sus derechos fundamentales, lo que también constituye, ciertamente, un control de constitucionalidad de carácter difuso. Pero el sistema de control constitucional adoptado por la Constitución Política de 1991 también resulta un tanto análogo al propio de Francia, donde el control constitucional es ejercido por el Consejo Constitucional, como órgano de condición política, pues aunque la Corte Constitucional forma parte de la rama judicial del poder público, sus nueve (9) magistrados son designados por el Senado de la República (un órgano político), de entre sendas ternas formuladas no sólo por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que constituyen tribunales judiciales, sino también por el Presidente de la República (C. P., art. 239). De modo pues, que el sistema de control constitucionalidad sancionado por la Constitución Política de 1991 constituye una mixtura entre los sistemas propios de Estados Unidos, de los Estados de la Europa Continental, del francés, y del que rigió en Colombia tras la Reforma Constitucional de 1910.
El ejercicio de las funciones del control constitucionalidad por la Corte Constitucional guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución Política, ha sido objeto de fuertes polémicas, críticas y cuestionamientos, pues la Corte Constitucional no sólo se ha enfrentado con los poderes ejecutivo y legislativo, sino también con los otros dos (2) tribunales que encabezan las jurisdicciones contencioso administrativa y ordinaria, es decir, con el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, y en particular con esta última, dando lugar a los llamados “choques de trenes”, pues la Corte Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, y a través de la eventual revisión de cualquier fallo de tutela, ha llegado no sólo a imponer sus criterios interpretativos al resto de tribunales, sino que a través de la eventual revisión de los fallos de tutela, ha procedido a anular o modificar hasta los propios fallos de casación proferidos por la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que los fallos de última instancia proferidos por el Consejo de Estado, a través de una doctrina que ha reconocido la procedencia de la acción de tutela en contra de sentencias en firma, cuando constituyendo vías de hecho judiciales, lesionen derechos fundamentales.
Finalmente, muchos líderes políticos y sociales, lo mismo que varios sectores de izquierda, desde movimientos políticos, hasta movimientos sindicales, han animado cierta ideología según la cual, la Corte Constitucional es el mejor instrumento institucional en favor de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, lo mismo que en favor de la plena vigencia de los derechos constitucionales. Una tal ideología es totalmente inválida, pues nuestro sistema de control constitucional, lo mismo que cualquier otro sistema, como he expuesto, obedece a cierta tradición política, institucional, constitucional, democrática y estatal, de suerte que el actual sistema de control constitucional vigente desde 1991 en Colombia, sólo obedece a una mera copia o acercamiento al sistema adoptado por los Estados Europeos bajo la impronta de Hans Kelsen.
BIBLIOGRAFÍA
Bouzat, Gabriel (1991): “El control constitucional. Un estudio comparativo”, en: Cuadernos y Debates, n° 29, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, pp: 69-93.
Cruz Villalón, Pedro (1987): La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-1939), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 474p.
García de Enterría, Eduardo (1983): La constitución como norma y el tribunal constitucional, Civitas, Madrid, 264p.
Mayers, Lewis (1969): El sistema legal norteamericano, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 602p.
Restrepo Piedrahita, Carlos (1988): “El principio de supremacía de la constitución en el derecho constitucional colombiano”, pp: 9-73, en: Tres ideas constitucionales, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 201p.
MOMENTO CONSTITUCIONAL NÚMERO 17
27 DE JUNIO DE 2025
SOBRE EL PRINCIPIO DE LA COHERENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LA OBRA DE NORBERTO BOBBIO Y EN EL DERECHO COLOMBIANO
Por Dominik de María
Si los ordenamientos jurídicos constituyen una unidad en tanto todas sus normas se puedan remontar, directa o indirectamente a una norma fundamental. El problema que trata seguidamente el jurista y jusfilósofo italiano Norberto Bobbio en el Capítulo III de su libro Teoría General del Derecho, consiste en las condiciones por las cuales un ordenamiento jurídico es, además de una unidad, constitutivo de un sistema, es decir, una unidad sistemática.
De entrada, el profesor Norberto Bobbio señala cómo un ordenamiento jurídico constituye un sistema porque en él no pueden coexistir normas incompatibles. Aquí, “sistema” equivale a validez del principio que excluye la incompatibilidad de las normas. Si en un ordenamiento existieren dos normas incompatibles, una de las dos, o amabas, deben ser eliminadas. Si esto es verdad, quiere decir que las normas de un ordenamiento jurídico tienen cierta relación entre sí, y que esta relación es una relación de compatibilidad, que implica la exclusión de la incompatibilidad (Bobbio, 1997: 183).
La situación representada por el hecho de la existencia de normas incompatibles entre sí, se ha conocido bajo la denominación de antinomias; de suerte que se puede decir que los ordenamientos jurídicos constituyen un sistema, tal cual se expresó en la anterior reproducción del comentario formulado por Bobbio, es equivalente a decir “que el derecho no admite antinomias” (Bobbio, 184). Bobbio registra el tratamiento del problema de las antinomias, dentro de la tradición romanista, por parte de las dos (2) constituciones de Justiniano con que se abre el Digesto, de suerte que los juristas consideraron, durante siglos, que en el derecho romano, apreciado como el derecho por excelencia, no habían antinomias, respecto de las cuales se contaba, para su eliminación, con los principios de la interpretación jurídica, desde la cual se contó con los más diversos medios hermenéuticos, dando lugar a la elaboración de algunas reglas técnicas.
Dentro del ordenamiento jurídico colombiano existen disposiciones jurídicas para resolver y eliminar las eventuales antinomias que se puedan presentar entre dos o más disposiciones jurídicas contenidas en alguna de las fuentes formales del derecho, tales como las leyes y los códigos.
Seguidamente, el jurista y jusfilósofo Norberto Bobbio, señala las tres (3) situaciones básicas en las que se puede concretar la constitución de una antinomia, las cuales, expresa brevemente, se presentan cuando respecto de un comportamiento, una norma jurídica obliga y la otra prohíbe; cuando una norma jurídica obliga, mientras otra permite; y cuando una norma jurídica prohíbe y la otra permite. Adicionalmente, Bobbio señala cómo, además, para que se presenten las situaciones de antinomias jurídicas entre dos (2) normas de derecho, deben darse dos (2) condiciones, la primera, que ambas normas enfrentadas pertenezcan a un mismo ordenamiento jurídico; y la segunda, ambas normas jurídicas deben gozar de un mismo ámbito de validez.
En cuanto a la primera condición, la pertenencia o no de las normas jurídicas enfrentadas puede resultar de que se considere o no que el ordenamiento jurídico, como derecho positivo, se encuentre subordinado a algún derecho natural. Respecto de la segunda condición, la validez de las normas jurídicas puede ser temporal, espacial, personal o material.
Cabe resaltar también, entre las antinomias, las denominadas antinomias impropias. En primer lugar, entre estas antinomias impropias, se encuentran las que obedecen a que un ordenamiento jurídico se inspire en valores o ideologías opuestos, tal cual ocurre con los ordenamientos jurídicos de índole demoliberal o constitucionales de derecho, los cuales se fundamentan tanto en el valor de la libertad como en el de la seguridad. Se puede pensar, por ejemplo, en el lema contenido en el símbolo patrio del escudo nacional de la República de Colombia, el cual reza “Libertad y Orden”. Este tipo de antinomias se denominan antinomias de principio. En segundo lugar están las antinomias de valoración, que se presentan cuando una norma jurídica castiga un delito menor con una pena más severa que la prescrita para un delito mayor. Según Bobbio, ambas normas resultan compatibles, de suerte que esta modalidad de antinomia consiste más bien, en una situación de injusticia. En tercer lugar existen las denominadas antinomias teleológicas, que consisten en la contradicción entre la norma que prescribe el medio para alcanzar el fin y la que prescribe el fin; antinomia que frecuentemente se presenta cuando se da la insuficiencia del medio, en cuyo caso, más que de una antinomia, se trata de una laguna.
Seguidamente, el profesor Bobbio pasa a referirse a los criterios para solucionar las antinomias, que consisten en tres (3) tipos básicos: el cronológico, denominado como el de lex posterior; el jerárquico, denominado como el de lex superior; y el de especialidad, denominado como el de lex specialis. En cuanto al cronológico, una ley o norma jurídica posterior prevalece respecto de una ley o norma jurídica anterior, consiguiendo gozar de una plena fuerza derogatoria. Este criterio cronológico se funda y justifica en virtud del poder vinculante de la voluntad del legislador y de la propia utilidad propia de la ley. Respecto del criterio jerárquico, las normas jurídicas deben atenerse a las normas jurídicas de rango superior, las cuales, a su vez, gozan de una fuerza tal, que pueden derogar normas jurídicas inferiores. Al respecto es ilustrativa la representación que del ordenamiento jurídico expresó Hans Kelsen, a través de la imagen de una pirámide escalonada. Este criterio jerárquico se hace manifiesto a través de principios como la supremacía constitucional; el de legalidad, al que se deben atener los reglamentos y actos administrativos, tanto como la costumbre como fuente formal de derecho, de suerte que la costumbre carece de fuerza contra le ley, resultando pues prohibida la denominada costumbre contra legem, tal cual lo dispone el artículo 8° del Código Civil colombiano; y finalmente, el principio de legalidad también tiene fuerza vinculante respecto de los contratos entre particulares. En cuanto al criterio de especialidad de la ley, las leyes de condición especial o concreta prevalecen respecto de las de condición más general, lo cual sirve al desarrollo y evolución de los ordenamientos jurídicos, de lo contrario el derecho se paralizaría.
En Colombia aún se encuentran vigentes dos (2) leyes de la República sobre adopción de códigos, promulgadas al final del siglo XIX; se trata de las leyes 57 del 15 de abril de 1887, Sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional, y 153 del 15 de agosto de 1887, Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887. La primera de ellas estableció, en su artículo 5°, lo siguiente:
Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquélla.
Si en los Códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes:
1) La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general;
2) Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se hallen en un mismo Código, preferirá la disposición consignada en artículo posterior; y si estuvieren en diversos Códigos preferirán, por razón de éstos, en el orden siguiente: Civil, de Comercio, Penal. Judicial, Administrativo, Fiscal, de Elecciones, Militar, de Policía, de Fomento, de Minas, de Beneficencia y de Instrucción Pública.
La Ley 153 de 1887 por su parte, estableció varias disposiciones orientadas a resolver y eliminar varias situaciones jurídicas y de aplicación y operación de las normas jurídicas en que se presentaran varios tipos de antinomias jurídicas. A continuación se transcriben dichas disposiciones:
REGLAS GENERALES SOBRE VALIDEZ Y APLICACIÓN DE LAS LEYES
ARTÍCULO 1o. Siempre que se advierta incongruencia en las leyes, ú ocurrencia oposición entre ley anterior y ley posterior, ó trate de establecerse el tránsito legal de derecho antiguo a derecho nuevo, las autoridades de la república, y especialmente las judiciales, observarán las reglas contenidas en los artículos siguientes.
ARTÍCULO 2o. La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior.
ARTÍCULO 3o. Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, ó por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, ó por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería.
ARTÍCULO 5o. Dentro de la equidad natural y la doctrina constitucional, la Crítica y la Hermenéutica servirán para fijar el pensamiento del legislador y aclarar ó armonizar disposiciones legales oscuras ó incongruentes.
ARTÍCULO 6o. Artículo derogado por el Acto legislativo 3 de 1910, artículo 40. Una disposición expresa de ley posterior a la Constitución se reputa constitucional, y se aplicará aun cuando parezca contraria a la Constitución. Pero si no fuere disposición terminante, sino oscura ó deficiente, se aplicará en el sentido más conforme con lo que la Constitución preceptúe.
ARTÍCULO 7o. El título III de la Constitución sobre derechos civiles y garantías sociales tiene también fuerza legal, y, dentro de las leyes posteriores a la Constitución, la prioridad que le corresponde como parte integrante y primordial del Código Civil.
ARTÍCULO 8o. Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos ó materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.
ARTÍCULO 9o. La Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra ó a su espíritu, se desechará como insubsistente.
ARTÍCULO 14. Una ley derogada no revivirá por solas las referencias que a ella se hagan, ni por haber sido abolida la ley que la derogó. Una disposición derogada solo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva.
ARTÍCULO 43. La ley preexistente prefiere a la ley ex post facto en materia penal. Nadie podrá ser juzgado ó penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al juicio. Esta regla solo se refiere a las leyes que definen y castigan los delitos, pero no a aquellas que establecen los tribunales y determinan el procedimiento, las cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40.
ARTÍCULO 44. En materia penal la ley favorable ó permisiva prefiere en los juicios a la odiosa ó restrictiva, aún cuando aquella sea posterior al tiempo en que se cometió el delito.
Esta regla favorece a los reos condenados que estén sufriendo su condena.
ARTÍCULO 45. La precedente disposición tiene las siguientes aplicaciones:
La nueva ley que quita explícita ó implícitamente el carácter de delito a un hecho que antes lo tenía, envuelve indulto y rehabilitación.
Si la ley nueva minora de un modo fijo la pena que antes era también fija, se declarará la correspondiente rebaja de pena.
Si la ley nueva reduce el máximum de la pena y aumenta el mínimum, se aplicará de las dos leyes la que invoque el interesado.
Si la ley nueva disminuye la pena corporal y aumenta la pecuniaria, prevalecerá sobre la ley antigua.
Los casos dudosos se resolverán por interpretación benigna.
ARTÍCULO 46. La providencia que hace cesar ó rebaja, con arreglo a una nueva ley, la penalidad de los que sufren la condena, será administrativa y no judicial.
ARTÍCULO 47. La facultad que los reos condenados hayan adquirido a obtener por derecho, y no como gracia, rebaja de pena, conforme a la ley vigente en la época en que se dio la sentencia condenatoria, subsistirá bajo una nueva ley en cuanto a las condiciones morales que determinan el derecho y a la parte de la condena a que el derecho se refiere; pero se regirán por la ley nueva en cuanto a las autoridades que deban conceder la rebaja y a las formalidades que han de observarse para pedirla.
ARTÍCULO 48. Los jueces ó magistrados que rehusaren juzgar pretextando silencio, oscuridad ó insuficiencia de la ley, incurrirán en responsabilidad por denegación de justicia.
La Reforma Constitucional de 1910, promovida a instancia de la coalición política democrática de la Unión Republicana liderada por el presidente Carlos E. Restrepo, que consiguió superar la autocracia del dictador Rafael Reyes, dio lugar a un completo sistema de control constitucional radicado en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, sistema de control judicial de la constitucionalidad de las leyes y decretos con fuerza de ley, anterior al sistema kelseniano de control conseguido por el jurista Hans Kelsen en la Constitución Austriaca de 1920; al paso que dio lugar a la que se convirtió en la norma contenida en el artículo 215 de la Constitución de 1886, que disponía: “En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales.”
Finalmente, cabe considerar la previsión consagrada en la Constitución Política de 1991, cuyo artículo 4° consagra que “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
MOMENTO CONSTITUCIONAL NÚMERO 18
27 DE JUNIO DE 2025
LA RAMA JUDICIAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA1991-2017
Por: Francisco Zapata Vanegas y Dominik de María
La administración de justicia fue uno de los principales temas y problemas que motivaron el momento constitucional que vivió el país a finales de los años ochenta del pasado siglo y principios de los años noventa y que se concretó primero en el Movimiento de la Séptima Papeleta[1] y después en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que estuvo integrada por diversas y numerosas fuerzas y líderes políticos, incluido el recientemente desmovilizado Movimiento M-19, que pasó a llamarse Alianza Democrática M-19. Como ninguna de las fuerzas contaba con la mayoría absoluta respecto de los setenta (70) delegatarios constituyentes, se impuso el pluralismo en la definición del contenido del texto constitucional que habrían de aprobar. Hernando Valencia Villa (1997) registra este hecho de la siguiente manera:
Desde el primer momento se hizo evidente que se trataba de una asamblea de minorías, en la cual ninguno de los grupos políticos, ni los partidos tradicionales, ni los partidos de oposición, contaba con mayoría suficiente para imponerse sobre los demás y controlar las deliberaciones y decisiones del organismo. Más aun, la fragmentación del espectro político nacional se reflejó con tal fidelidad en la composición de la Constituyente que no sólo estuvieron representados todos los sectores sino que fracasaron todas las tentativas de coalición estratégica o programática. Se impuso entonces una curiosa dinámica de alianzas tácticas o temáticas, que se hacían o deshacían en función de las cinco comisiones y de las numerosas subcomisiones en que aquéllas se subdividieron, y que agrupaban indistintamente a liberales, conservadores, ex guerrilleros del M-19 y de los otros grupos rebeldes recién desmovilizados, independientes y representantes de etnias y minorías religiosas. Ello explica que la pretensión hegemónica del liberalismo hubiera sido derrotada apenas instalada la Asamblea, que en su lugar se integrara una presidencia colegiada de tres miembros, en representación de las dos fuerzas tradicionales y del M-19, y que la heteróclita población del organismo se viese lanzada desde el comienzo a la más amplia negociación constitucional imaginable (183).
De modo pues que en el bienio 1990-1991, el país vivió un auténtico momento constitucional del que el pueblo y numerosos movimientos y sectores políticos y sociales fueron protagonistas. La concreción de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente debió hacer frente y superar la situación juridicopolítica del "bloqueo institucional" en que se encontraba el país tras las decisiones judiciales de la Corte Suprema de Justicia, que como tribunal constitucional, había hundido la convocatoria de una asamblea constituyente en 1977, así como la importante Reforma Constitucional de 1979. La doctrina de la Corte Suprema de Justicia lo que hizo fue darle plena aplicación a la cláusula contendida en el artículo 218 de la Constitución Política de 1886, reforzada por el Plebiscito de 1957, referendo constitucional sometido a la votación y decisión del pueblo, que aprobado, paradójicamente estableció en su artículo 13 que "En adelante las reformas constitucionales sólo podrán hacerse por el Congreso, en la forma establecida por el Artículo 218 dela Constitución", secuestrando así la soberanía del Constituyente Primario, es decir, del Pueblo, que quedaba entonces marginado de todo proceso en materia de reformas y cambios constitucionales, constituyendo al Congreso de la República en el único titular del poder constituyente, es decir, en el único y exclusivo titular de la soberanía.
El mencionado "bloqueo institucional" mencionado se fue levantando progresivamente hasta concretarse en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Hernando Valencia Villa (1997) registra tal complejo levantamiento expresando lo siguiente:
A resultas del fracaso de las enmiendas constitucionales de 1977 y 1979, que fueron anuladas por el tribunal constitucional en 1978 y 1981 por vicios de procedimiento en su trámite parlamentario, y de la propuesta de reforma de la administración Barco en 1989, que naufragó en el propio Congreso al tropezar con el escollo de la extradición de nacionales cuando arreciaban las hostilidades entre el gobierno y el cartel de Medellín, empezó a consolidarse un movimiento de opinión pública en favor de una revisión más o menos amplia de la constitución del 86 con la participación del llamado poder constituyente primario. Dicho movimiento se remontaba a mediados de los años ochenta, cuando los editorialistas del diario El Espectador y el expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo en su hebdomadario Nueva Frontera, junto con algunos sectores sindicales y movimientos cívicos, coincidían en la reivindicación de una reforma constitucional nueva y distinta, que otorgase legitimidad y eficacia al descaecido régimen político colombiano. Pero estas iniciativa no lograron articularse sino con la aparición de una campaña estudiantil originada en las universidades privadas de Bogotá a raíz de la crisis provocada por el asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán en agosto de 1989 y enderezada a promover la votación en favor de la séptima papeleta en las siguientes elecciones previstas para marzo de 1990. La propuesta universitaria, que carecía de fundamento legal y provenía de un movimiento amorfo y espontáneo, sin ideología o liderazgo reconocible, consistía en invitar al electorado a pronunciarse por la convocación de una asamblea constituyente que se ocupase de remodelar la carta política vigente en una perspectiva decididamente democrática. Mediante una astucia abogadil, los activistas formularon una pregunta negativa a la autoridad electoral del país y consiguieron que la séptima papeleta pudiera ser distribuida entre los votantes y depositada en las urnas aunque a la postre no fuese materia de escrutinio válido. Y pese a la elevada abstención crónica, una pluralidad de colombianos (cerca de dos millones doscientos mil, según el escrutinio extraoficial) respaldó la iniciativa ciudadana de convocar un cuerpo constituyente no previsto en la constitución vigente (178-179).
Tras el cierto triunfo del movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, al conseguir que alrededor de dos (2) millones de ciudadanos se expresaran en favor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente para reformar profundamente el texto constitucional vigente, contribuyendo así a superar el mencionado e ilegítimo “bloqueo institucional”, el gobierno Barco procedió a expedir el Decreto 927[2] del tres (3) de mayo de 1990, un Decreto de Estado de Sitio, por el cual, invocando la nueva legitimidad descubierta y conseguida por el movimiento de la Séptima Papeleta, y que dispuso presentar a consideración del Pueblo la posibilidad de convocar una Asamblea Constitucional en las elecciones presidenciales previstas para el 27 de mayo de 1990, y que estableció, en su artículo 1 que “Mientras subsista turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional, la organización electoral procederá a adoptar todas las medidas conducentes a contabilizar los votos que se produzcan en la fecha de las elecciones presidenciales de 1990, en torno a la posibilidad de integrar una Asamblea Constitucional.” El segundo artículo dispuso el contenido de la consulta formulada al Pueblo colombiano en los siguientes términos: La Tarjeta Electoral que contabilizará la organización electoral, contendrá el siguiente texto:
“Para fortalecer la democracia participativa, vota por la convocatoria de una Asamblea Constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la Nación, integrada democrática y popularmente para reformar la Constitución Política de Colombia SÍ
NO”.
La Constitución finalmente aprobada ha llegado a ser calificada como una auténtica revolución jurídica, toda vez que estableció una legitimidad popular, radicando la soberanía en el pueblo, organizando a Colombia como un Estado social de derecho (lo cual no es precisamente novedoso, pues con la Reforma Constitucional de 1936, promovida por la Revolución en Marcha liderada por el entonces presidente Alfonso López Pumarejo, se adoptaron los principios propios del modelo políticojurídico del Estado social, incluyendo la consagración de la propiedad privada como función social), entre cuyos fundamentos señala valores tan importantes como la dignidad humana, la solidaridad y la prevalencia del interés general (C. P. Art. 1); fijó pues un amplio catálogo de principios, valores (C. P., Preámbulo y Arts. 1 al 10) y derechos constitucionales (C. P. Arts. 11 al 82), incluidos los de segunda y tercera generación, es decir, los económicos, sociales y culturales (C. P., Arts. 42 al 77), y los colectivos y ambientales (C. P., Arts. 78 al 82); al paso que estableció varias acciones judiciales para garantizar la vigencia de tales derechos, como son la acción de tutela (C. P. Arts. 86 y 241-9), las acciones populares (C. P., Art. 88) y las acciones de cumplimiento (C. P. Art. 87) para hacer cumplir las leyes y actos administrativos. Además de que la Constitución incorporó los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, los cuales hace prevalecer en el orden interno, dentro de lo que se conoce como "bloque de constitucionalidad. Y finalmente, la Carta de 1991 establece una cláusula abierta respecto del reconocimiento de los derechos y garantías constitucionales e internacionales, estableciendo que su enunciación no niega "otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos (C. P. Art. 94), cláusula que expresa cierto jusnaturalismo, y cuyo principal precedente se encuentra en la Novena Enmienda contenida en la Carta de Derechos norteamericana que entró a regir en 1791, y que consagra que "La enumeración en la Constitución de ciertos derechos no podrá entenderse para negar o desvirtuar otros retenidos por el pueblo".
La Constitución fijó una alternancia entre la democracia participativa o directa y la representativa o indirecta, estableciendo mecanismos de participación ciudadana como los referendos legislativos y constitucionales, el plebiscito, las consultas populares, las iniciativas legislativas y normativas ante las corporaciones públicas, la revocatoria del mandato o voto programático respecto de los alcaldes y gobernadores, y los cabildos abiertos. Además, estableció principios de autonomía territorial y descentralización política.
Como lo expresé al inicio de este escrito, la justicia fue uno de los temas centrales de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, y aunque el texto final estableció algunas disposiciones valiosas, fue la rama judicial y la administración de justicia el principal yerro de la Carta Constitucional de 1991. El tratamiento constitucional de la administración de justicia se inicia consagrando que ella es una función pública y que sus decisiones son independientes y sus actuaciones públicas y permanentes, bajo la prevalencia del derecho sustancial. Así mismo establece que los términos procesales se observen con diligencia, so pena de que su incumplimiento sea sancionado. Y finalmente consagra que el funcionamiento de la administración de justicia será desconcentrado y autónomo (C. P:, Art. 228). Seguidamente la Constitución estableció el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia (C. P., Art. 229). Otro aspecto valioso establecido por la Constitución Política de 1991, fue el reconocimiento de la jurisdicción indígena (C. P., Art. 246), como expresión del pluralismo que informa la Carta, Así como la previsión de que le ley cree jueces de paz que resuelvan en equidad conflictos individuales y comunitarios, que podrían ser elegidos por votación popular (C. P., Art. 247). ¿Pero en qué se concreta el yerro constitucional de 1991 en materia de administración de justicia?, pues creo que el principal yerro consistió en haber creado múltiples jurisdicciones, incluyendo, además de la ordinaria, encabezada por la Corte Suprema de Justicia, y la Contencioso administrativa, encabezada por el Consejo de Estado, una nueva jurisdicción constitucional, en cabeza de la Corte Constitucional, yendo contra nuestra tradición institucional y judicial iniciada con la progresista Reforma Constitucional de 1910, promovida a instancia de la Unión Republicana liderada por el ex presidente Carlos E. Restrepo, que por primera vez en el mundo creó una acción judicial para controvertir la legislación y los decretos con fuerza de ley por vicios de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, que en adelante ejerció tal competencia con toda probidad y sindéresis. De modo que la nueva jurisdicción creada por los constituyentes de 1991 constituyó una ruptura con nuestra tradición institucional, constitucional y judicial, favoreciendo los posteriores y negativos conflictos de competencia y jurisprudenciales entre las altas cortes, en particular, entre la Corte Suprema de Justicia, limitada a ser un tribunal de casación, y la Corte Constitucional, conflictos conocidos como "choques de trenes", los cuales provocan situaciones que alteran la vida institucional y política del país, y que no favorecen la seguridad jurídica, principio central del Estado constitucional y democrático de derecho, y que en cambio favorecen la arbitrariedad judicial. Casi desde que inició funciones la Corte Constitucional, han tenido lugar los muy frecuentes conflictos de competencia, toda vez que ella, en ejercicio de la eventual revisión de las decisiones judiciales de la acción de tutela (C. P., Arts. 86 y 241-9), se ha atrevido a anular las sentencias judiciales, incluidas las sentencias de casación, apelando a la doctrina de la "vía de hecho judicial".
Un segundo yerro de la Constitución Política de 1991 en materia judicial, fue la creación de la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (C. P. Art. 254-2), cuyos siete magistrados son elegidos por el Congreso Nacional, de entre sendas ternas definidas por el gobierno, con la peligrosa politización de la justicia que ello implica para un órgano que debe decidir sobre las faltas disciplinarias de los funcionarios judiciales y de los abogados (C. P., Art. 256-3), y que además debe decidir sobre los conflictos de competencia que se susciten entre las diferentes jurisdicciones (C. P., Art. 256-6), en particular, entre la ordinaria y la contencioso administrativa.
BIBLIOGRAFÍA
VALENCIA VILLA, Hernando (1997): Cartas de Batalla. Una crítica del constitucionalismo colombiano, Bogotá: Cerec, 210p.
[1] El movimiento tomó tal nombre porque en las elecciones del 11 de marzo de 1990, se elegirían el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los alcaldes y concejos municipales, y las juntas administradoras locales, sumando seis (6) votaciones populares.
[2] Los siguientes son los considerandos en que se fundamentó el Decreto: “Que mediante Decreto número 1038 de 1984, se declaró turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional; Que la acción de los grupos que promueven diversas formas de violencia se ha recrudecido, lo cual ha agravado la perturbación del orden público y ha creado un clamor popular para que se fortalezcan las instituciones;
Que el urgente fortalecimiento institucional es necesario para retornar a la normalidad y para superar la situación permanente de perturbación del orden público; Que dicho fortalecimiento es posible con la amplia y activa participación de la ciudadanía que es necesaria para que las instituciones recobren su plena eficacia; Que el 11 de marzo de 1990 un número considerable de ciudadanos, por iniciativa propia, ante la inminente necesidad de permitir el fortalecimiento institucional en ejercicio de la función constitucional del sufragio y de su autonomía soberana, manifestaron su voluntad para que la Constitución Política fuera reformada prontamente por una Asamblea Constitucional y que dicha convocatoria ha sido recogida y reiterada por las diversas fuerzas políticas y sociales; Que el mandato popular debe ser reconocido no sólo con el fin de contribuir a normalizar la situación de turbación del orden público por la que atraviesa el país, sino de obtener nuevas alternativas de participación política que conduzcan al logro del restablecimiento del orden público; Que frustrar el movimiento popular en favor del cambio institucional debilitaría las instituciones que tienen la responsabilidad de alcanzar la paz y generaría descontento en la población; Que el Gobierno debe facilitar que el pueblo se pronuncie en las elecciones del 27 de mayo de 1990, puesto que “La Nación Constituyente, no por razón de autorizaciones de naturaleza jurídica que la hayan habilitado para actuar sino por la misma fuerza y efectividad de su poder político, goza de la mayor autonomía para adoptar las decisiones que a bien tenga en relación con su estructura política fundamental” (Corte Suprema de Justicia, sentencia de junio 9 de 1987); Que por todo lo anterior el Gobierno Nacional, interpretando la voluntad de los colombianos y dando cumplimiento a su obligación constitucional de preservar el orden público y buscar todos los medios necesarios para lograr su restablecimiento, debe proceder a dictar una norma de carácter legal que faculte a la Registraduría Nacional del Estado Civil para contabilizar los votos que se produzcan en torno a la posibilidad de convocar una Asamblea Constitucional, por iniciativa popular”.
MOMENTO CONSTITUCIOAL NÚMERO 19
27 DE JUNIO DE 2025
RECETA PARA ARREGLAR A COLOMBIA
Por Dominik de María
Abogado Universidad de AntioquiaEspecialista en Derecho Financiero y de los Negocios U. P. B.Creador en Facebook, de los grupos No más Dictaduras y Sociedad Abierta
Todo el Sistema Político Colombiano adolece de una Profunda Crisis Total y Permanente de Ilegitimidad, que adolece de una Profunda Falta de Ética, Transparencia y Corrupción. Todas las Instituciones Políticas, Constitucionales, Judiciales, de Control, lo mismo que los Partidos Políticos, están atravesados por la Corrupción, la Falta de Ética y el Tráfico con los Derechos de Todos los Colombianos, en proporciones inmensas y paquidérmicas. Todo el Sistema Político, en lugar de servir a la Sociedad y al Bien Común, se encuentra capturado por los Poderosos, consiguiendo que nuestra Democracia sea sumamente defectuosa y débil, lo que podría favorecer alternativas Populistas, tal como ocurrió en Venezuela.
Una de las causas y razones que han conseguido que nuestro Sistema Político resulte capturado por Élites y Oportunistas consiste en el origen político de los Magistrados Judiciales, del Procurador, de los Contralores, del Consejo Nacional Electoral y de los Personeros, quienes le pagan los favores a los Congresistas, Diputados, Concejales o Políticos que les eligen o nominan. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia designan al Fiscal General de la Nación; mientras el Congreso designa al Contralor General de la República de terna integrada por la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. El Senado, a su vez, designa al Procurador, entre terna integrada por el Presidente, la Corte Suprema y la Corte Constitucional. También el Defensor del Pueblo es designado por la Cámara de Representantes, entre terna integrada por el Presidente Los tribunales a su vez, proponen candidatos para ejercer los cargos de Contralores Departamentales y Municipales, quienes son designados por las Asambleas y los Concejos.
Los Partidos y Movimientos Políticos favorecen el Caciquismo de los Líderes Políticos Regionales a través de su designación para ser candidatos al Congreso, a las Asambleas y a los Concejos, siendo favorecidos, además, por el sistema del voto preferente, todo lo cual impide que los Partidos se renueven y representen a sus militantes, votantes y a la Sociedad.
Este entramado consigue que todo el Sistema Político Institucional y hasta Judicial, sea impermeable a los intentos de Reforma y a las Reglas de Transparencia, Ética y Honestidad.
¿Pero cómo desmontar este entramado que favorece la Corrupción y el Tráfico con los Intereses Públicos? Para resolver de una manera definitiva y eficaz la crisis de Legitimidad de nuestro Sistema Político, debemos echar mano de los Valores propios de una Democracia Moderna, tanto como del Ingenio, la Imaginación y la Inventiva.
Conseguir que un Sistema Político resulte transparente y Legítimo es ciertamente difícil, pero hay reglas que la civilización ha descubierto a través de la Historia para controlar la Arbitrariedad y el Despotismo.
Es imposible que consigamos unas Instituciones Democráticas y transparentes si se mantiene la designación de los Altos Cargos Públicos, de Control y Judiciales en manos de los Políticos o de cualquier Entidad o Funcionario, pues éstos siempre podrán cobrar sus favores, en términos de nombramientos, burocracia o decisiones que les convengan. De modo que la única solución pertinente, defiinitiva y eficaz para desmontar el Entramado Institucional que favorece la Corrupción se haya en que todas las designaciones para los Cargos de Control y Judiciales se efectúe a través de métodos de sorteo, de suerte que el azar sea el único hecho que produzca las nominaciones, designaciones y nombramientos, consiguiendo que éstos no se deban a la voluntad y decisión de ningún político, Entidad o Funcionario, por lo cual ya no habría que deberle favores a nadie.
Para concretar un Sistema de Designaciones y Nominaciones para las candidaturas Políticas, y para los Altos Cargos Judiciales y de Control, se debe permitir que cualquier Ciudadano se pueda inscribir, previo cumplimiento de unos requisitos mínimos, que acrediten algún nivel de formación académica universitaria, publicaciones académicas, experiencia docente e investigativa, experiencia profesional y judicial, o militancia política. Una vez admitidos los Candidatos, se procedería a sortear los Cargos a proveer, o las Candidaturas Políticas para integrar las listas lanzadas a las elecciones de Congreso, Asambleas y Concejos, mediante listas cerradas que impidan el Caciquismo y la Compra de Votos.
Finalmente, para arreglar la Rama Judicial, se debería suprimir la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en favor de una Única y Auténtica Corte Suprema de Justicia, integrada por no más de quince (15) magistrados vitalicios y mayores de cuarenta (40) años. La Administración de la Rama Judicial debería estar a cargo de un Consejo General integrado por representantes de la Corte Suprema, del Presidente de la República, del Fiscal general, de los Jueces y Fiscales congregados en Colegios, de los Abogados Colegiados, de las Facultades de Derecho y de los empleados judiciales, designados todos mediante sorteo, previa acreditación de las calidades académicas, gremiales, profesionales o de experiencia que se definan.
La anterior propuesta resulta ser una de las pocas alternativas eficaces y reales para arreglar al País en cuanto a la Profunda Crisis de su Sistema Político.
MOMENTO CONSTITUCIONAL NÚMERO 20
27 DE JUNIO DE 2025
EL GOBIERNO DE LOS JUECES
Por: Francisco Javier Zapata Vanegas, abogado U. de A., y Especialista UNAULA y Dominik de María
En algo más de dos siglos, la doctrina de la separación de poderes ha regido la concepción y configuración práctica, política y constitucional del Estado de Derecho, originalmente consolidado bajo la ideología del demoliberalismo y de la Ilustración, y ulteriormente apuntalado como lo que se ha dado en llamarse Estado Constitucional y Democrático de Derecho, desde la segunda mitad del siglo XX, modelo propio de la Europa Continental, y de buena parte de los Estados Iberoamericanos.
Dentro de la tradición política y constitucional de la Europa Continental resultó decisiva la Revolución francesa iniciada en 1789, de suerte que la propia Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada el 26 de agosto de aquel año, expresó, en su artículo 16 que “Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución.” (Resaltado fuera de texto); cláusula reproducida en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, hecha pública en 1791, de autoría de la francesa Olympe de Gouges (en respuesta a la Declaración de 1789, que hablaba de hombres y ciudadanos, sin nombrar a las mujeres ni a las ciudadanas, como una de las muchas formas en que se expresó sin duda el patriarcalismo milenario propio de la cultura occidental, aunque en las civilizaciones de Oriente el patriarcalismo ha sido también tremendamente intenso, perviviendo hasta nuestros días. Olympe de Gouges, fue muerta mediante el artefacto de la guillotina, el día 3 de noviembre de 1793, al hacerse partidaria de los girondinos, quienes estaban en conflicto absoluto contra los jacobinos liderados por Robespierre, los cuales habían tomado el control de la Revolución, detentando un poder omnímodo a través del Comité de Salud Pública, que dio lugar al Régimen del Terror, el cual asesinó a cerca de 40.000 franceses, entre aristócratas, lo mismo que fieles laicos y clérigos católicos).
Entre los filósofos ilustrados que contribuyeron en la emergencia y consolidación práctica del Estado de Derecho, como Estado Liberal, y ciertamente Democrático, apuntalando el principio o la doctrina de la separación de poderes, cabe destacar a Jean-Jacques Rouseau, Montesquieu y Cesare Beccaria.
Dentro de la tradición jurídica de la Europa Continental llegó a imponerse la absoluta estatalización del derecho, es decir, el monopolio estatal en la producción del derecho, de modo que todo el derecho resultaba estatal, lo cual se corresponde con el derecho divino de los reyes, propio de los Estados Absolutistas. Tras la Revolución Francesa de 1789, el origen de la producción del derecho pasó del monarca soberano, a la Asamblea Nacional como titular de la soberanía, de suerte que todo el derecho se redujo a la Ley como fuente formal del derecho. De modo que del Absolutismo Monárquico se pasó al Absolutismo de la Asamblea Nacional o Legislativa, pues no existen rupturas definitivas, ni siquiera con las revoluciones. En este contexto, se apuntalaron las ideologías jurídicas del Mito del Legislador Racional y la de la Codificación (cuyo culmen fue el Código Civil o Napoleónico de 1804), las cuales concibieron la Ley como una fuente completa, coherente y suficiente en la resolución de cualquier controversia jurídica o judicial, tanto como un fin en sí misma, de suerte que los jueces podrían limitarse a subsumir los hechos o conflictos bajo su conocimiento, en las premisas generales y abstractas de las cláusulas legales, a través de un simple razonamiento silogístico, proscribiendo entonces cualquier activismo judicial, y llevando la práctica interpretativa a su mínima expresión, tal cual fue apuntalado por parte de los juristas de la codificación y de la que fue llamada como la Escuela de la Exégesis, redundando en una concepción meramente mecánica de la actividad judicial, lo mismo que en un cierto fetichismo jurídico.
Mientras la tradición jurídica de la Europa Continental, llamada como civil law, se consolidó la estatalización del derecho y la posterior limitación del derecho a la Ley, neutralizando el activismo judicial, en el ámbito de la tradición jurídica del common law, propio de Inglaterra y de Estados Unidos (lo mismo que de otros países colonizados por Inglaterra), el derecho no resultó estatalizado, y en cambio resultó compuesto por varias fuentes distintas de las leyes o los estatutos, tales como los precedentes judiciales o la equidad, de suerte que buena parte de las fuentes formales de derecho mantuvieron un origen judicial. En el ámbito de Estados Unidos, el activismo judicial llegó tan lejos, que en 1803, a partir del fallo judicial Marbury versus Madison, proferido aquel año por la Corte Suprema de Justicia, ésta estableció el poder de ella, lo mismo que de cualquiera de los jueces o tribunales judiciales del país, para inaplicar las leyes, incluso las nacionales y federales, cuando quiera que ellas resultaran contrarias a la Constitución, consolidando por primera vez en la historia jurídica del Mundo, un sistema de control constitucional, no sólo judicial, sino además difuso, dado que cualquier juez o tribunal judicial podría inaplicar las leyes que les resultaran inconstitucionales. Tal poder judicial por sobre las leyes, tiene una indudable implicación respecto de la doctrina o principio de la división de poderes propia de los Estados demoliberales, de suerte que los jueces terminan estando por encima del legislador, casi como legislando, lo cual en Estados Unidos ha sido resuelto como un elemento de la doctrina de los checks en balances, pesos y contrapesos. En Colombia, la Reforma Constitucional de 1910 también adoptó un completo sistema de control constitucional, diez (10) años antes de que fuera adoptado en la Constitución austríaca bajo la impronta de Hans Kelsen en 1920. Tal Reforma Constitucional le entregó el control constitucional a la Corte Suprema de Justicia, habilitando a cualquier ciudadano para promover acciones de inconstitucionalidad ante ella, y también consagro la cláusula de la que se conoce como excepción de inconstitucionalidad por la cual cualquier juez podría inaplicar las leyes contrarias a la Constitución, por lo cual el sistema de control constitucional adoptado en 1910 resulta análogo al de Estados Unidos, pues es también judicial y difuso.
En cuanto al sistema de control constitucional que rige en la actualidad en la Europa Continental, éstos oscilan entre el modelo francés, el cual establece que el control constitucional no es ejercido por alguna autoridad judicial, sino por el Consejo Constitucional, como órgano especial y de condición política. En el resto de Estados de la Unión Europea, el control constitucional ha sido confiado, siguiendo la impronta del jurista Hans Kelsen, a tribunales que aun siendo judiciales, son especializados, llamados como Cortes o Tribunales Constitucionales, de suerte que si algún juez se encuentra ante una eventual inconstitucionalidad de las leyes que deba aplicar, debe remitir tal cuestión a tales tribunales especiales para que determinen de manera definitiva la resolución de tal controversia. Este sistema de control constitucional animado por Hans Kelsen, obedeció a su rechazo de que los jueces resultaran excesivamente activistas en el ejercicio de sus funciones, muy a pesar de reconocer la creación jurídica que subyace a la aplicación del derecho. Hans Kelsen estimó entonces que la labor de los Tribunales Constitucionales no resultaría judicial, al no pronunciarse sobre el contenido fáctico de los procesos judiciales donde tuvieran lugar las controversias sobre la constitucionalidad de las leyes aplicables, sino sólo respecto de éstas, de modo que la declaratoria de una inconstitucionalidad de una cláusula legal resultaría como una derogatoria, concibiendo entonces al tribunal constitucional como un legislador negativo.
La Constitución Política de Colombia de 1991, siguiendo el modelo europeo, creó la Corte Constitucional como tribunal especializado, al cual le confió la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, manteniendo la figura de la excepción de inconstitucionalidad adoptada por la Reforma Constitucional de 1910. Así mismo, consagró las acciones judiciales de tutela, para exigir la protección de los derechos constitucionales fundamentales, y las populares, para exigir la protección de los derechos e intereses colectivos y del ambiente. Por otro lado, el artículo 230 de la Constitución consagró, junto al imperio de la ley como fuente formal de derecho, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales y la doctrina, como criterios auxiliares de la actividad judicial. Otra cláusula relevante de la Constitución Política de 1991, es la contenida en el artículo 53, la cual establece la “… primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales …” Las acciones judiciales y las cláusulas anteriormente señaladas, implican y legitiman ciertamente un grado de activismo judicial, el cual también tiene lugar en el propio ejercicio del control constitucional desarrollado por la Corte Constitucional, no sólo al ella modular los propios efectos de sus fallos, los cuales pueden consistir en declaraciones de constitucionalidad respecto de las leyes y demás normas objeto de control, pero bajo condiciones específicas, dando lugar a las denominadas como sentencias interpretativa o de constitucionalidad condicionada. Los efectos de sus fallos también pueden ser hacia el pasado o hacia el futuro, e incluso pueden ser suspendidos mientras el legislador regule algún aspecto de la ley objeto de control, en casos como la omisión legislativa. Finalmente, la Corte Constitucional, por resultar ser la única intérprete con autoridad, implica que sus interpretaciones de cualquier cláusula constitucional, las cuales constituyen la denominada doctrina constitucional, la cual resulta tan obligatoria y vinculante como la propia Constitución.
Por otro lado, los conflictos jurídicos contemporáneos revisten una profunda complejidad, de suerte que la operación judicial del derecho comporta problemas sociales, culturales, económicos e institucionales, los cuales implican un necesario activismo judicial.
Escribe tu texto aquí...
MOMENTO CONSTITUCIONAL NÚMERO 21
27 DE JUNIO DE 2025
EL VERDADERO ESTATUTO DE LA RAZÓN, EL CONOCIMIENTO, LA CIENCIA Y LOS SABERES
Por Dominik de María
Desde el movimiento filosófico de la Ilustración que se dio en el siglo XVIII, se pretendió fundamentar una Razón absoluta, la cual fue puesta en el lugar donde antes estaban Dios y la Fe. De modo que se llegó a imponer un Ultrarracionalismo, donde la diosa Razón, dotada de una condición universal, gozaba de todo un prestigio liberador del Hombre y de la Sociedad, Y entonces se establecieron unos profundos límites entre lo Racional y lo Irracional, quedando todo lo pretendidamente Irracional relegado al ámbito de lo meramente emotivo o supersticioso, por mucho que con ello se rebajara la condición de todo el acervo legado por la Tradición y la Historia. Dentro del movimiento filosófico de la Ilustración destaca Immanuel Kant (1724-1804), filósofo alemán, autor de obras como Crítica de la razón pura, publicada en 1781, donde intenta una conciliación entre racionalismo y empirismo, Crítica de la razón práctica, publicada en 1788 y Metafísica de las costumbres, publicada en 1785.
Este ideal absoluto de razón es de alguna manera continuado por el posterior positivismo fundado por Augusto Comte, y por el materialismo histórico y dialéctico fundado por Karl Marx.
Un importante indicador de las vicisitudes, aspiraciones y función de la razón moderna, se encuentra en el campo polémico de la evolución del pensamiento jurídico occidental que va desde la Ilustración y el Estado moderno hasta nuestros días, y desde el jusnaturalismo racionalista y los métodos racionalistas lógico-deductivos y conceptualistas, pasando por la dogmática jurídica, hasta la hermenéutica y la razón práctica recientemente redescubiertas.
El lugar de la razón moderna es sometido a profundas críticas desde corrientes como la hermenéutica de Hans Georg Gadamer, el postmodernismo, la teoría crítica de la Escuela de Francfort, o autores como Paul Feyerabend.
El ideal de la razón en el ámbito del derecho
En el ámbito del Derecho, el racionalismo tuvo consecuencias y efectos tales como un profundo proceso de codificación (en Inglaterra, el principal exponente y defensor de la codificación, en contra del supuesto desorden del tradicional common law[1], fue Jeremy Bentham -1748-1832-, quien a su vez diseñó los panópticos, como cárceles para una disciplinada reclusión de los presos, haciéndose padre de lo que se conoce como panoptismo), cuyo mayor ejemplo lo constituye el Código Napoleónico de 1804, de cuya mano se estableció un método de aplicación de la ley consistente en la subsunción mediante el razonamiento lógico-deductivo. Otro efecto del racionalismo en el derecho, fue la racionalización del poder punitivo del Estado, ajustándolo al nuevo modelo democrático y liberal del contexto político, tal cual fue expuesto por Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794) en su obra De los delitos y de las penas de 1764, quien estableció principios como la legalidad y proporcionalidad de los delitos y de las penas, de conformidad con la ideología contractualista de la que fue exponente al lado de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Así mismo, el racionalismo liberal exaltó la soberanía del legislador (representado por la Asamblea Legislativa o Parlamento), asumido como racional, y hacedor de una Ley así mismo universal y racional. Además, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 3 de noviembre de 1789 expresó los ideales del jusnaturalismo racionalista, pues también se presentó como universal y válida para todos los pueblos y para todos los tiempos de la historia, estableciendo en su artículo I que todos "Los hombres nacen libres e iguales en cuanto a sus derechos", y estableciendo en su artículo II como derechos naturales e imprescriptibles del hombre, la libertad, la propiedad (que en el artículo XVII de la Declaración es calificada como sagrada e inviolable), la seguridad y la resistencia a la opresión. Finalmente el artículo III de la Declaración consolida el proceso de racionalización del Estado-Nación, al establecer que "La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la Nación, negando entonces las realidades sociolingüísticoculturales regionales, tales como la realidad vasca y bretona, pues hasta la Revolución Francesa, el rey francés ostentaba el título de Rey de Francia y de Navarra (cultural y lingüísticamente vasca).
En Alemania, el racionalismo es extendido al derecho por Friedrich Karl von Savigny (1779-1861), fundador de la ciencia jurídica moderna, y los juristas de la Begriffjurispruenz o jurisprudencia de conceptos, cultivada por juristas como Rudolf von Ihering (1818-1892), Puchta (1797-1846), Karl Friedrich von Gerber (1823-1891, Paul Laband (1838-1918) y Georg Jellinek ( (1851-1911), dando lugar a la pandectística, la dogmática jurídica y la naciente ciencia jurídica. En Inglaterra, por su parte, el proceso de racionalización del derecho y la fundación de la ciencia jurídica fue desarrollado por el jurista John Austin (1790-1859), discípulo y continuador de la obra de Jeremy Bentham.
Pero el racionalismo del conceptualismo jurídico fue pronto rebatido por diversos y numerosos juristas, congregados en torno a movimientos como la Interessenjurisprudenz o jurisprudencia de intereses representada por juristas como Philipp Heck (1858-1943), Max Rümelin (1861-1931), Heinrich Stoll (1891-1937) y Rudolf Müller-Erzbach (1874-1959), que en contra del crudo racionalismo del conceptualismo, reivindicaron los diversos intereses subyacentes al sistema jurídico y la legislación. También el propio Rudolf von Ihering, inicialmente conceptualista, se levantó contra su propia escuela, dando lugar a la jurisprudencia finalista. Del mismo modo surgió la freirechtsbewegung o movimiento del derecho libre, iniciado por Eugen Ehrlich (1862-1922), Hermann U. Kantorowikz (1877-1940) y Ernst Fuchs (1859-1929). En Francia cabe resaltar a Maurice Hauriou (1856-1929), quien desarrolló un enfoque institucionalista frente al derecho, similar al de Santi Romano (1875-1947) en Italia, quien cultivó el derecho como institución organizada, por encima de la soberanía del Estado y del conjunto de normas.
En los Estados Unidos, el formalismo, como proceso de la racionalización del derecho hacia la constitución de una ciencia jurídica fue liderado por el jurista Cristopher Columbus Langdell (1826-1896), primer decano de derecho en la Universidad de Harvard, quien concibió el derecho como ciencia en el entendido de que el estudio científico del derecho debía partir de la formulación de un número reducido de principios o doctrinas básica extraídos de casos o fallos judiciales paradigmáticos seleccionados, de modo que tales principios o doctrinas puedan aplicarse mecánicamente. El formalismo quedaba así establecido en uno de los sistemas legales (el de Estados Unidos) pertenecientes a la familia del common law. Pero este predominio del formalismo jurídico liderado por la propuesta de Langdell se atrajo la resistencia de los jueces y juristas congregados en torno a la sociological jurisprudence (jurisprudencia sociológica), representada por Oliver Wendel Holmes (1814-1935), Benjamin Nathan Cardozo (1870-1938) o Roscoe Pound (1870-1964), quienes relativizaron el valor o poder de las normas en favor de los hechos, los jueces y los aportes de las ciencias sociales, sirviendo de base al radicalismo del realismo jurídico posterior, que atacó la pretendida determinación del derecho, en favor de los hechos, la intuición y los prejuicios. Desde sus inicios, el realismo jurídico se dividió en dos bloques, uno negativo o escéptico, y otro positivo o reconstructivo. El primero estuvo representado por juristas como Jerome Frank (1889-1959), Felix Cohen (1907-1953) o H. Yntema, quienes descartaron la reconstrucción científica del derecho y la posible predicción de las decisiones judiciales. El segundo, en cambio, confió en superar la indeterminación jurídica recurriendo a los fines y principios que subyacen a las normas, echando mano de las ciencias sociales. Este segundo bloque de juristas realistas estuvo representado por nombres tales como William Underhill Moore ((1879-1949), William Orville Douglas (1898-1980), quien fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, y Karl Llewellyn (1883-1962).
Este proyecto constructivo o positivo de los realistas da lugar al policy analysis, orientación clásicamente representada en la obra de Harold Dwight Laswell (1902-1978) y Myres S. McDougal (1906-1998), quienes confiaron en una jurisprudencia autónoma y objetiva, a la luz de unos valores públicos y de unos intereses sociales ampliamente compartidos. Posteriormente, en 1964, surge el movimiento Derecho y Sociedad y se funda la Asociación Derecho y Sociedad. Pero para 1977 surge el Critical Legal Studies Movement (Movimiento de los Estudios Críticos del Derecho), conformado por juristas como Duncan Kenedy, Mark Tushnet, Richard Abel y Robert Gordon, que recupera el proyecto crítico y escéptico del realismo jurídico más radical, negando la posibilidad de una ciencia jurídica neutral, apolítica, objetiva, aséptica y en suma, la determinación del derecho, echando mano en un primer momento de la teoría crítica elaborada por la neomarxista Escuela de Francfort, y posteriormente del postmodernismo de autores como Paul-Michel Foucault (de quien toman concepciones suyas como la microfísica del poder, y su crítica de la sociedad panóptica y disciplinaria) y Jacques Derrida (cuya obra se centra en sus propuestas sobre la deconstrucción, que constituye una compleja crítica del logos y la razón occidental), enfrentándose contra la obra de juristas como Ronald Dworkin (1931-2013), creador de la jurisprudencia de principios y de una teoría interpretativa del derecho, quien desde la hermenéutica de Hans Georg Gadamer (1900-2002), cree que el derecho es fruto de la interpretación, y al distinguir entre reglas y principios, cree que éstos vinculan al derecho con la moral, defiende entonces una idea del derecho como integridad, y la tesis de una única respuesta correcta, comparando el derecho con la elaboración de una novela en cadena, ante la cual el autor (en este caso jueces y juristas) debe continuar el tejido del texto de manera coherente, asociando el derecho con la literatura. Los jueces, según Dworkin, deben desplegar su labor atendiendo a la mejor teoría del derecho establecido (the soundest theory of the settled law).
En el siglo XX el ideal del racionalismo en la reconstrucción del derecho como ciencia jurídica fue desarrollado por dos autores, uno inglés y otro alemán: los juristas Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992) y Hans Kelsen (1881-1973). El primero, autor de la clásica obra El concepto de derecho, y el segundo, autor de la también clásica obra La teoría pura del derecho. Para Hart, el derecho consigue su autonomía adoptando lo que él llama punto de vista interno, y el criterio definitorio del derecho lo encuentra él en la regla de reconocimiento. Para Hans Kelsen la ciencia jurídica es tal mientras se limite a la descripción, nunca a la prescripción del derecho que es en lo que consiste el jusnaturalismo, de modo que separa el derecho de las demás ciencias sociales y de la política. La más importante crítica contra el positivismo jurídico establecido por Hart, provino de Ronald Dworkin, mientras que la mejor crítica contemporánea contra el positivismo jurídico contenido en la obra de Hans Kelsen proviene del filósofo del derecho y jurista alemán Robert Alexy (1945), autor de la obra Teoría de la argumentación jurídica , publicada en 1976, para quien el derecho hace parte del discurso práctico general.
El nuevo pensamiento jurídico representado por autores como los citados Ronald Dworkin y Robert Alexy, ha sustentado las prácticas constitucionales y judiciales de los contemporáneos Estados Constitucionales y Democráticos de Derecho, tales como el alemán, el italiano, el español y el colombiano, los cuales reconocen valores y principios superiores como la dignidad humana, el pluralismo y la igualdad, que hacen atemperar la operación de la ley y las demás fuentes del derecho, constituyendo límites para su validez y vigencia. Operación que no se satisface, por lo menos en principio, desde el racionalismo normativista o el positivismo metodológico, expresando en cambio, un neojusnaturalismo o positivismo principialista.
La razón en el pensamiento positivista y marxista
En el siglo XIX, se impuso el positivismo, representado principalmente por la obra de Augusto Comte (1798-1857), fundador del positivismo y de la sociología, para quien lo científico se limita al conocimiento empíricamente verificable.
El cientificismo llega al extremo del paroxismo con el materialismo histórico dialéctico desarrollado por Karl Marx (1818-1883), que relega como mera ideología todo lo que no esté conforme con la nueva racionalidad materialista.
La hermenéutica filosófica de Hans Georg Gadamer
Gadamer cultivó una hermenéutica filosófica, exhaustivamente expuesta en su obra Verdad y método[2], desde la cual se fue en contra del cientificismo y de la concepción predominante de que la interpretación de un texto consiste en desentrañar el sentido original expuesto por su autor, y en cambio defendió que el sentido de un texto es dependiente del contexto de interpretación. Concibió a su vez la interpretación como equivalente a la práctica de la traducción idiomática.
La teoría crítica de la Escuela de Francfort
Los pensadores de la Escuela de Francfort, tales como Max Horkheimer (1895-1973) Herbert Marcuse (1898-1979), Theodor Adorno (1903-1969), Erich Fromm. Estos filósofos, casi todos alemanes de origen judío, publicaron bajo el sello de la Escuela de Francfort, obras tan importantes como Crítica de la razón instrumental y Dialéctica de la Ilustración, publicadas en 1947, cultivando una de las mejores expresiones de un cierto materialismo neomarxista, opuesto al marxismo ortodoxo, forjando una teoría crítica opuesta al positivismo, comprometida con la emancipación del hombre frente a las estructuras de la sociedad moderna, la sociedad de masas y los totalitarismos.
El postmodernismo frente a la razón
Las más profundas críticas contra el racionalismo y la razón provienen acaso del postmodernismo, que reúne a autores y pensadores casi todos franceses como Michel Foucault (1926-1984), Jacques Derrida (1930-2004), Gilles Deleuze (1925-1995), Roland Barthes (1915-1980), Jean-François Lyotard (1924-1998), Gaston Bachellard (1884-1962), y el italiano Gianni Vattimo (1936).
En El orden del discurso[3] (1992), Foucault expone que «en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos» (5). Seguidamente se refiere a cómo en una sociedad como la nuestra rigen ciertos procedimientos de exclusión, siendo el primero de ellos el de lo prohibido, por el cual no cualquiera tiene derecho a decirlo todo en cualquier circunstancia, no pudiendo hablar de cualquier cosa. El siguiente principio de exclusión expuesto por Foucault, no es ya una prohibición, sino una separación: la oposición entre razón y locura (6). El tercer sistema de exclusión lo encuentra Foucault en la oposición entre lo verdadero y lo falso (8). Foucault se refiere a cómo la voluntad de verdad, como los otros sistemas de exclusión, se apoya en un soporte institucional, «reforzada y acompañada por una serie de prácticas como la pedagogía, como el sistema de libros, la edición, las bibliotecas… Pero es acompañada también, más profundamente sin duda, por la forma que tiene el saber de ponerse en práctica en una sociedad, en la que es valorizado, distribuido, repartido y en cierta forma atribuido» (10 y 11). Foucault se refiere a su vez, a otro grupo de procedimientos de control: los procedimientos internos, en los «que son los discursos mismos los que ejercen su propio control; procedimientos que juegan un tanto a título de principios de clasificación, de ordenación, de distribución, como si se tratase en este caso de dominar otra dimensión del discurso: aquella de lo que acontece y del azar» (13). Un primer procedimiento interno lo encuentra Foucault en el comentario, el cual reactualiza los discursos ya dichos, los reanuda, lo reactualiza. «El comentario –expresa Foucault– conjura el azar del discurso al tenerlo en cuenta: permite decir otra cosa aparte del texto mismo, pero con la condición de que sea ese texto mismo el que se diga, y en cierta forma, el que se realice» (16). A continuación Foucault se refiere a «otro principio de enrarecimiento de un discurso. Y hasta cierto punto es complementario del primero. Se refiere al autor. Al autor no considerado, desde luego, como el individuo que habla y que ha pronunciado o escrito un texto, sino al autor como principio de agrupación del discurso, como unidad y origen de sus significaciones, como foco de su coherencia» (16). Otro principio de limitación del discurso, lo encuentra Foucault en las disciplinas. «Principio también relativo y móvil. Principio que permite construir, pero sólo según un estrecho juego. La organización de las disciplinas se opone tanto al principio del comentario como al del autor. Al del autor porque una disciplina se define por un ámbito de objetos, un conjunto de métodos, un corpus de proposiciones consideradas como verdaderas, un juego de reglas y de definiciones, de técnicas y de instrumentos… Pero el principio de la disciplina se opone también al del comentario; en una disciplina, a diferencia del comentario, lo que se supone al comienzo, no es un sentido que debe ser descubierto de nuevo, ni una identidad que debe ser repetida; es lo que se requiere para la construcción de nuevos enunciados. Para que haya disciplina es necesario que haya posibilidad de formular, y de formular indefinidamente, nuevas proposiciones» (18 y 19). Y prosigue Foucault expresando que
«La disciplina es un procedimiento de control de la producción de un discurso. Ella le fija sus límites por el juego de una identidad que tiene la forma de una reactualización permanente de las reglas.
Se tiene el hábito de ver en la fecundidad de un autor, en la multiplicidad de sus comentarios, en el desarrollo de una disciplina, como otras tantas fuentes infinitas para la creación de los discursos, quizás, pero no son por ello menos principios de coacción. Y es probable que no se pueda dar cuenta de su papel positivo y multiplicador si no se toma en consideración su función restrictiva y coactiva» (22).
Otro importante crítico del racionalismo, fue el pensador austriaco Paul Feyerabend (1924-1994), quien fue popperiano y antipositivista. Su texto clásico es el libro Contra el método (1986) publicado originalmente en Londres en 1975, que constituye una completa crítica contra la lógica del método científico racionalista a la luz de la historia de la ciencia, la cual contradice la existencia de un método dotado de principios inalterables, de modo que no hay regla alguna que no se violente, de suerte que la infracción, antes que accidental, es necesaria para el avance de la ciencia y del conocimiento. Desde la investigación histórica cobra sentido negar la existencia de un método que contenga principios científicos definitivos, absolutos, infalibles, y plenamente obligatorios que gobiernen la vida científica. En tal libro Feyerabend expresa que «La condición de consistencia, que exige que las nuevas hipótesis concuerden con las teorías aceptadas, no es razonable, porque favorece la teoría más antigua, no la teoría mejor. Las hipótesis que contradicen a teorías bien confirmadas proporcionan evidencia que no puede obtenerse de ninguna otra forma. La proliferación de teorías es beneficiosa para la ciencia, mientras que la uniformidad debilita su poder crítico. Además, la uniformidad, pone en peligro el libre desarrollo del individuo» (18). Y prosigue el profesor Feyerabend expresando que «La unanimidad de opinión tal vez sea adecuada para una iglesia, para las asustadas y ansiosas víctimas de un mito (antiguo o moderno), o para los débiles y fanáticos seguidores de algún tirano. La pluralidad de opinión es necesaria para el conocimiento objetivo, y un método que fomente la pluralidad es, además, el único método compatible con una perspectiva humanista» (29). Feyerabend es contundente al afirmar que «No existe ninguna idea por antigua y absurda que sea, que no pueda mejorar el conocimiento. Toda la historia del pensamiento está subsumida en la ciencia y se usa para mejorar cada teoría particular» (31). Posteriormente Feyerabend aclara que «Ninguna teoría concuerda con todos los hechos de su dominio, pero la teoría no es siempre la culpable de ello. Los hechos están constituidos por ideologías más antiguas, y el choque entre hechos y teorías puede ser prueba de progreso. Semejante choque, además, constituye un primer paso en el intento de descubrir los principios implícitos en nociones observacionales muy comunes y familiares» (38).
Conclusiones
El estatuto de la razón, las ciencias, las disciplinas el conocimiento y los saberes, no es absoluto ni definitivo, por el contrario está cargado de historicidad, y su propia función social determina sus fronteras, sus límites y alcances, nunca pacíficos, y en cambio polémicos y determinados por instancias de violencia, coacción y poder. Desde la Ilustración se ha impuesto un culto ciego a la razón, que en mucho ha sido continuado por el positivismo comtiano y por el materialismo más ortodoxo. La historia, y los nuevos desarrollos científicos y filosóficos como la hermenéutica de Gadamer, la Teoría Crítica de la Escuela de Francfort, el postmodernismo y autores como Feyerabend evidencian los límites y el verdadero estatuto que subyace al saber, al racionalismo y a los ideales de razón y verdad.
BIBLIOGRAFÍA
Cassirer, Ernst (1943): Filosofía de la Ilustración, México: Fondo de Cultura Económica, 405 p.
Dworkin, Ronald (1992): El imperio de la justicia, Barcelona: Gedisa, 328 p.
Fassò, Guido (1981): Historia de la filosofía del derecho, Madrid: Ediciones Pirámide, 422 p.
Feyerabend, Paul (1986): Tratado contra el método. Esquema de una teoría anarquista del conocimiento (Traducción de Diego Ribes), Madrid: Tecnos, 319 p.
Foucault, Michel (1992): El orden del discurso (Traducción de Alberto González Troyano) Buenos Aires: Tusquets Editores, 50 p.
Sáez Rueda, Luis (2001): Movimientos filosóficos actuales, Madrid: Trotta, 527 p.
[1] En la familia del common law o derecho común, rigen los precedentes judiciales antes que las leyes, los códigos y los estatutos.
[2] El primer volumen se publicó en 1960 y el segundo volumen se publicó 15 años después.
[3] Obra publicada originalmente en 1970.
MOMENTO CONSTITUCIONAL NÚMERO 22
27 DE JUNIO DE 2025
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
REFERENCIA: Impugnación del Decreto 639 del 11 de junio de 2025
IMPUGNANTE: Domingo Alexánder Mesa Mora (Cédula de Ciudadanía número 71.784.051, expedida en Medellín)
Domingo Alexánder Mesa Mora, ciudadano en ejercicio, abogado egresado de la Universidad de Antiquia, Especialista en Derecho Financiero y de los Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana, exdocente de cátedras como Teoría Constitucional, Hermenéutica, y Razonamiento Jurídico, cultor del pensamiento crítico en derecho, Director de la Revista Colombiana de Derecho Constitucional, Presidente de la Corporación Colegio de Estudios José María Córdova, animador de la Red Mundial del Buen Vecino, animador del movimiento de opinión política Colombia con Principios, animador del movimiento de opinión política País Popular-País Posible, creador del programa cultural Radio Bemba 5.0, creador en la red social Facebook de grupos como Sociedad Abierta y No más Dictaduras, integrante de la Orden Franciscana Seglar (OFS), activista Pro-Vida, y activista ecológico, me dirijo a Ustedes, en ejercicio de los derechos constitucionales previstos en los artículos 40-6 y 242-1 de la Carta Magna, con el fin de impugnar el Decreto 639 del 11 de junio de 2025, Por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones, de conformidad con los siguientes
ARGUMENTOS
1. El Decreto 639 de 2025 es una norma absolutamente espuria, pues no corresponde a facultad o competencia alguna prevista en la Constitución Política o en la Ley. Aun así, pretende contar con la legitimidad y la validez de un Decreto-Ley o Extraordinario, emitido con base en alguna Ley de Facultades Extraordinarias (C. P., art. 150-10), las de un Decreto Legislativo, como los que decretan o desarrollan un Estado de Excepción de Conmoción Interior (C. P. art. 213), Emergencia Económica, Ecológica o Social, o de Guerra Exterior (C. P., art. 212), o como el Decreto supletivo de que trata el artículo 341 de la Constitución Política.
2. El Decreto 639 de 2025 resulta violatorio del artículo 4 de la Constitución Política, por el cual ésta expresa su supremacía jurídica y normativa, sino del principio constitucional de la separación de poderes consagrado por el artículo 113 superior, esencial a un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, pues el gobierno ha pasado por encima de la competencia constitucional del Senado de la República, que le faculta para aprobar las convocatorias de las Consultas Popular de condición nacional, según lo preceptuado por el artículo 104 de la Constitución Política.
3. Pero el Decreto 639 de 2025 no sólo resulta manifiestamente contrario a la Constitución Política, sino que su validez y su legitimidad son las mismas que tendría un documento expedido por una entidad sin ánimo de lucro, por ejemplo, una asociación de profesionales, una corporación o un colegio de abogados, o yo mismo, por el cual se convocara una Consulta Popular, pues no sólo carecería de fundamento jurídico y constitucional, sino que se le podría conferir eficacia alguna ni por un instante siquiera.
4. Ni el espurio y descabellado Decreto 639 de 2024, en tanto carente de cualquier fundamento formal, facultativo o substancial dentro del ordenamiento jurídico, ni el gobierno, pueden contar con el privilegio del debate académico, intelectual, judicial y procesal constitucional que tendría lugar en un juicio de control constitucional por parte de la Corte Constitucional como el que el gobierno pretende, pues se está ante una simple vía de hecho, ante una norma jurídica de facto, razón por la cual, la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales, y como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, debe proceder a declararse inhibida para estudiar de fondo su constitucionalidad, y en cambio declarar, mediante un juicio simplemente sumario, su inaplicabilidad, eso sí, con efectos erga omnes, para prevenir que tan ilegítimo Decreto consiga legitimidad, validez o eficacia de cualquier índole, o por un instante siguiera.
5. Sobre la base de que el Senado de la República tomó la decisión de negar la convocatoria de la Consulta Popular, el gobierno nacional, en el texto del Decreto 649 del 11 de junio de 2025, pretende justificar tal convocatoria, apelando al expediente de la excepción de inconstitucionalidad, ordenada por el artículo 4° de la Constitución Política. Pero es que el gobierno nacional no tiene competencia sobre tal decisión negativa o de rechazo de la Consulta Popular, es decir, no tiene la condición de operador jurídico.
6. En lugar de invocar la excepción de inconstitucionalidad, serían cuatro (4) las vías legítimas para controvertir la decisión tomada por el Senado de la República, siendo una (1) de ellas de condición administrativa, y las otras tres (3) de condición judicial: a. Solicitarle al Senado de la República la excepción de inconstitucionalidad respecto de la decisión mediante la cual rechazó la propuesta de Consulta Popular, con base en la violación o desconocimiento de cláusulas constitucionales o de la Ley Orgánica 5 del 17 de junio de 1992, Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes, cuyo contenido forma parte del bloque de constitucionalidad. Tal excepción de inconstitucionalidad podría ser formulada por cualquier ciudadano en ejercicio, por cualquier corporación pública, por cualquier funcionario, por cualquier empleado o servidor público, o por cualquier entidad con o sin ánimo de lucro con personería jurídica. De resultar aceptada la solicitud de la excepción de inconstitucionalidad respecto de la decisión mediante la cual el Senado de la República rechazó la propuesta gubernamental de la convocatoria de la Consulta Popular, el efecto que tendría sería el de que se volviera a debatir y decidir nuevamente sobre tal propuesta por parte de la plenaria del Senado de la República, pues la inaplicación de la decisión de rechazo, tendría como efecto que la misma nunca existió, obligando al Senado de la República a dar lugar a su nueva tramitación, deliberación y decisión.
b.Interponer una acción de tutela por violación o desconocimiento de los derechos constitucionales fundamentales relacionados con el derecho al debido proceso, (artículo 29), y con los derechos políticos y de participación ciudadana, consagrados en los artículos 103, 104 de la Constitución Política, de los que son titulares todos los ciudadanos colombianos en ejercicio.
c. Interponer una acción de cumplimiento ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para hacer cumplir las normas jurídicas previstas en el Reglamento del Congreso de la República, adoptado por el la Ley Organica 5 de 1992.
d. Interponer una acción de nulidad por inconstitucionalidad o ilegalidad ante la jurisdicción contencioso administrativa, en contra de la decisión tomada por el Senado de la República.
7. Al gobierno desconocer y pasar por encima de la decisión del Senado de la República, por la cual rechazó la propuesta de la Consulta Popular, no sólo violenta la supremacía constitucional y el principio constitucional de la separación de poderes, consagrada por el artículo 113 superior, sino que desconoce la propia soberanía popular, pues el pueblo la ejerce, no sólo directamente, sino también indirectamente a través de sus representantes, y justamente el Senado de la República, al ser elegido e integrado mediante sufragio universal y circunscripción nacional, representa a la nación, y concurre con la Cámara de Representantes para reformar la Constitución, legislar en todos los ámbitos del derecho, y realizar el control político.
8. El Presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, su gobierno y sus simpatizantes, pretenden atribuir al Decreto 639 del 11 de junio de 2025, una legitimidad propia de los principios de participación ciudadana consagrados constitucionalmente, pero olvidan que el Presidente de la República, antes que nada, simboliza la unidad de la nación, y que si de legitimidad se trata, la práctica, la convocatoria y el ejercicio de mecanismos de participación ciudadana como los referendos constitucionales, las convocatorias de asambleas nacionales constituyentes, los plebiscitos y las consultas populares nacionales, precisan, para resultar legítimas, tener lugar en lo que el constitucionalista estadounidense Bruce Ackerman denomina “momento constitucional”, en el cual la actuación del pueblo se da en un ambiente de consensos y acuerdos, no de pugnacidad, enfrentamiento, polarización y división entre las fuerzas políticas y sociales, entre el gobierno y la oposición, y entre los ciudadanos y comunidades, tal cual lo viene animando Petro Urrego a lo largo del ejercicio de su cargo como Presidente de la República, defraudando así su dignidad como símbolo de la unidad nacional, principio consagrado por la Constitución Política en su artículo 188.
9. Y es que el Presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, viene acreditando, a lo largo de su mandato, varios de los elementos propios de los mandatarios populistas, específicamente los siguientes:
a. Dividir, enfrentar, crispar y polarizar a la nación, al pueblo, a los ciudadanos, a las fuerzas políticas y sociales.
b. Aparecer permanentemente en los medios de comunicación audiovisuales, en las redes sociales, convocando incluso marchas, manifestaciones y concentraciones en su favor por parte de sus simpatizantes.
c. Distinguir entre pueblo y no pueblo.
ch. Hablar con menoscabo respecto del principio constitucional de la separación de poderes, y atacar a las demás ramas y órganos del poder público.
d. Descalificar a opositores y contradictores con términos inapropiados, insultantes y hasta soeces.
e. Atacar a los medios de comunicación y a los periodistas.
10.En razón dela vocación claramente populista de Gustavo Frnacisco Urrego, carce de la necesaria legitimidad para promover un mecanismo de participación ciudadana como la Consulta Popular convocada mediante el Decreto 639 del 11 de junio de 2025, de manera que aunque tal Decreto resultara formalmente válido, y su contenido acorde con la Constitución Política, carece sustancialmente de la validez material en razón de su manifiesta ilegitimidad, en razón de que un mandatario populista no puede acudir a la actuación del pueblo al que perturba, suplanta y pretende capturar mediante estrategias ilegítimas e inconstitucionales.
Con base en los argumentos que acabo de exponer, me permito formular las siguientes
PRETENSIONES
1. Que la Corte Constitucional se declare inhibida para tramitar el proceso de control constitucional del Decreto 639 del 11 de junio de 2025.
2. Que se decrete la inmediata inaplicación del Decreto 639 del 11 de junio 2025, con base en la excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4° de la Constitución Política.
3. Que se oficie a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que se investigue al señor Presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, por la causal de indignidad por mala conducta, al quebrantar la Constitución y violar el principio de separación de poderes, al pasar por encima de las competencias constitucionales del Senado de la República.
4. Que se oficie al Fiscal General de la Nación para que investigue a los ministros que firmaron el Decreto 639 del 11 de junio de 2025, por el presunto delito de Prevaricato, violación de la Constitución, de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Constitución Política, Preámbulo, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29, 40, 86, 87, 103, 104, 113, 114, 134, 150-10, 151, 188, 192, 212, 213, 214, 215, 241, 242-1, 251-1, Ley Estatutaria de Participación Ciudadana 134 del 31 de mayo de 1994, artículos 8, 50 al 55. Ley Estatutaria 1757 del 6 de julio de 2015, artículos 31-b, 32, 33.
NOTIFICACIONES
Dirección: Calle 44 (San Juan) N° 41-20 Edificio Flores de San Juan N° 2-Apartamento 503.
Celular: 3123821451, Tel: 6045939699
Cordialmente,
Domingo Alexánder Mesa Mora,
Cédula de Ciudadanía número 71.784.051
Tarjeta Profesional de Abogado número 105409, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura
Director de la Revista Colombiana de Derecho Constitucional, abogado egresado de la Universidad de Antioquia (2000), Especialista en Derecho Financiero y de los Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana (2004), exsecretario de la Asociación de Abogados de la Universidad de Antioquia, exdocente de Teoría Constitucional en la Universidad de Antioquia, de Hermenéutica y de Razonamiento Jurídico en la Universidad Católica de Oriente, Director de la Revista Colombiana de Derecho Constitucional, Presidente de la Corporación Colegio de Estudios José María Córdova, integrante de la Orden Franciscana Seglar (OFS), activista Pro-Vida, y activista ecológico. E-mail: revistacolombianadederechoconstitucional@gmail.com
MOMENTO CONSTITUCIONAL NÚMERO 23
12 de agosto de 2025
LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL INDEFINIDA DE BUKELE Y LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL EN AMÉRICA
Por Dominik de María
Los estadistas, los auténticos hombres de Estado, nunca reforman las constituciones para permitir su reelección inmediata, ni suelen gobernar por más de dos (2) periodos consecutivos, ni se les pasa por la mente establecer la reelección indefinida, y cuando son buenos gobernantes, sus pueblos suelen reconocerlo y reelegirlos si después del periodo de gobierno de sus sucesor, estando permitida la reelección no inmediata, vuelven a aspirar a la presidencia.
En Estados Unidos, George Washington, primer presidente de la historia, fue elegido en 1789 y reelegido en 1792. Thomas Jefferson fue elegido en 1800 y reelegido en 1804. James Madison fue elegido en 1808 y reelegido en 1812. James Monroe fue elegido en 1816 y reelegido en 1820. Andrew Jackson fue elegido en 1828 y reelegido en 1832. Abraham Lincoln fue elegido en 1860 y reelegido en 1864. Ulysses S. Grant fue elegido en 1868 y reelegido en 1872. Grover Cleveland gobernó en el periodo 1885.1889, y en el periodo 1893-1897, es decir, fue reelegido para un segundo periodo no consecutivo. William McKinley fue elegido 1896 y reelegido en 1900. Woodrow Wilson fue elegido en 1912 y reelegido en 1916. Franklin D. Roosevelt. El presidente que más veces ha sido reelegido y ha agotado más legislaturas. Su primera vez elegido fue en 1932, siendo reelegido también en 1936, 1940 y 1944. Coincidió con la Segunda Guerra Mundial, y su cuarta y última legislatura finalizó debido a su muerte en 1945 por causas naturales. Dwight D. Eisenhower fue elegido en 1952 y reelegido en 1956. Richard Nixon fue elegido en 1968 y reelegido en 1972. Ronald Reagan fue elegido en 1980 y reelegido en 1984. Bill Clinton fue elegido 1992 y reelegido en 1996. George W. Bush fue elegido en 2000 y reelegido en 2004. Barack Obama fue elegido en 2008 y reelegido en 2012. Mientras que Jimmy Carter, George H. W. Bush y Donald Trump, se presentaron a la reelección para un segundo mandato, pero fueron derrotados. Donald Trump es el único presidente que ha resultado elegido de una manera no consecutiva, el pasado de noviembre de 2024.
En Estados Unidos, donde rigen instituciones auténticamente democráticas, aunque sumamente imperfectas, Franklin Delano Roosevelt, gracias a su gran talento como estadista, consiguió ejercer la presidencia durante cuatro (4) periodos consecutivos, gobernando entre 1933 y 1945 (sin terminar su cuarto periodo, en razón de su fallecimiento), en razón del silencio que la Constitución de 1787 guardaba al respecto. Pero los estadounidense, con su pragmatismo, tras el fin de la era Roosevelt, establecieron una enmienda constitucional, la vigesimosegunda, promulgada el 27 de febrero de 1951, que sólo permite la reelección por una única vez.
Ningún gobernante, en ningún Estado del mundo, incluida Latinoamérica, requiere, necesita ni precisa de más de uno o dos períodos presidenciales para apuntalar los cambios o reformas políticos, económicos o sociales que se proponga. Hay que ser muy soberbio para aspirar a permanecer en el cargo presidencial más allá de unos dos (2) periodos consecutivos, o gracias al establecimiento de la reelección indefinida, o sin que medien elecciones. Soberbia equivalente a subestimar a los demás ciudadanos como si ninguno de ellos tuviera no sólo el derecho sino también las calidades, el talento o las capacidades para gobernar con justicia, servicio, ponderación y sabiduría; algo que me comentaba mi colega y amigo, Manuel Antonio Ballesteros Romero hace muchos años, refiriéndose al dictador cubano, Fidel Alejandro Castro Ruz.
La reelección presidencial indefinida resulta contraria al principio de la alternancia en el ejercicio del poder político, que a su vez constituye una regla esencial e inherente al Estado Constitucional y Democrático de Derecho, de manera que sin alternancia, simplemente, ni hay democracia, ni hay Estado de Derecho. Por otro lado, mientras la reelección indefinida es contraria al Estado de Derecho, constituye un elemento del populismo.
Quienes son partidarios de la reelección presidencial de gobernantes y caudillos, suelen acudir a sofismas y falacias, siendo el más común y corriente, el que sostiene que la reelección presidencial indefinida implica mayor democracia, en razón de que los ciudadanos, el pueblo, tiene el derecho a mantener indefinidamente en el poder al presidente de sus afectos, o en caso, contrario, votar por un candidato diferente. Y hasta se ha dado el caso, como en Bolivia, donde un alto tribunal judicial calificó la reelección presidencial indefinida ni más ni menos que como un derecho humano.
La justificación que suelen exhibir los partidarios de la reelección indefinida, en el sentido de que implica una mayor democracia, o que aumenta o da plenitud a los derechos políticos del pueblo y de los ciudadanos, resulta análoga a la de quienes niegan o justifican el populismo, porque todo régimen democrático es en sí mismo populista. Cuando la reelección presidencial es inmediata o consecutiva por una sola vez, no violenta los valores y principios democráticos, siempre que no se neutralicen los candidatos opositores, se respete la división y separación de poderes y la independencia judicial, y la autonomía de todos los órganos del poder público, en particular, la del organismo electoral, no se abuse de la propaganda oficial, se mantenga una igualdad entre el candidato presidente y los demás candidatos en el acceso a los medios de comunicación, no se use el presupuesto y el gasto público en favor de la reelección presidencial, y algo muy importante, se respete la regla de oro de los proceso electorales legítimos, consistente en reglas ciertas y resultados inciertos. Cuando la reelección presidencial es por varios periodos, o incluso indefinida, pero no consecutiva, tampoco se violentan los principios democráticos, pues se respeta la alternancia en el poder, y los expresidentes participan sin ventajas contra los demás candidatos.
Por otro lado, ante la reelección presidencial indefinida que rige en Venezuela, que rigió en Bolivia, o que rige ahora en El Salvador, y que es contraria al principio de la alternancia en el ejercicio del poder político, como una regla esencial de los Estados Democráticos auténticos, muchos de quienes son solidarios con el régimen venezolano, aducen que en Inglaterra o España, el Jefe de Estado, es decir, el Rey o Monarca, no sólo no es elegido por el pueblo, sino que es vitalicio. Uno de quienes ha sostenido este argumento absurdo, falaz y sofista, es el pseudointelectual colombiano, y solidario con el Régimen Venezolano, William Ospina. Pero este argumento no tiene valor alguno, pues los poderes de los reyes o monarcas en los Estados, particularmente europeos, que consagran monarquías, son sumamente limitados, y además, quienes elevan este argumento olvidan, que tanto el Reino Unido, como España, Suecia, Noruega, y las demás monarquías europeas, incluso Japón, constituyen Monarquías Constitucionales, tan legítimas y claramente democráticas (obviamente existen monarquías que no sólo no son democráticas y constitucionales, sino que son dictatoriales y hasta teocráticas, como es el caso de las monarquías que rigen en Arabia Saudita, y en algunos países del Asia) como cualquier Estado Constitucional y Democrático de Derecho de condición republicana en el mundo, tal cual lo evidencia el caso de España, donde según el artículo 1° de la Constitución Española de 1978, se establece como forma política del Estado Español, el de Monarquía Parlamentaria, tras consagrar como modelo político-jurídico, el de Estado Social y Democrático de Derecho.
En todo caso, la reelección presidencial indefinida, además de resultar antidemocrática per se, su ejercicio y desarrollo efectivo y real es inconveniente, consolida el populismo y destruye las instituciones, pues el gobernante que ejerce el poder político con la expectativa y el interés puestos en su reelección indefinida y en la permanencia en el cargo, echará mano de todos los medios, instrumentos y recursos que le aseguren tal éxito. De manera que hará uso de todo tipo de propaganda, perseguirá, reprimirá y difamará a detractores, opositores y disidentes; perseguirá a periodistas, censurará y cerrará medios de comunicación; comprará la voluntad política de legisladores, líderes y ciudadanos; capturará las instituciones políticas, constitucionales, democráticas, judiciales y de toda índole; polarizando, dividiendo y enfrentando a la nación, al pueblo, a la sociedad, a las comunidades y a los ciudadanos; creando algún enemigo interno del Estado; echando mano del nacionalismo, del racismo o de algún expediente similar; usando discrecional o ilegalmente el presupuesto y el gasto público; y cómo no, echando mano del fraude electoral, tal cual lo vimos en Venezuela el pasado 29 de julio de 2025.
Cuando los gobernantes permanecen en el poder a la cabeza de regímenes dictatoriales, o cuando lo consiguen los presidentes de una manera indefinida, consiguen convertir a sus Estados en Estados fallidos, proclives a guerras civiles o tragedias humanitarias como los éxodos que han tenido lugar en Cuba y Venezuela.
En Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías fue elegido como presidente en diciembre de 1998, ejerciendo su primer periodo presidencial entre el 2 de febrero de 1999 y el 10 de enero de 2001, consiguiendo hacerse reelegir por primera vez en el año 2000, iniciando su segundo periodo presidencial el 10 de enero de 2001. El 11 de abril de 2002, tuvo lugar un golpe de Estado que depuso a Chávez Frías durante unos tres (3), asumiendo el poder Pedro Francisco Carmona Estanga, quien sólo permaneció en la presidencia entre los días 12 y 13 de abril. El 6 de agosto de 2004, tuvo lugar el Referéndum Revocatorio en contra de Chávez Frías, en el que no pudo ser revocado, pues el 50.1% de los votos le fueron favorables no sin denuncias de fraude electoral.
El 3 de diciembre de 2006, Chávez Frías fue nuevamente reelegido para un tercer periodo presidencial. El 7 de octubre de 2012, Hugo Rafael Chávez Frías consiguió ser reelegido para un nuevo periodo, que no pudo completar, en razón de su fallecimiento el 5 de marzo de 2013. Tras el fallecimiento de Chávez Frías, el poder fue asumido por Nicolás Alejandro Maduro Moros, muy a pesar de del mandato constitucional que ordena la asunción de la presidencia por parte del presidente de la Asamblea Nacional, en ese momento ejercida por Diosdado Cabello. El 19 de abril de 2013, tuvo lugar la primera elección de Maduro Moros. Su primera reelección se celebró el 20 de mayo de 2018. Y la segunda reelección la obtuvo el día 29 de julio de 2024, de una manera absolutamente fraudulenta, sin exhibir las actas electorales que lo respaldasen, y tras inhabilitar a María Corina Machado Parisca, quien había sido ganadora en las elecciones primarias, y sin permitir que Corina Yoris Villasana, quien había asumido la candidatura opositora tras la inhabilitación de Machado Parisca, inscribiera su candidatura, por lo que Maduro Moros terminó enfrentándose a Edmundo González Urrutia.
En el caso venezolano, lo que en definitiva apuntaló y consolidó a Venezuela como un Estado de Antiderecho, fue el establecimiento, a través de un referendo constitucional celebrado el 15 de febrero del año 2009, de la reelección presidencial indefinida, bajo el pretexto, según la pregunta formulada al pueblo mediante tal mecanismo de participación ciudadana y popular, de la “ampliación de sus derechos políticos”. La reelección presidencial indefinida no sólo es contraria al principio de la alternancia en el poder, una de las reglas esenciales e imprescindibles del Estado de Derecho, sino que resulta claramente inconveniente por cuanto no sólo consolida y asegura la concentración del poder político, lo mismo que el control de todos los poderes y órganos públicos, y porque supone que el régimen político despliegue todos sus aparatos políticos, propagandísticos y financieros para asegurar su permanencia en el poder.
En el Perú, Alberto Fujimori Fujimori fue elegido presidente en 1990. En 1992 clausuró el Congreso y promovió una nueva Constitución que entró en vigencia en 1993. Para 1995, consiguió ser reelegido, y no obstante la prohibición de la reelección presidencial por más de una vez, el Congreso peruano, controlado por el oficialismo, aprobó la Ley de Interpretación Auténtica, n.º 26657 del 23 de agosto de 1996, por la cual estableció oficialmente una interpretación constitucional por la cual se entendía que la prohibición de la reelección presidencial por más de un periodo se aplicaba respecto de los gobiernos posteriores a su entrada en vigencia, es decir, con posterioridad al año 1993, de manera que Fujimori Fujimori sólo había gobernado por un periodo presidencial bajo la vigencia de la Constitución de 1993, por lo que podría aspirar a un segundo periodo,, el de 2000-2005. La Ley fue objeto de control judicial por parte del Tribunal Constitucional, el cual, aunque no consiguió anular la Ley, sí procedió a declarar su inaplicabilidad respecto de Alberto Fujimori Fujimori, mediante Sentencia del 3 de enero de 1997. El Congreso peruana, controlado por el oficialismo, respondió a la Sentencia mediante la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional que votaron en favor de la inaplicabilidad de la Ley de Interpretación Auténtica, de modo que Alberto Fujimori Fujimori consiguió ser reelegido por segunda vez consecutiva, pero poco tiempo después de posesionarse para su tercer periodo presidencial, el 28 de julio de 2000, se hicieron públicos los famosos vladivideos, en los que su máximo y obscuro colaborador, Vladimiro Lenin Ilich Montesinos Torres, aparece con maletines de dinero, entregándolo a congresistas con el fin de sobornarlos y comprar sus voluntades políticas, dentro del que resulta ser uno de los más grandes casos de corrupción en la historia latinoamericana, por lo que Fujimori Fujimori presentó su renuncia al cargo el día 19 de noviembre de 2000 por vía fax dirigido al Congreso peruano desde la capital de Japón.
Francisco de Paula Santander fue presidente de la Gran Colombia, entre 1819 y 1927, siendo posteriormente, entre 1832 y 1837, presidente de la Nueva Granada. El general Tomás Cipriano Ignacio María de Mosquera-Figueroa y Arboleda-Salazar, ejerció la presidencia de la Nueva Granada entre 1945 y 1949, posteriormente ejerció la presidencia de la Confederación Granadina entre 1861 y 1863; también ejerció la presidencia de los Estados Unidos de Colombia, entre el 4 de febrero de 1863 y el 10 de febrero de 1863; nuevamente, entre el 14 de mayo de 1863 y el 8 de abril de 1864; y una vez más, entre el 20 de mayo de 1866 y el 12 de mayo de 1867. Posteriormente, Rafael Wenceslao Núñez Moledo, ejerció la presidencia de los Estados Unidos de Colombia, entre el 1 de abril de 1880 y el 1 de abril de 1882; y nuevamente, entre el10 de agosto de 1884 y el 1 de abril de 1886; para volver a ser presidente, esta vez, de la República de Colombia, entre el 4 de junio de 1887 y el 7 de agosto de 1888; y nuevamente entre el 7 de agosto de 1892 y el 7 de agosto de 1894. Tampoco Colombia se ha salvado del virus reeleccionista. La Constitución de 1886, que sustituyó a la Constitución de Rionegro, liberal y federalista, adoptada en 1863, fue de condición conservadora, confesional, absolutamente centralista, autoritaria y presidencialista. Tal Constitución fue adoptada el 5 de agosto de 1886, previo sometimiento de las bases del proyecto de Constitución, establecidas el 1° de diciembre de 1885, a las municipalidades del país, en razón de que en ellas era mayoritaria la representación del Partido Conservador. La adopción de la nueva Constitución estuvo a cargo de los delegatarios de los hasta ese momento, Estados soberanos de Santander, Antioquia, Bolívar, Magdalena, Panamá, Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Tolima, quienes se reunieron como Consejo Nacional Constituyente. La Constitución de 1886 consagró la reelección presidencial indefinida, pero a condición de no haber ejercido la presidencia dentro de los dieciocho (18) meses anteriores a la fecha de la elección de la siguiente manera, según el artículo 127: “El ciudadano que haya sido elegido Presidente de la República no podrá ser reelegido para el período inmediato, si hubiere ejercido la Presidencia dentro de los dieciocho meses inmediatamente precedentes a la nueva elección.
El ciudadano que hubiere sido llamado a ejercer la Presidencia y la hubiere ejercido dentro de los seis últimos meses precedentes al día de la elección del nuevo Presidente, tampoco podrá ser elegido para este empleo.
El general José Gregorio Rafael Reyes Prieto ejerció la presidencia colombiana entre el 7 de agosto de 1904 y el 9 de junio de 1909. Su gobierno fue llamado El Quinquenio, mientras sus opositores la Dictadura Reyes. Gobernó de manera autocrática y autoritaria. Mediante el Decreto 29 de 1905, convocó una Asamblea Constituyente, el 1° de abril de 1905. Uno de los propósitos de la Asamblea Constituyente, consistía en prorrogar el gobierno de Reyes Prieto hasta el año 1915. En efecto, el Acto 5 del 30 de marzo de 1905, expedido por la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, estableció, en su artículo lo siguiente: “El período presidencial en curso, y solamente mientras esté á la cabeza del Gobierno el Sr. General Reyes, durará una década, que se contará del 1.° de Enero de 1905 al 31 de Diciembre de 1914”. Unión Republicana, liderada por el antioqueño Carlos Eugenio Restrepo, que dio lugar a la Asamblea Nacional Constituyente que abolió la pena de muerte, estableció la responsabilidad presidencial por violación de la Constitución, creo el sistema de control constitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia, y permitió la reelección presidencial para un segundo periodo no consecutivo. La Asamblea Nacional estableció la reelección por un solo periodo no consecutivo, mediante el Acto Legislativo 3 del 31 de octubre de 1910, en los siguientes términos del artículo 28: “El Presidente de la República no es reelegible en ningún caso para el período inmediato.
No podrá tampoco ser elegido Presidente de la República ni Designado el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido el Poder Ejecutivo dentro del año inmediatamente anterior a la elección!.
Tras el establecimiento de la reelección presidencial para un segundo periodo no consecutivo, por parte de la Reforma Constitucional de 1910, únicamente el presidente Alfonso López Pumarejo consiguió ser reelegido en 1942, habiendo ejercido en el periodo 1934-1938, pero debió renunciar a su cargo en 1945. Tras la renuncia de López Pumarejo, asumió la presidencia, en razón de su dignidad como Designado, el liberal Alberto Lleras Camargo, quien gobernó entre el 7 de agosto de 1944 y el 7 de agosto de 1946, volviendo a ejercer la presidencia entre 1958 y 1962, como el primer presidente del Frente Nacional. El general Gustavo Rojas Pinilla llegó a la presidencia, tras asestarle un golepe de Estado al presidente conservador, Laureano Gómez Castro, el 13 de junio de 1953. La Asamblea Nacional Constituyente que venía ejerciendo funciones desde su convocatoria por parte del presidente Gómez Castro, prorrogó su gobierno el día 3 de agosto de 1954, hasta el año 1958. Tras varios hechos políticos, se convocó nuevamente la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de abril de 1956, la cual, el 30 de abril siguiente, decidió, prorrogar el mandato de Rojas Pinillla por cuatro (4) años más tras la expiración de su periodo en 1957; término que no llegó a cumplir, en razón de que fue depuesto el día El presidente liberal, Alfonso López Michelsen, hijo del presidente Alfonso López Pumarejo, quien gobernó entre 1974 y 1978, intentó ser reelegido para el periodo 1982-1986, pero fue derrotado por el conservador Belisario Betancur Cuartas.
Álvaro Uribe Vélez llegó al poder en el año 2002, para gobernar hasta el año 2005, estando prohibida la reelección presidencial por la Constitución Política de 1991. No obstante, Uribe Vélez cometió el desafuero de hacer reformar la Constitución, gracias a sus grandes mayorías en el Congreso de la República, que le habilitó para ser candidato para el período inmediatamente siguiente, siendo reelegido para el periodo 2006-2010, según la reforma constitucional adoptada mediante el Acto Legislativo 2 del 28 de diciembre de 2004, que permitió la reelección presidencial por una única vez. El Acto Legislativo fue declarado como ajustado a la Constitución por parte de la Corte Constitucional mediante la sentencia C-1040 del 19 de octubre de 2005, de manera que Álvaro Uribe Vélez resultó perfectamente habilitado para aspirar a un segundo periodo presidencia de manera inmediata, aspiración en la que resultó victorioso. No satisfecho con ello, consiguió tramitar de manera favorable, un proyecto de Referendo Constitucional, convocado por el Congreso de la República mediante la Ley 1354 del 8 de septiembre de 2009, con el fin de que el pueblo le habilitara a él o a cualquier presidente de la república, para un tercer periodo, pero esta vez la Corte Constitucional, tras el proceso de control constitucional sobre la ley de convocatoria del referendo, en el cual intervine solicitando la declaración de inconstitucionalidad, procedió a declarar la inexequibilidad de tal iniciativa, mediante la Sentencia C-141 de 26 de febrero de 2010, bajo doctrinas como la de que el tercer periodo presidencial implicaría una sustitución de la Constitución. Llegó a la presidencia entonces Juan Manuel Santos Calderón, para el periodo 2010-2014, quien estando vigente la reelección por dos periodos, consiguió su reelección para el periodo 2014-2018, pero promovió la prohibición de la reelección presidencial, cuestión concretada por el Congreso de la República mediante del Acto Legislativo 2 del 1° de julio de 2015, aunque el artículo 9° estableció que “La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente”.
En Bolivia, Juan Evo Morales Ayma ganó las elecciones presidenciales el 18 de diciembre de 2005, asumiendo el poder el 22 de enero de 2006. El 23 de enero de 2010, asumió su segundo mandato presidencial, tras resultar reelegido el 5 de diciembre de 2009. El 12 de octubre de 2014, Morales Ayma fue nuevamente reelegido, tras ser habilitado por la Corte Constitucional para poder presentarse a las próximas elecciones presidenciales, no obstante la prohibición de la reelección presidencial por más de una vez, establecida por la Constitución Plurinacional de Bolivia, pues al conocer de un proyecto de ley que permitía la segunda reelección de Morales Ayma, la Corte Constitucional declaró su constitucionalidad, bajo el argumento de que la Constitución Plurinacional había refundado el Estado boliviano, por lo cual no contaba el primer mandato presidencial de Morales Ayma, por ser anterior a la Constitución vigente. El argumento expuesto por la Corte Constitucional resulta más que similar al que se impuso por parte del régimen fujimorista para justificar y legitimar la segunda reelección presidencial de Alberto Fujimori Fujimori. Evo Morales Ayma inició pues, su tercer mandato consecutivo, y su segunda reelección, el 22 de enero de 2015. Posteriormente, el pueblo boliviano rechazó una propuesta de referéndum constitucional que tuvo lugar el 21 de febrero de 2016, formulada con el fin de modificar la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009, de manera que se permitiera una reelección por dos (2) periodos consecutivos, y así permitir la eventual tercera reelección presidencial de Juan Evo Morales Ayma. El pueblo rechazó tal propuesta de reforma constitucional, no obstante lo cual, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, estableció que las limitaciones a la reelección, incluida la presidencial, resultaban contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como Pacto de San José), suscrita el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José, Costa Rica), ante la presentación por parte de varios asambleístas del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), de un recurso abstracto de inconstitucionalidad, bajo el argumento que acabo de señalar por parte del mencionado Tribunal, de manera que mediante este uso destructivo del derecho, y como manifestación de una grosera y grotesca jurisprudencia oficialista e irracional, Juan Evo Morales Ayma resultó habilitado para presentarse como candidato para un cuarto periodo presidencial y tercera reelección consecutivos, gracias a que el Tribunal Constitucional Plurinacional pasó por encima del propio mandato del pueblo expresado en el referendo por aquél rechazado. Tal bendición judicial de la candidatura de Morales Ayma, consiguió que el propio Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Leonardo Almagro Lemes, reconociera la legitimidad de tal habilitación. Las elecciones presidenciales se celebraron el día 20 de octubre de 2019, y Juan Evo Morales Ayma resultó ganador, pero debiendo someterse a una segunda vuelta por no conseguir los votos necesarios, no obstante lo cual, pretendió asestar un grosero fraude electoral, provocando masivas manifestaciones populares que le obligaron a abandonar el país rumbo a México, donde fue recibido con honores por el también populista Andrés Manuel López Obrador. Por fortuna, el 13 de agosto del año 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desconoció que la reelección indefinida fuera un derecho humano, y en cambio sostuvo que resultaba violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 1948, y ello, ni más ni menos, que ante una valiosa intervención del propio presidente colombiano Iván Duque Márquez, quien formuló una consulta ante la Corte sobre la condición de la reelección indefinida, y ello no sólo ante el precedente judicial boliviano, sino también ante las situaciones análogas que tienen lugar en Venezuela y en Nicaragua.
En Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó en un instante, una reforma constitucional por la cual extendió el actual periodo presidencial de José Daniel Ortega Saavedra, en un (1), y le dio a la vicepresidenta, y esposa del Dictador, Rosario Murillo, la condición de Copresidenta. Daniel Ortega Saavedra llegó al poder en Nicaragua tras el triunfo de la Revolución Sandinista, asumiendo el cargo de Coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, entre el 4 de marzo de 1981 y el 10 de enero de 1985, fecha en que inició su primer periodo de gobierno como presidente, el cual culminó el 25 de abril de 1990, cuando fue sucedido por la presidenta Violeta Barrios Viuda de Chamorro. Ortega Saavedra regresó al poder el 10 de enero de 2007, permaneciendo en el cargo hasta hoy, gracias a la neutralización, detención y destierro de sus opositores políticos, antiguos compañeros de armas incluidos, y en razón de la fuerte represión y del fraude electoral.
También en Honduras, el entonces presidente Manuel Zelaya, y aliado excepcional del ya para entonces dictador venezolano, Hugo Rafael Chávez Frías, se antojó del capricho reeleccionista, para lo cual, el 22 de noviembre planteó realizar un plebiscito junto a las elecciones generales del 2009, las cuales se realizarían instalando una cuarta urna adicional a las destinadas para elegir al presidente, a los alcaldes y a los diputados, en la cual se depositarían los sufragios que contendrían la respuesta a la pregunta sobre la instalación de una asamblea nacional constituyente que modificase la constitución. Pero tal fue la animadversión y el temor ante su eventual reelección inmediata, que Zelaya provocó una crisis de tal magnitud, que desembocó en su separación del poder y en su expulsión del país con destino a Costa Rica, el 28 de junio de 2009,
En Rusia, donde Vladimir Putin llegó al poder por primera vez en el año 1999, consiguiendo ser reelegido para el periodo 2004-2008. El presidente Dmitri Medvédev , que sucedió a Vladimir Putin, propuso unas enmiendas constitucionales en cuyas disposiciones se encuentra la ampliación del perido presidencial de los cuatro (4) a los seis (6) años. Las enmiendas entraron en vigencia el 31 de diciembre de 2008. Vladimir Putin volvió a resultar reelegido en el año 2012, para un tercer periodo que se extendió hasta el año 2018. Entre el 25 de junio y el 1° de julio de 2020, tuvo lugar la celebración de un Referendo Constitucional, que consiguió establecer una enmienda que le permite a Vladimir Putin aspirar a unas nuevas reelecciones en 2024, la cual consiguió, y en el año 2030.
Vladimir Putin ha pasado de ser un hijo del comunismo totalitario soviético, como agente del KGB en la República Democrática de Alemania, al jefe de un régimen cleptocrático, mafioso, expansionista y hostil, que elimina y neutraliza a sus opositores mientras representa, junto con la China comunista, la principal amenaza contra occidente y contra el mundo libre y democrático.
También el actual dictador bielorruso, Alexander Lukashenco, aliado de Putin, ha conseguido hacerse reelegir, acumulando un récord de siete (7) mandatos, estando en el poder desde 1994.
Y hasta en la comunista y totalitaria China, su actual presidente, Xi Jinpin, en el poder desde 2012, ha conseguido mantenerse en el poder por un tercer periodo, gracias a que la Asamblea Nacional Popular aprobó en 2018, una enmienda que abolió el límite constitucional de los dos (2) periodos de cinco (5) años, de manera que se espera que Xi Jinpin permanezca en el poder de por vida.
En Argentina, está permitida la reelección inmediata y consecutiva por una sola vez, tras un segundo mandato, la reelección para nuevos periodos no puede ser consecutiva. En Argentina, Juan Domingo Perón ejerció la presidencia entre el 4 de junio de 1946 y el 21 de septiembre de 1955, En 1949 se reformó la Constitución para permitir la reelección presidencial indefinida, permitiendo así que Perón fuera reelegido como presidente, asumiendo el cargo el 4 de junio de 1952, gobernando hasta el 16 de septiembre de 1955, cuando fue depuesto por un golpe de Estado militar. Nuevamente, fue presidente entre el 12 de octubre de 1973, y el 1° de julio de 1974. Posteriormente, la presidencia argentina fue ejercida por Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, cuyo primer gobierno tuvo lugar entre el 10 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2011, siendo reelegida de manera consecutiva, gobernando entre el 10 de diciembre de 2011, y el 9 de diciembre de 2015. En Brasil se presenta la misma situación. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ejerció la presidencia por dos (2) periodos consecutivos, entre 2003 y 2010, siendo reelegido en el año 2023. En Chile está permitida la reelección no consecutiva. En Chile, Verónica Michelle Bachelet Jeria, ejerció la presidencia entre 2006 y 2010, siendo reelegida para el periodo 2014-2018; mientras Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique ejerció la presidencia entre 2010 y 2014, siendo reelegido para el periodo 2018-2022. En Ecuador está permitida la reelección inmediata, mientras en Perú la reelección no puede ser consecutiva. En el Perú, Alan Gabriel Ludwig García Pérez, del APRA, gobernó entre 1985 y 1990, siendo reelegido para el periodo 2006-2011. En Panamá se permite la reelección presidencial, pero con la mediación de dos (2) periodos. En Uruguay está permitida la reelección no consecutiva. En Santo Tomé y Principe, se permite la reelección consecutiva. En México, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Paraguay, está prohibida la reelección presidencial.
El 3 de septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador decidió que el presidente de la República puede cumplir dos mandatos consecutivos, anulando el precedente judicial de una sentencia anterior de 2014 que establecía que los presidentes deben esperar diez (10) años para poder postularse a la reelección.
De manera que Nayib Armando Bukele Ortez viene cometiendo varios delitos constitucionales. En primer lugar, ha conseguido capturar las instituciones constitucionales en El Salvador. En segundo lugar, ha conseguido que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, aprobara su candidatura para una reelección inmediata, retorciendo groseramente la Constitución. No contento con el retorcido fallo judicial que le habilitó para hacerse reelegir inconstitucionalmente, el pasado 31 de julio de 2025, consiguió que el Congreso reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida.
Este cambio también extiende el período presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta en las elecciones.
La reforma obtuvo el apoyo de 57 de los 60 parlamentarios del Congreso, cuya mayoría está conformada por miembros del partido de Bukele, Nuevas Ideas.